La misa, de Manuel Acedo Sucre
18/ 05/ 2014 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más reciente Capítulo I: Congregación y Ritos Iniciales
Capítulo I: Congregación y Ritos Iniciales
José Antonio
Cuando Dios hizo al mundo, empezó con mal pie. Quizás se olvidó de hacer gente buena. Nada perfecto podía salir de un Adán débil y pusilánime, y de una Eva ambiciosa y disparatera. Acaso el primero que no era bueno habría sido Él mismo. Por algo el Génesis habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Con estos pensamientos se distraía José Antonio cuando escrutaba la concurrencia, después de ciertos apuros que había pasado a su llegada. Se encontraba entre los invitados a una boda, sentado en el quinto banco del lado derecho de la iglesia a la que tantas veces asistió, de niño, para oír misa. La casa de Dios, como la llamaban los curas que lo educaron. Pero como que Dios no discriminaba mucho entre quién entraba y quién no a su casa. Bastaba con mirar a cualquier lado, al azar, para encontrarse a un funcionario corrupto, a una secretaria deshonesta, a un empresario nuevo rico, a un mensajero ladrón, a una dama de cascos ligeros y chequera abultada, a un estafador de oficio o, sin más, a un militar. Pensó en Saramago, quien en algunas de sus obras pintaba tan ácidamente la naturaleza humana, recurriendo a personajes e historias bíblicos que deliciosamente rehacía para sugerir que la condición humana, lo peor de ella, formaba parte del genoma de los santos y hasta del mismísimo Dios.
José Antonio tenía nueve años de haber dejado a Venezuela “para siempre”. Se había ido víctima del hampa y asqueado del vendaval político que, en su criterio, había terminado de envilecer al país. Después de haber perdido su negocio y sus pulmones en nubes de gases lacrimógenos durante los turbulentos años que iban de 2001 a 2003, para no lograr nada de nada, y para descubrir que su país era otro y de otros, la delincuencia común lo terminó de espantar, por lo que resolvió buscar mejor suerte en Estados Unidos. Pero la encontró sólo a medias. Luego de fajarse como los buenos para levantar una fábrica de molduras que alcanzó a tener cierto éxito, la crisis financiera de 2008 arrasó con ella, justo cuando empezaba a disfrutar de los réditos de su trabajo. Un período de crecimiento económico, vida cómoda y hasta de lujos moderados, fue interrumpido por el hueco negro que, en menos de un año, se tragó su empresa y casi todos sus ahorros. Después de dos años de intentos infructuosos de levantar otro negocio o de emplearse como el ejecutivo que se creía, decidió cortar cabos, asumir la pérdida y resignarse a vivir modestamente en una vivienda que habría cabido, completa, en el área social de la casa que tuvo que entregarle al banco.
Al término de esta fracasada y deprimente etapa de su vida, José Antonio desempolvó sus bártulos académicos, se dedicó a escribir en inglés varios ensayos sobre la era chavista y logró un puesto como profesor de historia latinoamericana en una universidad de tercer nivel del Estado de Florida. La remuneración apenas excedía lo simbólico, pero en algo ayudaba a pagar las cuentas. Sin embargo, José Antonio no se lamentaba de su situación. El regreso a la academia significó para él una nueva oportunidad de profundizar en temas que siempre le habían interesado, de filosofía, historia y religión. El solo hecho de ser profesor le daba derecho a tomar los cursos que quisiera, tanto en la universidad que lo había empleado, como en otras de mejor nivel. Y, además, le daba acceso a los amplísimos y sofisticados recursos de investigación y bibliotecas reservados al medio académico en el mundo entero.
Ahora José Antonio estaba de regreso en Venezuela. Tres razones, muy concretas, lo habían traído nuevamente al país que había tirado a pérdidas. En primer lugar, se había visto obligado a asistir a la boda del hijo de un viejo amigo y antiguo compañero de estudios, a quien le habían diagnosticado una enfermedad terminal, que ni siquiera —al final— le había permitido asistir a la iglesia, quizás para bien, pues el hijo se casaba con la hijastra de un acaudalado general, y su amigo no le tenía paciencia a los militares. En segundo lugar, para intentar reconciliarse con su propio hijo, del que había quedado distanciado desde que éste, contra la voluntad del padre, decidiera cursar sus estudios universitarios en Venezuela. Y, en tercer lugar, por la malsana curiosidad de ver cómo había acertado en su decisión de emigrar, conociendo de primera mano el deterioro que había anticipado y que todos los días lo asentaba en su convicción de que Venezuela se había ido largo al carajo, por lo que mejor era estar bien lejos.
¡Qué calamidad esto de la impuntualidad en Venezuela! —pensó José Antonio. Se le había olvidado que en este país nada empezaba a tiempo. Había llegado a la iglesia veinte minutos antes de la hora en que, según la tarjeta de invitación, debía empezar la misa de bodas. Ya llevaba 30 minutos sentado en su banco y nada que empezaba la ceremonia. Después de esa media hora, todavía estaba molesto por la burlita y la bribonada del taxista que lo había traído hasta allí.
—Buenas noches. A la Iglesia de Santa Cecilia, por favor —le dijo José Antonio al taxista que se encontraba estacionado a la entrada del hotel en que estaba hospedado, advirtiendo que aquél le lanzaba una mirada extraña.
—Como quiera, jefe.
El trayecto hasta la iglesia era de tres cuadras y tardó tres minutos, uno por cuadra.
—Son ciento cincuenta bolívares —le soltó alegremente el taxista.
Las matemáticas le salieron rápidas a José Antonio: ciento cincuenta bolívares por ciento cincuenta metros: un bolívar por metro. Cuando el taxista le vio la cara, agregó:
—Si quiere me puede pagar en dólares. Serían diez dólares.
Otra vez las matemáticas: ciento cincuenta bolívares a veinticinco bolívares por dólar —que era el cambio del llamado “mercado paralelo” para ese momento, y que no era otra cosa que un mercado negro, tolerado a medias por el Gobierno y definitivamente alimentado por éste— eran el equivalente a seis dólares a ese cambio. El taxista le estaba cobrando cuatro dólares de más. Además de la locura de lo que en bolívares el taxista le pretendía cobrar, el tipo se lo quería clavar también con los dólares.
—¿Por una carrera de tres minutos me vas a cobrar ciento cincuenta bolívares? —le dijo José Antonio, tuteándolo y sin disimular su indignación— ¿No podías decirme antes, cuando te dije la dirección, que me ibas a cobrar esta barbaridad? ¿Me viste cara de musiú?
Tan pronto lanzó esa pregunta José Antonio se arrepintió. Tenía cara de musiú, de extranjero recién llegado. Había heredado el fenotipo de su padre —nacido en Alemania y aquerenciado en Maracaibo— por lo que era blanquísimo y de pelo rubio, lo que le quedaba de él. Llevaba el apellido Graf, aunque esto no lo sabía el taxista. Y a pesar de que, gracias a su madre —maracucha y trigueña— el nombre de pila era todo menos teutón, sus genes alemanes parecían haberle jugado un truco al mestizaje, para molestia permanente de José Antonio, quien desde niño era visto como un bicho raro por sus compañeros y con frecuencia era tratado como extranjero en su propio país. De joven lo llamaban el Catire Fritz, apodo que fue perdiendo a medida que avanzaba en edad y progresaba su calvicie. Pero el taxista no mordió, no dio señales de darse cuenta de lo ridícula que sonaba la pregunta retórica de si creía que era musiú, en boca de José Antonio.
—Usted no preguntó —respondió el taxista a la pregunta de por qué no había anunciado la tarifa desde el principio—. No será extranjero, pero supongo que pidió la carrera por cosas de seguridad, como todos los que salen o llegan a ese hotel. Este taxi es de línea, de la línea que le trabaja al hotel. Es un taxi seguro, y por la seguridad se paga. ¿Me vas a pagar o no? —devolviéndole el tuteo.
—Te voy a pagar setenta bolívares y va que chuta. Toma tu dinero y date por bien pagado.
En vista de que el taxista lo dejó con la mano extendida, José Antonio le tiró el dinero en el asiento de adelante y se bajó rápidamente del carro.
—No serás musiú pero te caga pasear ese culito del hotel hasta acá, ¡coño de tu madre! —le gritó el taxista desde el taxi.
Mientras el taxista lo insultaba desde el vehículo, que circulaba en paralelo con la acera por donde José Antonio caminaba azorado hacia la entrada de la iglesia, llegaba a la boda Pedro Carías, su antiguo vecino de Bennington, un área residencial de lujo en la zona del sur de la Florida en donde estaba ubicada la buena casa en la que antes vivía.
José Antonio detestaba cordialmente a Pedro. Siete años menor que él, Pedro tenía una fortuna que la leyenda ubicaba en los cincuenta millones de dólares. José Antonio no podía saber a ciencia cierta la cuantía de esa fortuna, pero el sujeto vivía como si tuviera el doble de esa cantidad. Lo que verdaderamente le molestaba a José Antonio no era el exhibicionismo financiero de su antiguo vecino, ni que la procedencia de su fortuna fuera dudosa y se relacionara con una casa de bolsa de su propiedad, cuyos clientes perdieron sus ahorros debido a los manejos cuestionables de su dueño y por los cuales éste tuvo que salir huyendo de la justicia venezolana para vivir en el estado de la Florida como un potentado que dicta cátedra sobre la deshonestidad del estamento político venezolano. Lo que realmente irritaba a José Antonio era que ese subproducto del dinero fácil que era Pedro, lo mirara a él de arriba abajo, como gallina que mira sal, cada vez que se lo encontraba, luego de confirmar que José Antonio trabajaba para vivir. Y, en efecto, José Antonio había dejado los hígados trabajando para rehacer su vida como inmigrante en los Estados Unidos, y fue trabajando que logró mudarse a Bennington y comprar la casa vecina a la mansión de Pedro, para luego perderla.
La reacción de Pedro, al ver las tribulaciones de José Antonio con el taxista frente a la iglesia, no se hizo esperar:
—¿No tienes sencillo? ¿Te presto? —le dijo, con cara de consternación.
—¡Malparido, hijo de puta! —gritaba el taxista.
Un poco más allá, subiendo la escalinata que conducía a la entrada principal de la iglesia, se volteaban varias personas, entre las cuales alcanzó a divisar a su amiga Coral, con quien acababa de tener un curioso y accidentado reencuentro el fin de semana anterior.
—¡Lambucio! ¡Escuálido! —seguía el taxista.
—No, no te preocupes —le decía José Antonio, colorado, a Pedro—. Yo claro que tengo, pero es que no me gusta que me tracaleen, y este tipo se pasó.
—Bueno, no te hagas mala vida por unos centavos, que todavía queda gente así —dijo Pedro, refiriéndose al taxista que, para alivio de José Antonio, ya se alejaba, a requerimiento de un fiscal de tránsito—. Pero estamos cambiando, estamos saliendo. Me he encontrado una Venezuela buena, en vías de reconciliación. Este país es mucho mejor que ese malhablado.
—Gracias, nos vemos ahora —respondió José Antonio, secamente y desconcertado por el comentario de Pedro, al recordar, en medio del sofoco, que mientras estuvo viviendo en Bennington, nunca le había oído a Pedro referirse a su país como Venezuela, sino como a “ese país de mierda”. Para Pedro, en esa época, los venezolanos eran un hatajo de ignorantes, holgazanes y sinvergüenzas, y “por eso estamos como estamos” y “por eso es que no se puede vivir en esa cagada”.
Luego de recorrer la nave principal de la iglesia, todavía colorado y evitando mirar a los lados, para ir a ubicarse en el quinto banco del lado derecho, José Antonio se sentó y, para calmarse, comenzó a ver las imágenes del vía crucis que estaban pintadas en las paredes laterales. Siempre le asombraba lo cruda y sangrienta que es la iconografía católica. De pequeño, sentado en el mismo sitio, le impactaba la violencia con que, en uno de los frescos, representaban el momento en que Cristo era clavado en la cruz. Siempre le había parecido lo peor de la pasión y muerte de Cristo, el momento en que los clavos —por demás, exageradamente gruesos en esta representación— traspasaban las manos del crucificado, golpeados por un mazo que parecía más una herramienta de demolición que un martillo, y cuyo movimiento había sido retratado por el artista con un arco en el que un sujeto siniestro descargaba toda su fuerza, difuminándose el mazo en su trayectoria. Más tarde entendió que ese desgarrador realismo que tanto le impresionaba en su niñez y que le hacía brotar una extraña pero aguda morbidez cuando veía esa misma imagen que ahora, después de tantos años, volvía a mirar, era un recurso para ilustrar y destacar uno de los fundamentos principales del cristianismo: el horror por el que tuvo que pasar Jesucristo para redimir a los hombres de su condición de pecadores. Esto a José Antonio, en su época de colegial, le producía una extraña mezcla de sentimientos: repugnancia hacia los extremos a los que podía llegar la tortura, una profunda lástima hacia quien sufría ese dolor y una compasión infinita por la víctima de semejante oprobio, todo lo cual desembocaba en un agradecimiento totalizador hacia quien se había sacrificado por él, por José Antonio, como parte de la humanidad redimida. Y, como quizás se esperaba de quien estaba llamado a observar ese fresco, José Antonio se fortalecía en esa fe de niño que no pregunta demasiado.
Pero también recordó cómo en su adolescencia, esos mismos sentimientos se fueron transformando y cómo, alguna vez, observando el mismo fresco en la misma iglesia, empezó a llamarle la atención que la agonía de Cristo —ese sufrimiento espantoso— tenía por objeto redimir colectivamente a la humanidad —a toda ella—, de un pecado también colectivo, bíblicamente adquirido por herencia. Él, José Antonio, que no tenía arte ni parte en la condición pecadora que le atribuía la Biblia a la humanidad para el momento en que Jesucristo fue sometido a semejantes tormentos, empezó a advertir cómo mermaba en él ese sentimiento de agradecimiento infinito por el horrible sufrimiento de Cristo, que había alimentado su fe de niño.
Más adelante y ya siendo adulto, esa sordidez gráfica de la iconografía católica llegó incluso a molestarle. Cuando José Antonio vio La pasión del Cristo, la película de Mel Gibson, se asqueó de la crudeza terrible con que la película presenta esos mismos tormentos —con todo el realismo de que es capaz el cine moderno—; y tanto desagrado le produjo, que le pareció que las escenas filmadas rayaban en el sadismo. Viendo la película, le vino a la memoria la misma imagen que de niño tanto le llamaba la atención en la iglesia y que en este momento contemplaba. La experiencia, ahora, de mirar nuevamente al verdugo golpeando el clavo con toda su fuerza, mientras éste penetraba la carne y le destrozaba la mano a Jesús para fijarlo a la madera, le decía que había algo torcido en todo el truculento asunto. Definitivamente, no le gustaba eso de que la religión apelara a imágenes dantescas para inspirar sentimientos de conmiseración y agradecimiento como fundamentos de la fe. Y si, además —como pensaba el José Antonio adolescente—, lo que se buscaba con la crudeza de las representaciones era que se valorara la magnitud del sacrificio de Cristo para sentirse agradecido por ser el beneficiario de la redención de un pecado cometido por otros, el disparate era total. Los fundamentos de la fe debían ser otros.
Algo muy diferente era, por ejemplo, el otro aspecto fundamental del cristianismo: la verdadera revolución que significó para el mundo esa fabulosa y persistente religión monoteísta que, por una parte, predicaba el hacer el bien al prójimo y el darse uno mismo a los demás como fórmula de satisfacer a un Dios bueno que sólo quería lo mejor para la humanidad y, por otra parte, la prédica de la entereza como compromiso de vida, anteponiendo las ideas y la fe al bienestar personal y a la vida misma. En opinión de José Antonio, eso fue lo que permitió el crecimiento y la consolidación del cristianismo como la gran religión del mundo occidental. Pero ese otro fundamento de la religión cristiana no había sido suficiente para mantenerlo a él en la fe ni —mucho menos— en el seno de la Iglesia, pues el José Antonio adulto se había convertido en un batiburrillo de escepticismo, salpicado con brotes de nostalgia hacia la espiritualidad, que le hacía ver la Iglesia como a un club al que no quería pertenecer pero le molestaba no pertenecer.
Pensando en sus desencuentros con la religión, le vino a la memoria el final de su esposa Adela y el incidente con el que se apercibió de que todo estaba perdido en su relación con ella.
—¿Coño, que te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? —le preguntó José Antonio mientras trataba de abrazarla al verla llegar a la casa, magullada y con una cortada en la cara, a las once de la noche de un sábado del año 2001. Adela se había ido iracunda, ese mismo día, a las diez de la mañana, por una pelea doméstica cuya causa inmediata había sido que no había jabón en la casa, como le reclamaron su hijo y el propio José Antonio.
—Me estaba cogiendo a Luis Gonzalo y la vaina se puso ruda —fue la respuesta de ella, desafiante y acompañada de un tufo a alcohol y sudor, aludiendo a un amigo del que José Antonio se había distanciado, precisamente por los descarados coqueteos que solía dirigirle a Adela y que ésta, con gran gracia, toreaba, hasta que una vez los avances fueron más allá de lo tolerable y el coqueteo fue parado en seco por una soberana cachetada que ella le propinó al tal Luis Gonzalo, en medio de una fiesta, para la solaz y discreta delicia de José Antonio.
Pero el mismo José Antonio —que, al ver llegar a Adela en esas lastimosas condiciones, se esperaba alguna explicación de que ella habría sido una víctima más de los centenares de atracos y secuestros que diaria e impunemente se producían en Caracas— no pudo contenerse y la convirtió a ella en el blanco físico de su ira. Una sola cachetada acertó a dar precisamente en el corte que traía ella en la cara, y produjo una hemorragia tan dantesca en sí misma como la escena que presenciaba Fernando, el hijo de ambos. Y no fue cosa de celos, propiamente. José Antonio disparó la cachetada a pesar de que sabía que ella no podía haber estado con el tal Luis Gonzalo. Éste ni siquiera se encontraba en ese momento en Caracas. Unos meses después del incidente con Adela —el de la otra cachetada, la de ella a Luis Gonzalo— el sobradito ese se había ido a probar fortuna como “trader” de metales en Miami, donde, por cierto, le había ido bastante mal. José Antonio había sabido que en vez de haberse convertido en el zar de los futuros de aluminio que aspiraba a ser, Luis Gonzalo había terminado arruinado por una acusación de fraude y dedicado al muchísimo menos glamoroso oficio de manejar un taxi ajeno. Pero la ofensa de Adela hacia José Antonio había sido tan artera y para éste, tan definitiva, que no sólo justificaba la bofetada, sino que logró que José Antonio no dudara en largarse de su casa, sin necesidad de verificar si había habido —o no— cachos de cualquier tipo.
—Tienes que entenderme —le explicaba José Antonio a su amigo y abogado Juan Carlos Perdomo, tres días más tarde, después de recibir el oficio de citación en que la Fiscalía lo conminaba a comparecer como imputado—. ¿Es que no te das cuenta de lo que me dijo? Además, ni siquiera le di duro. Adela ya traía la cara cortada. Lo que pasa es que yo le di justo ahí.
—Si güebón, anda a decirle eso a la fiscal o al juez —le contestó el abogado, quien entendía perfectamente lo que significaba una acusación penal por el delito de violencia física contra la mujer: seis a dieciocho meses de cárcel y hasta la posibilidad de una detención preventiva e inmediata. En tono de burla y remedando la porfía de un niño regañado, Juan Carlos continuó descargándose a José Antonio—: Ah sí, “le partí la cara porque me ofendió en mi hombría; me dijo cosas muy feas” —y, regresando del tono de burla a su entonación de regaño, agregó—: ¿Tú eres bolsa? Eso no convence a nadie. ¿Quieres que te metan preso? Además, todo esto pasó delante de Fernando —refiriéndose al hijo de ocho años.
—¿Y qué hubieras hecho tú? ¿Calarte la humillación? Decirle: “ven mi amor para que te consuele; por cierto, ¿cómo te fue con Luis Gonzalo o con quien sea que hayas estado? ¿Tira bien?”. Lo siento, Juan, ni por el carajo. Ni yo, ni tú ni nadie se cala una vaina así.
—Pues ve pensando en que podría tocarte una temporadita en la cárcel, ¡cabrón! Pero bueno —con tono de resignación—, vamos a ver qué hacemos.
Después de una pausa Juan Carlos volvió sobre el tema:
—Mira José Antonio, no te vayas a molestar, pero tengo que estar claro en algo. Tú nunca le habías pegado antes a Adela —afirmó con tono de duda—. Es así ¿no?
—¿Sabes lo patético de todo esto? —respondió José Antonio— Que una vez sí que nos pegamos Adela y yo. Una sola vez, así que no te preocupes. Todavía todo estaba bien entre nosotros. Estábamos en la cama jodiendo y ella me pegó una cachetada en medio de una guerra de cosquillas que teníamos. Yo se la devolví y ella me volvió a cachetear. Y así se fue produciendo un escalamiento, medio en serio y medio en broma, en el que cada vez nos dábamos más duro. Hasta que nos pegamos, pero de verdad. Sólo fueron cachetadas, pero terminamos con la cara roja. Al final quedamos medio peleados por un rato, pero luego nos reconciliamos. Raro, ¿no?
—Bueno, no sé. Cada loco con su tema. Pero que la fiscal esta ni se entere.
Afortunadamente, Juan Carlos, que también era amigo de Adela y no entendía los niveles de agresividad y hasta de hostilidad que había alcanzado ella en su trato con José Antonio desde antes de la cachetada, logró convencerla de que colaborara en desactivar la acción penal, lo cual no fue fácil porque la fiscal asignada al caso estaba cebada y esperando alguna compensación económica para dejar la cosa de ese tamaño.
—Usted sabe, doctor —le dijo la fiscal a Juan Carlos— esta situación es muy grave. Esa ley se hizo para proteger a la mujer y a la familia. Usted no es mujer. Créame que no es fácil. Son siglos y siglos de abusos contra nosotras. Eso hay que pararlo. ¿Quién me dice a mí que la denunciante no está siendo presionada para cambiar su declaración y que su cliente no es un maldito misógino?
—Ella misma se lo dijo —contestó Juan Carlos con paciencia—. Ella venía ya con una herida en la cara. La herida no se la provocó mi cliente. Además, ella también admitió que lo provocó y lo humilló. Usted sabe que también existe la violencia verbal y psicológica. Estoy seguro de que si usted le da una segunda mirada al expediente, podrá comprender que no tiene ningún sentido que este tormento continúe para esa familia.
Y, en efecto, después de que el bolsillo de José Antonio cedió a la extorsión e intervino para que cambiara el criterio de la fiscal, ésta decidió no formular cargos contra José Antonio y archivar el expediente.
Meses más tarde, estando definitivamente separados José Antonio y Adela, él supo la verdadera historia de lo que había ocurrido el día del incidente de la cachetada. Se enteró cuando participaba en un esfuerzo de “comunicación asistida” con Adela, conducido por una psicóloga que fungía, simultáneamente, de consejera matrimonial y de enterradora de matrimonios. Allí supo que ese día Adela había ido a ventilar sus rencores en un almuerzo con Iraida Ruiz, una amiga de ella que él detestaba y que tenía un muy mal disimulado hábito de cocaína que la había hecho aterrizar más de una vez en la policía. El almuerzo, después de muchos tragos, terminó en un antro de la ciudad, en el que ocasionalmente se presentaban bailarines exóticos de ambos sexos y en el que Adela insistió en quedarse después de que la amiga colapsó y hubo que meterla en un taxi que la llevó a su casa. Con una vergüenza que para el momento de la confesión era tan genuina como hiriente para José Antonio, Adela —estimulada por la psicóloga: “habla, mi amor, te entendemos, sabemos que fue horrible, que no eras tú la que estaba ahí”— continuó con su explicación de lo ocurrido el día de la cachetada. Aparentemente, un par de “amigos” de Iraida Ruiz, que habían ayudado a ésta a meterse en el taxi, se quedaron con Adela para seguir la parranda hasta que, en el carro de uno de ellos, se armó una trifulca cuando ella “volvió en sí”. Inmediatamente quiso Adela terminar el jueguito en que estaba y trató de escaparse de lo que pasó a convertirse —según ella— en un intento de violación a cuatro manos.
La sinceridad de Adela para nada ablandó a José Antonio, quien se debatía entre un divorcio express o una separación a tiempo indeterminado, en medio de meditaciones sobre el brutal deterioro que había venido sufriendo su relación matrimonial aún antes del incidente. Haciendo abstracción de lo que había ocurrido el fatídico día de la cachetada, José Antonio inicialmente atribuía los desencuentros con Adela a un tormento espiritual terrible por el que ella debía estar pasando, sin descartar su propia responsabilidad por nunca haber tratado de penetrar lo que psicológicamente estaba ocurriendo dentro de ella. Pero lo cierto es que ese tormento se manifestaba en un cambio profundo en la personalidad de su esposa y hasta en los afectos de ella, incluyéndolo prominentemente a él. La vida de Adela se había transformado en un barranco de depresión, que se alternaba con brotes de agresión contra él, contra su hijo, contra su familia y contra sus amistades. Toda ella transpiraba un resentimiento profundo e inexplicado, que gradualmente fue convirtiéndose en un estado crónico de ira latente y sostenida, presta a explotar a la menor de las provocaciones o —peor— sin que mediara ningún género de provocación. Y en esa progresión llegó Adela hasta la sordidez de su conducta el día de su salida con Iraida Ruiz, que fue la puntilla que acabó con cualquier residuo de cariño hacia ella que pudiera haber albergado José Antonio hasta ese momento.
Unos días después de que José Antonio decidió finalmente que lo que procedía era el divorcio, todo se alteró. En ese momento supo que la crueldad no sólo es cosa de los hombres, sino que tiene que venir de algo más amargo y poderoso: acaso de Dios mismo. Esa crueldad, que no podía ser sino cósmica, tomó la forma de una noticia que descalabró cualquier tipo de razonamiento de José Antonio sobre las causas de los cambios de personalidad y las agresiones de Adela, y que siempre redundaban en que Adela era responsable de sus actos y la culpable principal del deterioro progresivo de la relación matrimonial, a la que conscientemente le había asestado el golpe de gracia con su conducta el día de la cachetada. La noticia: Adela tenía un tumor en el cerebro y la ubicación del tumor afectaba su equilibrio emocional y los mecanismos cerebrales de control conductual. Por el tamaño y las características del tumor, éste tenía tiempo socavando el tejido cerebral de su víctima. Pero era imposible determinar con precisión el momento a partir del cual podían atribuirse al tumor los cambios de conducta de Adela, ni saber si el daño cerebral tenía algo que ver con, por ejemplo, los eventos que condujeron a la cachetada.
En todo caso, el descubrimiento del cáncer terminal de Adela llegó demasiado tarde para salvar el afecto de José Antonio hacia ella, que para ese momento ya estaba muerto y en proceso de ser enterrado. Para colmo, se trataba de un cáncer que se ensañó de la peor manera contra el cuerpo y la mente de ella, pues luego de despojarla completamente de la razón en los dos meses que siguieron a su hallazgo, se instaló en lo que quedaba de quien había sido una mujer extraordinaria, para sumirla en un coma que duró dos años, durante los cuales José Antonio no pudo —ni siquiera viéndola postrada y próxima a morir— recuperar sus sentimientos hacia ella.
En esas divagaciones y recuerdos estaba José Antonio en la iglesia, cuando divisó a lo lejos al Luis Gonzalo de la historia de Adela. Y, nuevamente, al observar la concurrencia, pensó en eso de que Dios había comenzado con mal pie el acto de la Creación, por aquello de que no había logrado fabricar gente buena. Pero también recordó que había visto de lejos a Coral cuando salía del incidente con el taxista. Coral era una de las excepciones a la omisión de Dios y una de las pocas cosas buenas que tuvo la vida de José Antonio durante una parte de los dos años que duró la agonía vegetativa de Adela. José Antonio buscó a Coral con la mirada y la divisó sentada en la parte de atrás de la iglesia, ubicada al lado de un individuo de chaqueta negra que parecía ser parte del personal de seguridad. Como siempre, le pareció preciosa y extremadamente sensual. Se sabía sacar partido y en esta oportunidad lo lograba con un vestido corto, cuya parte superior revelaba parcialmente sus hombros y se cruzaba dando forma a un escote pronunciado que no llegaba a ser vulgar pero que disparaba la imaginación, con la sola sugerencia de sus encantos. José Antonio experimentó de nuevo el triste presentimiento de que jamás llegaría a tener con ella la relación que hubiera querido construir. El reencuentro de ambos, unos días atrás, había sido un auténtico desastre.
De: La misa, (Oscar Todtmann Editores, 2014)
Número de lecturas a este post 5157

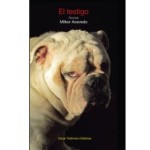










Entretenido, interesante el personaje, violenta la vida matrimonial de Adela. Excelente personaje pero la mataron muy rápido.
Comprare el libro.
Hector de Lima