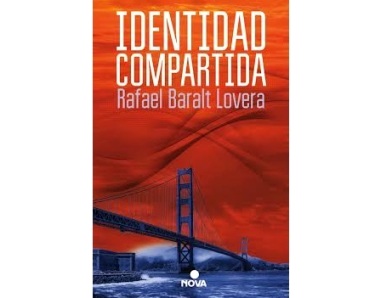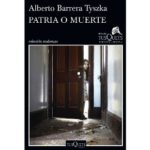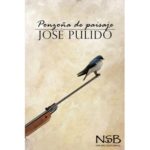Identidad compartida, de Rafael Baralt
22/ 03/ 2016 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más recienteDespertar
Su reloj biológico indicaba con precisión absoluta que era hora de levantarse. Al hacerlo, el contacto de sus pies con el piso encendió de modo automático las luces de neón de la habitación. Era el comienzo de otro día, sistemáticamente planificado por un protocolo. Pese a su extrema inteligencia, no tenía conciencia de que su cuerpo no le pertenecía, ni de que su vida era el resultado de una experimentación genética. Tampoco sabía que este podría ser el último amanecer que vieran sus ojos, y no por las causas normales que suelen anteceder a la muerte, sino por la consecuencia de una arbitrariedad humana: una sentencia absurda también desconocida por él. Su única realidad era la que encerraban los muros de aquella estructura, semejante a una confortable prisión en su interior, mientras que la fachada mostraba una moderna pirámide invertida de cinco pisos e imponentes ventanales que reflejaban el lado oeste del Embarcadero Center.
Como todos los días desde su niñez, cumplía con una serie de actividades prestablecidas, que incluían ejercicio físico, mental y esparcimiento. Las horas de las comidas eran invariables, atendiendo una dieta estricta y balanceada que permitiera un buen desarrollo corporal. A sus veintisiete años ya poseía una extraordinaria condición atlética como consecuencia de su entrenamiento casi militar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estaba confinado a su habitación: un espacioso ambiente de piso de falso parqué, cama individual con colchón ortopédico, sillón de gamuza beige y reposapiés ajustable, escritorio modular con su respectiva silla ergonómica, un estante lleno de libros didácticos y una computadora de tecnología holográfica.
El techo estaba conformado por láminas corrugadas de cielo raso, sostenidas por el típico armazón metálico colgante. Las paredes, lisas y blanquísimas, estaban desprovistas de ventanas y objetos decorativos; excepto por un reloj electrónico y un afiche con un dibujo abstracto que, colgado, no aportaba ni un ápice a la falta de calidez. El nivel óptimo de oxígeno y la temperatura estaban regulados, entre veinte y veinticuatro grados centígrados, dependiendo del calor corporal de su único ocupante. Una persona común estaría segura de encontrarse en un consultorio médico, quizá en el despacho de un psiquiatra obsesionado con el orden y la pulcritud. Cualquier connotación sería atribuible a ese frío recinto, cualquiera menos llamarle hogar.
Al lado de su cama, sobre una rinconera, se hallaba una lámpara cilíndrica forrada con una tela que alguna vez vistió alegres estampados amarillos. Andrew prefería aquel tono desteñido; sin duda, más cálido y amigable. Condenado a la asiduidad, apagaba la cruda iluminación ionizada dejando encendida la tenue luminiscencia para sentirse acompañado, acaso menos observado. Los párpados actuaban como una cortina aislante, con la nuca reposando en sus dedos entrelazados: imaginar era su ejercicio primordial. Desde luego, él también contaba con una historia, aunque esta fuera prefabricada, construida y reconstruida por otros para adaptarla a las exigencias de su fértil intelecto. Haciendo uso de su derecho a pensar, dejaba colar ideas que le ayudaran a sustentar las hipótesis sobre su aislamiento. Por momentos, parecía dilucidar una respuesta, una explicación plausible que pronto era desechada por la falta de coherencia. Lo cierto es que no había forma de validar, contrastar o concluir con pleno convencimiento. Entonces, volvía al núcleo de sus pensamientos más demandantes. Era menester recurrir a imágenes fijadas en su memoria, como las escuetas ilustraciones de sus libros de autoenseñanza o los pocos escritos que asomaban alguna vaga descripción del mundo exterior, logrando solo especular sobre la apariencia de la corteza terrestre. Era así como Andrew gastaba las horas: alimentándose de disertaciones internas, buscándole un sentido a su propia existencia. Las referencias con las que contaba eran insuficientes para hacerse un mapa, una guía para descifrar un pasado que justificara su monótono presente o una clave para comprender esa inefable masa insustancial llamada futuro. Volvía, una y otra vez, a encontrarse en el mismo punto de un perpetuo círculo. Al final, cada noche, su cuerpo agotado por el trabajo cerebral terminaba perdiéndose por un intrincado laberinto onírico.
Ese día se preparaba mentalmente para sus rutinarias ocupaciones, las cuales eran reprogramadas cada semestre. Los jueves a las diez tenía una partida matutina de ajedrez con su amigo Hank; a las tres, entrenamiento físico por dos horas, seguido de un merecido descanso en el solárium. Pero las seis de la tarde era el momento más esperado por él: durante noventa minutos compartiría con Lena, su psicóloga desde los veintitrés años, y a quien él consideraba su única amiga real, además de confidente.
A decir verdad, Andrew creció creyendo que era un ser afortunado, un salvador; el elegido para cumplir un importante cometido que le sería develado en el momento oportuno. Con ello, sus cuidadores explicaban la rígida vigilancia hacia él. En consecuencia, se le generaban más interrogantes: ¿cuándo llegaría ese día?, ¿qué clase de misión excepcional debía llevar a cabo y con cuál propósito?, ¿cómo se puede concebir un acto trascendente desde el más hermético de los encierros? Contra todo pronóstico, Andrew no albergaba sentimientos de superioridad ni actitudes prepotentes. Al contrario, el afecto humano punteaba su distorsionada escala de valores.
A las diez en punto tomó el control remoto y encendió la computadora, acercó la silla delante del escritorio, y se sentó frente al holograma en forma de tabla de mando cuya imagen se plasmaba a un metro del holoproyector. Con su dedo índice tocó el botón virtual <Chess>, de inmediato apareció un mensaje: ¿Reanudar la partida del día 02/02/2045 con Hank?; asintiendo con la cabeza tocó <Sí>. La acción transfiguró la imagen en rasgos antropomórficos.
–Vaya, Andrew, sí que te has tomado tiempo en hacer esta jugada –reclamó Hank, que por alguna razón brillaba más de lo usual.
–Hola, Hank, tuve que suspender el juego anterior. Lo sabes, me pasé de la hora permitida. Ya verás, con esta jugada terminaremos muy pronto –decía, al tiempo que con su dedo iba deslizando el alfil rojo sobre la mesa proyectada en horizontal a la altura de su estómago.
Sí, por razones más técnicas que estéticas se prescindía del color negro. Por ello, el principal desarrollador de juegos tradicionales bajo plataforma holográfica diseñó las piezas rivales en color rojo lava y verde cromo, sobre un tablero tridimensional en blanco y gris plomo. Para Andrew, cada movimiento obedecía a un artilugio aprendido de manual práctico. El rey, la reina, alfiles y peones, no representaban ningún arquetipo conocido, mucho menos le atribuía una connotación bélica. El conocimiento del mundo exterior era tan limitado, mejor dicho, estaba tan desvirtuado, que hacía uso de estrategias sin entender el verdadero significado del término guerra.
–Grandiosa jugada, amigo, ¿a ver qué te parece esta otra? –sonó el holograma que semejaba un hombre de unos treinta años con camisa azul extrabrillante.
–Hank, me asombras, no quisiera creer que estés dejándome ganar. Voy a tener que incrementar el nivel de dificultad. Es obvio que en tres jugadas consecutivas ganaré la partida. Mejor dejémoslo hasta aquí. Veré si puedo ir al gimnasio ahora y así pasar más tiempo en el solárium. Hasta el próximo jueves. Para la siguiente partida te subiré dos niveles y así estaremos a la par. Adiós –señaló sonriente, apagó el holoproyector y se dirigió hasta la puerta de su habitación. Fue inútil forcejar con la manilla, simplemente no era hora de salir.
Fuera del cuarto, a la izquierda, se encontraba un pasillo de unos veinte metros con otras habitaciones. Hacia la derecha, un corto recorrido permitía llegar al gimnasio, y pasando este, un patio al aire libre de unos setenta metros cuadrados de piso de cemento estriado, rodeado de muros de concreto armado y red electrificada en el tope. El uso de esta área descubierta, conocida como solárium, estaba supeditado a un régimen premio/castigo con tiempos prefijados de recreación solar. Al fondo de la terraza, en una esquina, un semicírculo de grama artificial cercaba con recelo al único ornamento con vida propia: un pino silvestre con una elevación superior a la del cerco amurallado. Cualquiera hubiese dicho que se trataba del resultado de una mutación vegetal o un engendro de la ciencia aplicada a la botánica, pero la verdad es que era un genuino sobreviviente. El perenne árbol, sostenido por un tronco áspero y robusto, ostentaba numerosas ramas de brotes cortos y frondosos que se resistían a la inclemencia del clima. Cada tarde, antes de volver a su dormitorio, Andrew frotaba las puntiagudas hojas con la yema de sus dedos para impregnarse de aquel misterioso olor boscoso. Lo hacía como un ritual desde que descubrió el delicioso aroma que despedían y que de alguna forma lo transportaba a parajes naturales que construía con su imaginación. En el centro, en plena exposición, estaba su lugar favorito: un banco de roble de dos puestos, desde donde contemplaba el único umbral con la desconocida bóveda celeste.
El acceso a todas las áreas estaba controlado y solo podía hacerse a las horas establecidas. Él odiaba esas limitaciones, y aunque estaba acostumbrado a ello, no terminaba de entender tales impedimentos. En una ocasión, mientras se ejercitaba, creyó ver por el espejo del gimnasio a un individuo que vestía camiseta y short blanco como los de él. Le pareció extraño, pues las personas de su peculiar hábitat usaban batas verdes. Lo que sea que haya sido, lo tomó desprevenido. Fue como una ráfaga blanca cruzando el pasillo en un ángulo visual obstaculizado. El tiempo fue muy corto para detallar la fugaz figura humana. No solo la vestimenta idéntica captó su atención, también detectó una similitud demasiado afín: sus cabezas, ambas rapadas. El hecho pasó sin esclarecerse. Andrew no recibió una explicación, ninguna que lo lograra satisfacer. Pero él estaba seguro de haber visto lo que vio. Con el tiempo, el incidente se fue olvidando. ¿Cómo revelar un fallo en el sistema de seguridad a quien se supone preso del mismo?
Cerca de la media tarde, luego de su impostergable bebida hipercalórica, se destrabó la cerradura y pudo dirigirse al gimnasio donde el entrenamiento era conducido por un entrenador virtual. En todos los rincones del centro se hallaban cámaras ocultas, inclusive el espejo del baño escondía un complejo circuito para detectar irregularidades orgánicas a través del iris, en especial cuando se rasuraba la barba o pasaba la afeitadora inalámbrica por su cabeza para mantener a raya el crecimiento del cabello (no más de tres milímetros de largo). Para complementar el cuadro de asedio, llevaba puesto un brazalete amarillo de plástico flexible que encubría un chip rastreador. Sería imposible enumerar la cantidad de veces que Andrew fue analizado en anónimo. Dondequiera que se encontrara, su condición era registrada; la palabra intimidad era una irónica utopía.
Eran las seis menos cuarto de esa inusual tarde despejada de polución; el atardecer en su esplendor reflejaba luz ámbar en los tupidos cúmulos. Hacía calor, sin viento; no era una vista habitual la que se dejaba observar en medio del único pedazo de cielo circundado por los altos muros del patio. Desde el centro, sentado sobre el roble labrado y con la mirada puesta en el delimitado firmamento, reflexionaba: «Hoy es un día extraño, el color del cielo se parece al de una naranja. Respiro aire caliente, como si el piso emanara vapor. No oigo cantar al pájaro del árbol, hoy no vino, ¿a dónde habrá ido? Tampoco volví a ver al ave gigante cruzando el cielo, era tan brillante, tan metálico y ruidoso. Y si esto es todo, ¿o no lo es? Aquí nada cambia, solo mi cuerpo ha crecido junto a las ganas de traspasar estas cuatro paredes inmensas. Siento que me aplastan y me hundo entre ellas. Esa puerta me devuelve al encierro, que no es tan diferente a este hueco sin techo. Ahí atrás, arriba, una parte de mi edificio está cubierto de espejos constantes. En la punta se ve el reflejo de otro edificio, ¿será la esquina superior?; parece más alto que este, ¿cuántos como yo vivirán allá? Me han dicho que afuera solo existe el peligro, que está prohibido para mí y por eso debo permanecer en este lugar protegido. Quisiera conocer ese peligro, tomar ese riesgo, ¿podré verlo, olerlo, tocarlo? Esto carece de lógica: vivir aquí por siempre, ¿qué sentido tiene? Lena me pide que tenga paciencia, que aleje estos pensamientos de mi mente… ¿Cómo dejar de hacerme preguntas? Oigo voces, cornetas, ruidos desde afuera, a lo lejos. Sé que hay algo más, tengo que verlo, huir de esto. No debo ser el único, ¿de dónde provengo en realidad?, ¿para qué me rescataron cuando era niño?, ¿por qué no alcanzo a recordarlo? Me esfuerzo tanto. Y ese cielo tan anaranjado, apenas logro divisar una parte de él. Quisiera volver a sentir esas gotas en mi cara, esas gotas frías que caen cuando arriba es gris. Y los focos de luz distante, ¿qué función cumplen allá a lo lejos?, ¿por qué se hacen visibles durante la noche? Debo averiguarlo, pero ¿cómo?, aquí nadie responde mis preguntas. Hasta Hank queda en silencio cuando le pregunto sobre lo que hay afuera, tampoco ella logra sosegar esta sed de…»
Se acercaba el ocaso y el calor se hacía más intenso en contraste con la retirada del riguroso sol. De pronto, comenzó a sentirse mareado. Se puso de pie tratando de reencontrar el equilibrio con sus brazos extendidos y las manos en señal de alerta. El gran abeto sacudía sus ramas dejando caer algunos piñones secos. Asustado, corrió de un lado a otro tambaleándose. Intentó volver a la seguridad relativa del edificio. Varios trozos de vidrio, como letales guillotinas a merced de la gravedad, explotaron pulverizándose en el piso de cemento muy cerca de él. Quedó paralizado por medio segundo. Se devolvió, no existía otra entrada, o salida (al menos todavía). Buscó refugio bajo el tablón de roble que segundos antes le servía de asiento. Desde las entrañas de la tierra se escuchaban las placas luchando por liberar su energía desde el cercano epicentro, un quejido geológico cuyas ondas iban aumentando en intensidad. Era el advenimiento esperado, una tórrida coincidencia; un presagio de libertad. Ese día Andrew conocería lo que se ocultaba detrás de aquellos muros de sólido hormigón.
Del libro: Identidad compartida (Ediciones B, 2015)
Número de lecturas a este post 6603