La hora del Ángelus, de Ednodio Quintero
22/ 06/ 2013 | Categorías: Cuentos, Lo más reciente —El ángel del Señor anunció a María…
—El ángel del Señor anunció a María…
La voz dulcísima de sor Juanita reverbera en el aire cargado de olores rancios de la habitación y se queda vibrando al igual que un diapasón. Aquel murmullo actúa en mi cuerpo maltrecho como la campana de Pavlov. Pero yo no soy un perro que se babea al asociar cierto sonido con la promesa, digamos, de una chuleta de cordero: soy un animal enfermo y con los huesos rotos, tendido bocarriba en un camastro. Al fondo de una habitación estrecha y mal ventilada, que mi imaginación asocia con una celda de clausura. Lo que en mí despierta las palabras de salutación de sor Juanita —a esa hora llamada del Ángelus, cuando la noche pugna por desatarse de la servidumbre del día— es mi virilidad. Mi pene se levanta y pronto se endurece como si estuviera recubierto por un barniz de sílice.
Itifálico, yo, él, pues nos acercamos irremisiblemente a la pérdida de identidad, vale decir a la fusión en ese trozo de carne amoratada de mi esencia y mi ser. Él y yo aguardamos el homenaje de sor Juanita, la caricia leve y volátil de sus manos de seda. El único aliciente que me mantiene con vida, ese instante que anuncia la llegada, desde la médula misma de mis huesos, de un torrente de savia: leche insípida y envenenada, la espuma de los días.
Sor Juanita, sin dejar de canturrear su letanía, se acerca con pasos de pajarito al ventanal, y de un golpe descorre la cortina color suero, manchada de humedad. La luz plomiza del atardecer inunda la habitación, y si creyera en algún dios, me encomendaría a Él, pues a partir de este momento estoy a merced de mi enfermera, mi guardiana, mi último amor. Esas manos finas que utiliza con sabiduría ancestral para procurarme placer, podría, si se le antojara, usarlas como tenazas en mi cuello y cortarme la respiración. Ninguna posibilidad tengo de ofrecer resistencia, pues mis brazos están envueltos en vendas sucias de sangre, y mis piernas no son más que un montón de huesos astillados por la metralla. Pero no creo que las intenciones de la novicia sean de verdad homicidas. Le basta con atormentarme, se vale de mi indefensión para convertirme en un pelele, en un muñeco estropeado creado para su deleite y satisfacción. Sí, debo olvidar esos temores: sor Juanita no me hará ningún daño, no atentará contra mi vida. Pues he oído decir, o quizá lo leí en alguna parte, que el amor es más frío que la muerte. Intuyo, sin embargo, que ese don que se me ofrece es el único —y último— espacio que me separa de la eternidad. ¿La culminación de un anhelo? ¿Acaso una recompensa póstuma, tal vez inmerecida? ¡Qué sé yo! Basta de divagaciones en el vacío: llegó el momento de la verdad.
Con destrezas de tahúr, Juanita, sor Manos de Tijera, aparta las sábanas verde limón que cubren mi desnudez y se apodera en un santiamén del Caballero de los Países Bajos, ese tronco desollado que crece entre mis piernas, ese puntal que sostiene el cielo de piedra de mi existencia —que el día menos pensado se derrumbará y me borrará de este planeta hostil.
Sor Juanita sabe lo que hace. Comienza con unos toques suaves, muy suaves, como si en lugar de un viril henchido sostuviera entre sus manos un objeto precioso y delicado, de cristal. Las yemas de sus dedos recorren la piel tensa y casi transparente de mi pene, se demoran una eternidad palpando las venas azules y repletas de sangre —que se enroscan como serpientes desde la base hasta el tope coronado por el sombrero de duende. Va y viene, reinicia el recorrido, hunde sus uñas en la maraña de vellos que cubre mi único testículo (soy chiclán). Lo escruta y lo sopesa, intenta, curiosa, hacer que encaje entre el índice y el pulgar. Duele, claro que duele.
—¡Cuidado, que me haces daño! —esto quisiera gritar, pero no debo, bajo ninguna circunstancia, romper mi voto de silencio. Soy un rey mudo y embalsamado, un jinete con un pie en el estribo, que recibe el viático postrero antes del viaje al país del nunca más.
La muy pícara celebra con una risita nerviosa su travesura infantil, al tiempo que un corrientazo de alto voltaje sacude mi columna vertebral. Alucinado veo cómo en sus labios se dibuja una sonrisa leve, angelical. Se detiene un instante para tomar aliento y me observa desde sus ojos húmedos y profundos como si quisiera manifestarme un mundo de ternura. Luego, contenta de la inspección, vuelve a su querencia.
Ahora los cinco dedos de su diestra ciñen mi tallo palpitante, y siento la aspereza ligera de aquella piel sobre mi piel: greda de los pantanos, estameña y satén. Manos acostumbradas a coser, zurcir, bordar, tejer y pespuntear. Manos talladas por algún dios bondadoso para mi placer.
Mientras sor Juanita trabaja mi carne, dejo que mi mirada se pierda allá en el ventanal. Un cielo color ceniza cubre mi visión, y de vez en cuando algún pájaro extraviado atraviesa como un celaje aquel rectángulo gris. Intento sustraerme a la sensación de vacío que me invade —y sobrecoge— en los momentos más inesperados. Mi mente se convierte en un campo de batalla, el pasado o lo que pudiera acontecer del otro lado de la ventana, quiero decir fuera de mí, en el exterior, amenaza con imponer su terca voluntad. Pero el presente absoluto está aquí y ahora, se aferra a mis costillas y a mi piel con la fuerza de un mono abrazado a un árbol en el punto culminante de un vendaval. Despierta, hombre, me dice, deja de pensar. Olvida ese mundo envilecido por la guerra y la crueldad.
Sí, porque allá afuera la guerra ha entrado en la fase más caliente. Los enemigos lograron ya su principal objetivo: derrumbar los muros centenarios de la ciudad. Y ahora se aprestan como dragones emboscados para el asalto final. Creo que antes de una semana se habrán apoderado del acueducto. Y aunque Trajano los maldiga, a finales de este aciago mes miles de banderas verde, rojo y azul ondearán en los templos, edificios, barriadas y colinas de esta maldita ciudad.
¿Pero, qué pasa, hombre, qué pasa? ¿Por qué te distraes en tareas de la mente? ¿No ves, o acaso no sientes, que sor Juanita, como todos los días a la hora del Ángelus, ha venido a cumplir el ritual?
Aquí estoy, no me he olvidado de ti, cómo olvidarte. Desde mi llegada a este improvisado hospital te has consagrado con devoción de santa a mi cuidado. Curas mis heridas, velas mi sueño, vigilas mi respiración. Nada sé de ti, muchacha, apenas ese nombre impostado. Quisiera creer que antes de entrar al convento te llamabas Irene —un nombre acorde con tu rara belleza, una hermosa palabra que evoca fermentos vegetales, vientos tibios del sudeste, trozos de ámbar vistos al trasluz.
Debo estar por siempre agradecido a tu bondad. Y si me levantara de este camastro, convertido en un hombre joven y sano, emprendedor, y me dedicara al comercio o al pillaje, a fundar bancos o a asaltarlos, buzo, minero, sicario, payaso de circo, pastor de cabras o pelafustán, todo lo que hiciera o deshiciera, lo peor y lo mejor, todo a ti, Irene, sor Juanita, te lo dedicaría con pasión. Pero sé, amiga mía, que no existe tesoro ni botín, collar de perlas, diadema o vestido de organdí, suficiente para recompensarte. No son éstos los presentes que aguardas —o los que mereces. Tus anhelos son de otra naturaleza, ¿no es así? Lo reconozco en tu mirada y en ese halo color pasto recién masticado que nimba tu cabecita cuando sientes en tus manos mi temblor.
Sor Juanita no me escucha, pues es mi conciencia —y no mi voz— la que se expresa en una especie de susurro, como un viento helado que cala los huesos sin que podamos definir su origen, dirección e intensidad. Y aun cuando gritara y me agitara como un poseso, sor Juanita no se apartaría un milímetro de su tarea. Que cumple con un virtuosismo endemoniado. Es una maniática de la perfección. No descuida ningún detalle. Sus uñas, por ejemplo. Frágiles, que tienen un no sé qué de vegetal, han sido carcomidas de una manera por demás caprichosa —y capciosa— por sus dientes de ratón. Actúan sobre la superficie ultrasensible de mi bálano como sierras, rastrillos, papel de lija, piedra pómez o un racimo de diminutos puñales.
¿Y qué decir del ritmo? Oh, amigos míos, se me hace un nudo en la garganta. Tiemblo como un pollo encerrado en un refrigerador. Lentísimo, sostenido, moderado, brioso, que a veces se acelera con ímpetu de caballo desbocado. De entrada se pudiera pensar en el caos y la improvisación. Mas pronto sentimos que sor Juanita actúa como una experta que no da puntada sin dedal. Pulsa el valor de su paciente enrojecido; lo anima, si fuera necesario, con leves golpecitos, pellizcos, roces apenas perceptibles, extraños torniquetes entre el meñique y el anular. Lo frota y lo sacude, con donaire de rumbera lo menea, lo mece y lo estremece. Lo pela con avidez de simio comiéndose un cambur. Cualquier metáfora resultaría barata y desvaída ante la pericia de esta monjita de andar ligero y pelo recortado a la garçon, diminuta y de ojos color arena, altiva como una reina de la baraja, venida de algún remoto país donde las llaves de la percepción se guardan bajo las uñas o en lo profundo de la garganta.
¿Cómo fue que vine a recalar a este refugio? A ciencia cierta, no lo sé. Hace ya mucho tiempo que ando dando tumbos por ahí. En mi alocada juventud quise ser escritor, pero mi precaria experiencia no alcanzaba siquiera para conmover el corazón de una quinceañera. ¿De qué iba a escribir? Debería curtirme en tareas riesgosas que templaran mis nervios y me aportaran temas bizarros, a granel. Elegí entonces la guerra como profesión. Me aliste como mercenario en la campaña contra los babuinos de la frontera sur, y al cabo de siete años de avances y retrocesos, viviendo en zanjas infestadas de piojos y mugre, desalojamos al usurpador: recuperamos los veinticinco centímetros cuadrados de suelo patrio, nuestra heredad. Luego fui, sucesivamente, francotirador en un supermercado, traficantes de armas en un kindergarten, guardaespaldas de un retrasado mental. La guerra, en cualquiera de sus formas, postergaba el proyecto de narrar mi periplo existencial: siete capítulos y medio de pura acción. Y en la última —esta que aún se libra en callejones y barbechos, con evidente desventaja de nuestra parte, frente a los habilidosos beocios— debuté como espía y explorador. Armado de una brújula y un bastón, me interné en un bosque municipal: recuerdo que caía una llovizna ligera; recuerdo que una liebre, como de juguete, un señuelo tal vez, daba saltos delante de mí: y ¡cataplún!
Desperté en esta celda, vendado como una momia, y al creer que había sido capturado por el enemigo decidí callar para siempre, renuncié a mi voz. Por fortuna, estaba bajo la égida de sor Juanita, que al ver mi pene intacto y rozagante, como si se tratara de un botín de guerra se adueñó de él. Lo cierto es que ese jeme romo, que alguna vez utilicé como arma mortal, le pertenece a ella y a nadie más. Durante tres meses y unos cuantos días ha recibido un tratamiento de rey. Mi real virilidad.
Ahí está la dueña y señora de mi ser. Abeja reina, cumple su ronda allá en ese cielo unánime salpicado de sangre y saliva, que relumbra con reflejos púrpura y azul: el velo del paladar. Golosa, sorbe hasta la última gota. Me deja seco y tostado como bagazo expuesto al sol. Luego se levanta y me muestra sus dientes blanquísimos, doble hilera de granos de maíz. Abre la boca como si se dispusiera a cantar, y veo su lengua color salmón que se asoma al borde de los labios, cubierta por una sustancia grumosa, espuma borboteante de un mar muerto, luna llena vislumbrada en el fragor de la batalla, fragmento de la Vía Láctea entrevisto a través de la ventanilla de mi nave espacial —un segundo antes de la colisión.
Cierro los ojos y sólo alcanzo a ver una cortina de niebla, que se agita y tremola como una bandera, y al abrirlos para contemplar el embeleso de mi amada, percibo, creo percibir —como pedazos de nieve negra incrustados en mis pupilas— un abismo de oscuridad.
Parece que esta vez sí la diñé. Vamos, Irene, ángel mío, saborea tu póstuma ración y aléjate de esta pocilga. Aquí ya nada tienes que buscar.
Del libro: Combates (Candaya, 2009)
Número de lecturas a este post 5713



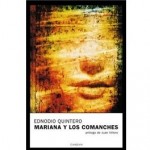








extraordinarios estos relatos. una seleccion narrativa de lujo, porque los autores de estos trabajos son escritores consagrados a esta ocupacion y por el tiempo y el ejercicio han llegado a estas invalorables muestras literarias. felicitaciones a los responsables de organizar estas entregas de ficcionbreve.