Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
A Irene Mardones y Pedro Lastra
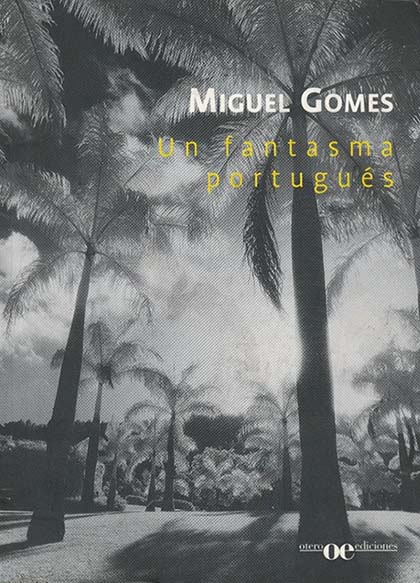
Ha recorrido el comedor por séptima vez en lo que va del día. Siete veces las habitaciones; la cocina; el recibidor. Siete veces ha subido y bajado las escaleras del ático. No ha visitado el sótano aún, pero se prepara: se abotona el abrigo de lana, toma las gafas, busca el interruptor detrás de la puerta. Cuando está a punto de prender la luz, recuerda un detalle: hace una semana Mireya le dijo que la bombilla del sótano se había quemado. Regresa al comedor.
¿Tres días, cuatro? La tarde que había llegado del aeropuerto todavía seguía fija en su mente, como algo anormal —un tumor, una fecha deforme que pendía del almanaque en la pared. El avión de Mireya había despegado del Kennedy a la una. Luego de la despedida, él se quedó sentado en la sala de espera quizá una hora. Intentaba no prestarles atención a las colillas abatidas, al ajetreo de hombres y equipajes revueltos, al paisaje de Long Island más allá de los ventanales. Mireya había desaparecido hacía rato en la muchedumbre en fila ante el detector y los oficiales de aduana. Joaquim no tenía a la vista sus facciones ni el cabello cano, detenido tras la oreja izquierda, en un tic casero. Ya ella no estaba allí; hacía mucho que el avión había despegado cuando Joaquim dejó el asiento y echó a andar por los pasillos, dejándose llevar por las corrientes humanas, los altavoces, las paredes que no se abrían a su paso. Hasta que dio con una puerta y salió.
La mañana anterior a la despedida, Mireya había recibido una llamada de larga distancia. Meses de sospechas, exámenes, cartas llenas de lagunas: ahora de Caracas le avisaban que la situación del padre era grave. Dos o tres días tal vez. ¿Una semana? Hablaban de metástasis. Un amigo de Joaquim trabajaba en una agencia de viajes de Manhattan y en menos de diez horas consiguieron el billete, sorteando los escollos de la temporada alta. El veinticuatro de diciembre por la noche Mireya llegaría a Venezuela, en un avión atestado de abrazos y brindis, en el que Joaquim no había encontrado pasaje. Eso y los asuntos pendientes en el despacho lo ataban a Long Island.
Ni archivos ni presupuestos eran lo suyo; jamás se habría encargado de la dirección del departamento si los colegas no se lo hubiesen pedido y Mireya misma no lo hubiera animado —tenía muchos años de enseñanza, lectura e investigación; el cambio lo beneficiaría. Época aquélla de crisis, de jubilaciones en toda la universidad, era el profesor con más antigüedad en su sección. Joaquim, además, era el único que se había escabullido hasta el momento de las tareas administrativas. No había remedio: director, chairman. Se suponía que estaba obligado a poner buena cara. Recordó un rimero de carpetas sobre el escritorio, dejado allí antes de las Navidades; entrevió hojas plagadas de cifras, cálculos pendientes en las gavetas.
El ocho de enero debía reincorporarse.
Otros pensamientos, menos pesimistas, lo ocupan en estos instantes. Está en la sala de la casa, frente a la ventana; contempla el jardín blanco. El invierno se apedrusca afuera; es una roca fría, sujeta a las ventoleras. Un rastro en la nieve delata a algún conejo furtivo: Joaquim cree verlo; es una estampa fugaz; las orejas podrían ser las dos ramas que oscilan nerviosas, muy lejos, bajo los pinos y entre trozos de hielo.
Anoche Mireya había telefoneado desde Caracas. Todo iba igual, es decir, empeorando. Ciertos medicamentos habían surtido efectos contrarios a los deseados por el doctor Ramírez, un conocido de la familia que se encargaba del caso. Nadie sabía cuánto duraría aquello. Ante el auricular, Joaquim había hilvanado frases; Mireya, en cambio, fluía en las palabras que venían del sur. Estaba lejos; tenían que colgar en algún momento, y lo hicieron.
LA BIBLIOTECA ESTÁ EN EL ÁTICO. JOAQUIM SE SIENTA EN EL SOFÁ Y LEE SIN mucha convicción. El tiempo se dispersa en la cocina, en el comedor; no sube nunca. Los chasquidos de las manecillas son sustituidos por los de las barras de calefacción.
Piensa que la temperatura en el exterior quizá esté bajando.
Cuando recobra la lucidez, empieza a reconocer lo que lee:
¿cómo te vine en tanto menosprecio?
¿cómo te fui tan presto aborrecible?
¿cómo te faltó en mí el conocimiento?
Mecánicamente, como adormecido, había echado mano al tomito de Garcilaso. Hacía mucho que no lo hojeaba: desde Rhode Island; desde Providence; o, más bien, desde Teresa.
Va a seguir leyendo, pero algo lo detiene. No son los nombres ni la distancia que se interpone entre ésta y la última lectura; tampoco los buenos recuerdos, ni los malos. Se trata de un ruido tenue pero persistente que sale del espaldar. Joaquim, alarmado, se gira. No es el espaldar: la sordera incipiente le ha hecho una jugarreta. Aquello viene de la pared. Se acerca a ella y contiene la respiración por unos segundos. El ruido se interrumpe; luego regresa con fuerza un poco más allá, aún dentro del tabique, alcanzando casi el suelo.
¿Ratas? Mireya se habría asustado. El exterminador vino a finales del otoño, cuando las alimañas —zorrillos, tejones, mapaches— empezaban a buscar refugio. Sabe desde hace bastantes años que todas las paredes son huecas; a su llegada a los Estados Unidos no se había congraciado con el hecho, por más que le hablaran de las ventajas térmicas. Las peores sospechas se le confirmaron temprano con las invasiones anuales en cuchitriles de Providence, compartidos por él y dos o tres estudiantes de posgrado. Llamar al exterminador durante la primera semana de diciembre: un rito que había aprendido entonces y después de casado repetía. De esas manías estaba hecho.
Sale de la biblioteca siguiendo el traqueteo en la pared. Baja las escaleras. El tiempo reaparece en el reloj de la sala y el almanaque. Nota bene: los tiestos están sin regar. El ruido pasa por la cocina; el motor de la nevera lo disimula. La oreja de Joaquim se independiza y recorre la casa, tropezándose con interruptores, cuadros; se salta obstáculos mayores, un tapiz o una lámpara. De pronto, el recorrido no es horizontal: nuevamente se despeña; el bicho ha encontrado un resquicio que le permite bajar hasta dejar la oreja que lo acosa adherida al suelo. Se pregunta Joaquim si no habría pasadizos subterráneos por los que pudiese escapársele la rata. En todo caso, ¿no irían a dar al sótano?
Busca una bombilla de cien vatios en el armario del comedor. Sus pasos, amortiguados apenas por la alfombra, retumban en el parqué. Aminora la marcha y la impaciencia. Abre la puerta del sótano. Se detiene en el primer peldaño para acostumbrarse a las tinieblas. Cuando calcula que ha pasado un minuto, adelanta un pie, busca el borde; baja el otro pie, descubre el otro borde. Repite la operación, cogido del pasamano helado.
La ventanilla por la que de vez en cuando un rayo de luz se filtra está cubierta de nieve.
Los ruidos se disuelven.
Hoy no atrapa a la rata.
EL ÚLTIMO DIA DEL AÑO NO ES ESTRUENDOSO EN LONG ISLAND; MÁS BIEN apagado. Joaquim ha estado recordando desde la mañana la algarabía y la pólvora de Caracas en esas mismas fechas. Una sola vez había celebrado el treinta y uno con Mireya en el apartamento de Bello Monte, de cara al Ávila y al río, viendo las luces del tránsito dispararse de prisa sobre los puentes de la autopista. La visita de los chicos —así los llamaban— era el gran tema de la familia de Mireya. En esa ocasión, Samuel, el padre, los había abrazado a las diez de la noche y se había ido a dormir; no lo animaban mucho las celebraciones. Ninguna, en realidad: desdeñaba el desorden de las efusiones con el pesimismo de los pensionados en el extranjero por el Seguro Social español. Resignado, parecía haberlo visto todo. Hablaba de Zaragoza con frecuencia, sintiendo nostalgia de su tierra cada diciembre; desde el instante en que había conocido a Joaquim y se había enterado de que era catalán —algo así como paisanos, ¿no?—, las conversaciones giraron una vez tras otra en torno a las cosas de allá, cómo estaban últimamente y qué se había sabido.
El viejo Samuel no se ha muerto aún. Su agonía se extiende a toda la familia —la mujer, los hijos, los hermanos. Mireya le ha advertido a Joaquim que no la llame por la noche: era su turno en el hospital, al lado del padre.
Sentado a la mesa del comedor, Joaquim lee y dormita el Garcilaso. Con la excusa de esperar noticias de Venezuela, ha rechazado hace un par de horas la invitación a pasar la velada en casa de Alexandre Gomes, un profesor de Arte con el que había hecho buenas migas. El colega brasileño, a quien había conocido en reuniones de comité, era amigable, y hasta entretenido, pero él no estaba para cenas ni gregarismos.
Cavila sobre esos pormenores. De pronto, un nombre emerge de la oscuridad. Lo pronuncia:
—Teresa.
Ella, precisamente, le había explicado hacía muchos años que en nuestros días leer églogas y sonetos era cosa de diletantes, de inútiles. Reía después: consideraba sofisticadas las malcriadeces. Resulta extraño que ella misma hubiese escogido especializarse en el Siglo de Oro. Diletante, inútil y filóloga: podía ser todo eso en menos de media hora.
¿Cómo se conocieron? Quizá durante aquel simposio en que ella leía una ponencia sobre Garcilaso. Joaquim sabía que había sido alumna de Elias Rivers y, sin el aplomo del maestro, el italianismo en España era su caballo de batalla en la universidad.
Teresa era zaragozana: con sobresalto, Joaquim recobra el dato, cubierto de telarañas. Siente cierto malestar. Lo peor es comprobar que la sonrisa de Teresa se le mezcla con la agonía de Samuel.
Ella también se había sentido nostálgica alguna vez, solo que Garcilaso o acaso una conferencia pronto la obligaban a cambiar de tema. Además, una pija era incapaz de melancolías de larga duración.
Aquí y ahora Teresa es un paisaje enmohecido al que se asoma Joaquim. Pero nada ordinario rozaba el instante en que la había visto por primera vez. Fue demasiado rápido: ya de noche, en la cama de un motel cercano a la universidad, no pensó en casarse con ella. Con las cuatro o cinco mujeres en su curriculum vitæ ésa había sido una esperanza —no importa que, tarde o temprano, la desechara por digna de alguien con césped, hipoteca, dos críos, perro, barbacoa y Miller Light en la nevera. Con Teresa no sucedió del mismo modo por varias razones para él imprecisas. Era absurdo corromperla colocándola en un escenario de sofás, armarios o lavadoras. Una mujer que planchase la ropa o limpiase la casa: Teresa no era eso. Quería que ella lo convirtiera en algo distinto. La habitación donde estaban en aquel momento no podía ser un cuarto vulgar; allí todo era remoto y lo que sucedía no llegaba a la luz. Lo que deseaba de Teresa carecía de forma, o se volvía revoloteo becqueriano en una caverna. ¿Bécquer? Espronceda, con cuarenta y cuatro octavas reales. Estaba enamorado de ella como se enamoraban las personas en los poemas de antes. O eso creía: uno no puede saber de verdad qué tiene cuando tiene una Teresa. El éxtasis y la estupidez se parecen mucho mientras se vive un soneto —o una octava— y los detalles más prosaicos de la existencia empiezan a rimar.
Eran una pareja a las pocas semanas, con lo que el hecho implicaba: invitaciones compartidas, despachos contiguos en la universidad, una misma casa. Las noches seguían siendo volátiles; entre las sábanas, todavía en la cripta, Joaquim escuchaba palabras que Teresa no le susurraba:
Ausente en la memoria la imagino;
mis espíritus, pensando que la vían,
se mueven y se encienden sin medida.
Por miedo a su propia cursilería, o por presentir que una experta en Garcilaso no entendería esos versos, él no se atrevía a decirle lo que le pasaba por la cabeza.
Un día, en medio de una temporada de entrevistas de trabajo que los traía a los dos de arrastre, lo consideraron para el cargo en Long Island; buen sueldo, permanencia, a hora y media de Manhattan. ¿Qué más pedir? Cuando finalmente se lo ofrecieron, su compañera —el término con que ella prefería identificarse ante terceros— puso reparos:
—Eso significa quedarnos en la Costa Este.
—Pero, Teresa, estamos hablando de Nueva York.
—Y ¿qué?
Como él no esperaba un tono semejante, siguió escuchando sin interrumpirla: …quedarnos en el mismo lugar. Ya me lo temía. Eres de los que echan raíces. Una patata. Por eso he aceptado también una oferta, la de Davies. Disculpa si no te lo había dicho. Ni dicho ni mencionado: él había entendido que en la entrevista californiana todo —los profesores, el lugar, el sueldo— le había parecido pésimo. Durante el resto de la conversación, que acabó en riña, porque lo de tubérculo había sido lo de menos, Joaquim, desdoblándose, se vio la boca entreabierta, los ojos aletargados. Nunca lo habían analizado tan falsamente; era como un truco, terrorismo genuino. ¿Acaso le molestaba algo? Sí, explotó ella; no puede andarse por el mundo pensando que los demás se dejarán tratar como esclavos, como mujeres de la casa, sin ninguna aspiración que no sea el fregadero. ¿De qué me hablas?, barbotó él. Hablaba Teresa de competencia, de desdén para lo que hacía, de falta de respeto a su carrera. Era como oír una lengua incomprensible: sánscrito, algún dialecto ibero. Poco a poco, se disipó la nube de humo que lo había envuelto durante los nueve meses de la relación —si así podía llamarse: era evidente que no había habido ninguna comunicación. No sentía nada por la mujer que tenía al lado y ella le correspondía en la frialdad. Había llegado la hora de cortar por lo sano con aquella niña —sonaba más oportuna esa palabra; en Teresa había algo crudo, a medio hacer. Se delinearon sus contornos angulosos, secos; los tobillos raquíticos; el busto pinchado. Joaquim no había percibido hasta ese instante que cohabitaba con una alegoría del hambre; Garcilaso mismo habría arrugado la cara con tanta anorexia. Faltaban los otros detalles: las encías hinchadas, el sarro detrás de los labios pintados, el aliento desagradable de dos cajetillas al día. Y había que reflexionar en lo peor: ¿cómo pudo haberse enamorado de alguien así? Lo más temible de las enfermedades mentales era que siempre afectaban a un mínimo de dos personas (no sabía si había leído eso o se lo inventaba: psicología casera para no irse a pique).
—No pongas cara de subnormal —los gruñidos de Teresa cerraban la discusión.
Dos semanas después, detuvo el taconeo, el trajín de maletas, y le tendió la mano. Él la aceptó. Fue el adiós: la esperaba un taxi para llevarla al aeropuerto.
Joaquim no se afligió —ni ese día ni en los meses siguientes: las vacilaciones las llenó de trabajo; las soledades, de lecturas y ajetreo.
Hasta que llegó a ser el chairman apacible que había perdido la cuenta de sus inviernos en Long Island.
ALLÍ ESTÁ EL RUIDO DE NUEVO. CUATRO O CINCO VECES EN EL TRANSCURSO DE la semana se ha reanudado. Pero ahora no puede prestarle atención, seguirlo por las paredes o darle caza: el teléfono está sonando; le ha subido el volumen al timbre porque sabe que la próxima llamada de Mireya será importante.
En efecto, los esfuerzos del doctor Ramírez han sido inútiles. La voz de Mireya se interrumpe con sollozos. Hay otras voces. No se oye a los hombres de la familia; Joaquim se imagina a los cuñados intentando no llorar, con una idea criolla de la virilidad. Eran buenos tipos, pero nunca había logrado intimar con ellos: hablaban de béisbol y boxeo, y él era una nulidad en esas áreas. Quedaba la cordialidad sin demasiadas ideas de por medio.
Samuel se murió sin realizar el proyecto sobado de volver a su tierra.
Minutos después, cuando se ha despedido de Mireya, Joaquim se acerca a la pared. Lo hace lentamente. No capta nada en el interior del tabique; el silencio, como la nieve afuera, cae sin prisa.
En el jardín quiere localizar el conejo, pero solo adivina a sus cuñados en trámites de funeraria, ataúd y misa.
ACEPTÓ HACE TANTO EL PUESTO EN LA ISLA. CONOCIÓ A MIREYA EN UNO DE LOS viajes que de vez en cuando interrumpían la monotonía: una conferencia en Caracas. Le propuso que se viniera como estudiante a Nueva York; se trataba de un pretexto. Mireya entonces era una muchacha reservada que escribía cuentos, poemas, viñetas para los periódicos (según el estado de ánimo), pero que no estaba atrofiada para los detalles cotidianos y se reía de la falta de sentido práctico de los profesores. Cuando se casaron, luego del noviazgo pausado, Joaquim apenas si recordaba a Teresa como se recuerda una adolescencia tardía. Nació Jorge, creció Jorge y, como es usual en el país, se había ido a una universidad en otro Estado; Mireya y Joaquim regresaron a partir de ese momento a una casa compartida en pequeñas travesías que concluían en la cena o con las conversaciones en el portal. Un día, el nombre de Teresa dejó de aparecer en los programas de simposios anuales de la Modern Languages Association y desapareció también de las ligas de hispanistas, donde, invariablemente, había conferenciado sobre la Égloga Primera, las Epístolas o alguna Glosa. El Tajo y la tópica acuática; arte, artificio y naturaleza en la Égloga Tercera; o, incluso, intertextualidad y parodia petrarquesca en el Soneto I. Eso se borró: Teresa no fue para él más que nombre de mística o actriz. A veces se tropezaba con una en las listas de clase; el profesor, impertérrito, acababa tratando a la alumna por el apellido. A Jorge, en la secundaria, también le había tocado su Teresa, pero el caso fue igual de precario. Joaquim se había apegado más a su hijo a partir de entonces, aunque el vínculo se mantuviese secreto.
Piensa mientras cava junto a la ventanilla del sótano. Casi la rompe con la pala. La nieve se ha acumulado; solo puede removerla con una olla de agua hirviente.
En casa, abre la puerta, se asoma a las escaleras y comprueba que su labor no ha sido vana: abajo se distinguen el suelo, las máquinas, los trastos arrumbados. La bombilla devuelve la realidad al subterráneo, que con el tráfago de la estufa se agita, late. Los conductos de la calefacción rechinan; se tienden y distienden como venas o arterias.
En uno de los rincones donde se juntan el muro y el techo hay una abertura. El bloque gris está roto y muestra un camino que se pierde en la oscuridad de la pared. En el borde de la grieta, algo mira a Joaquim.
Es un pájaro.
Eso ha sido todo; la causa del ruido en los tabiques: por el color, tal vez un pardal.
Se contemplan el uno al otro, sorprendidos. Joaquim, en la inmovilidad, baraja preguntas; todas las ventanas tienen rejilla metálica, además de estar cerradas la mayor parte del invierno. A menos que… Quizá aquella ranura entre dos tablas, en la parte posterior de la casa… Imagina el laberinto de madera y sombra por el que el pájaro se había extraviado.
Ahora solo importa dejarlo salir, no vaya a morirse asfixiado o hambriento dentro de casa y luego la podredumbre atraiga a las ratas.
Mira la ventanilla. ¿Espantaría al pardal si se le acercase?
Apenas se mueve cuando el manojo de plumas desaparece por la grieta. Joaquim corre; se sube a la lavadora; introduce una mano en el agujero que se estrecha. Oye el aleteo subir en el interior, alejarse.
La culpa era del pajarraco terco.
Está sentado cuando el sol, afuera, empieza a ocultarse. La única luz que queda es la de la bombilla.
TRAS VARIOS INTENTOS, HA LOGRADO COMUNICARSE CON JORGE Y LE HA DADO la noticia de la muerte del abuelo. Antes no había querido inquietarlo; le había comentado que el viaje de Mireya era de rutina: aprovechaba un pasaje gratis conseguido por un amigo. Quizá Jorge no se lo creyó, pero accedió a la petición firme del padre de no abandonar la residencia universitaria, donde se preparaba para el examen de doctorado.
Después de colgar, Joaquim admite, resignado, que habla solo. Al principio son murmullos; luego es un verdadero diálogo entre palabras y pensamiento divorciados. Se da risa él mismo, y quien ríe no es el que habla ni el que piensa.
Uno de los primeros nombres que pronuncia es el de Teresa, que está viva de unos días a esta parte. Lo acompaña en los almuerzos frugales, las duchas cada vez más espaciadas. En el silencio de la casa, Joaquim ha ido perdiendo los hábitos severos de chairman. La barba, casi toda blanca, despunta. Una mañana se ha visto en el espejo y, por segundos, ha creído estar frente a un santón de bata y pantuflas, alimentado no con raíces sino con platos congelados.
¿Qué se habría hecho de Teresa? ¿Por qué no se habían escrito? ¿Por qué parecían todos sus colegas, menos los de juventud, ignorar la existencia de aquella mujer?
Listines, internet, llamadas repletas de interrogatorios incómodos: Theresa who? Ya no enseña. En Davies no está. No está en Berkeley. Ni en Los Angeles. Tampoco en ningún directorio. Ni idea de adónde pudo haber ido. Zaragoza… ¿habría regresado? ¿Estaría casada? ¿En algún pueblo del Midwest, más doméstica que nunca, sin garcilasos ni boscanes, en el horario de las comidas, los hijos, las compras?
Pregunta una y otra vez: advierte que no se había molestado en hacerlo antes. Todo es tan improbable en estos momentos que Joaquim cae en un delirio leve en el que se suman los malos olores, las puertas cerradas, un ardor en el estómago. Hay tintineos de campanillas que se vuelven tangibles y acaban confundidas con el aleteo dentro de la pared. Hace años, cuando Mireya esperaba a Jorge, las pesadillas prenatales del padre consistían en una sucesión de carreras, entradas de urgencia en el hospital, hemorragias, caras de doctores inanes que pronunciaban la palabra miscarriage como si la masticaran. Inexplicablemente, ahora sabe que Teresa había sido su propio aborto, o una especie de quiste que no podía rasparse de la memoria, de sus habitaciones viscosas —idénticas a las de la casa en estos mismos instantes— sin que fluyeran sangre y otras sustancias.
Joaquim deja que la pasta de llanto y moco se le enrede en las barbas. Llora para ahorrarles la tarea a los cuñados o fantasear que tiene a Mireya al lado. Teresa cambia el plumaje, grazna, migra en formación con una escuadra de sombras; recita a Garcilaso: primero, en tanto que de rosa y azucena; después, si para refrenar este deseo / loco, imposible, vano, temeroso; y, de inmediato, regurgitando hostias sobre un nido, de mí agora huyendo, voy buscando / a quien huye de mí como enemiga / que al un error añado el otro yerro.
Él la acompaña al aeropuerto y vuelve a casa. A ésta o a otra.
El pájaro, para entonces, está muerto; su cadáver empieza a mezclarse con las tablas, el aserrín y las vigas.
CUANDO MIREYA REGRESÓ, HACÍA UN MES QUE JOAQUIM SE HABÍA reincorporado al trabajo.
Ella lo vio a la salida de la aduana, afeitado, pulcro como siempre, con el traje que le había regalado en diciembre, no agitando los brazos y dando gritos de entusiasmo como las personas alrededor, pero con algo distinto. Le cargó el equipaje después de abrazarla y salieron al estacionamiento sin prisa.
Mireya empezaba a restablecerse. Tenía ganas de escribir; hacía meses había abandonado un proyecto de novela y dos o tres relatos habían quedado entre apuntes y borrones. La semana anterior supo que podía volver a Long Island: la viudez de su madre se había convertido en paciencia.
En el auto hablaron de aquel comienzo de año. Pocas cosas seguían igual tanto en Caracas como en Nueva York. Jorge había telefoneado anteayer para anunciar que había aprobado el examen. La noticia sacó a Joaquim de la depresión en que lo habían puesto lo de Samuel y lo del encierro.
Esa última palabra apenas fue audible.
Luego de las tormentas de enero el tiempo mejoró. Estaban a fines de febrero y parecía que marzo se anticipaba: pero han anunciado aguanieve y quién sabe si una buena nevada para la semana próxima, oyó Mireya.
Se habían echado de menos. Lo sabían por la sensación de fatiga.
A la mañana siguiente de su llegada, en la habitación todo estaba envuelto por la luz arenosa de Long Island. Mireya tardó en despertar. El sueño había sido espeso; al abrir los ojos, tuvo la impresión de que no habían pasado las semanas ni se había enterado de la enfermedad de su padre.
Pronto se desengañó. Contó en el reloj las doce horas transcurridas desde que, hablando en cama con Joaquim, se había dormido. No solo eso la convenció de que el tiempo no se detenía: también el orden de la casa. Los muebles, los cuadros, los tiestos estaban en el sitio donde los había dejado, pero su marido, en faenas de limpieza, había estado ajustando aquí y allá. Todo seguía dispuesto regularmente, pero en ese orden relajado de un amateur. Algo se había alterado en el espacio y en Joaquim. Fuese lo que fuese, no era opresivo.
Buscó al marido sin decir palabra. Al regresar a la habitación, pensó en deshacer el equipaje. En un rincón, Mireya vio su escritorio y sobre él los manuscritos.
De afuera, le llegó un ruido como de puerto o de playa. Se acercó a la ventana. Joaquim estaba en el jardín trasero; parecía silbar despreocupado. Ella se limitó a espiarlo.
El alboroto provenía de una bandada de gaviotas. Mientras sobrevolaban torpemente la casa, él se entretenía echándoles trozos de sardina. Pero también reservaba migas de pan para los gorriones, más tímidos, ocultos casi bajo la sombra de los aleros.
Del libro Un fantasma portugués (Otero Ediciones, 2004)