Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
A Francisco Massiani
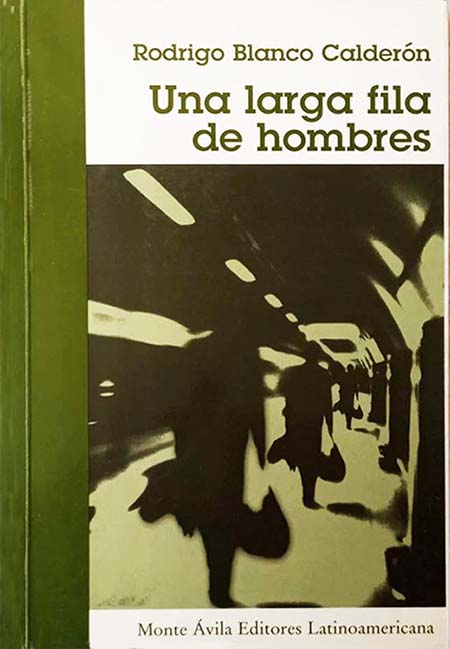
El mensaje de Nina puso fin a una sucesión de días espantosos. En realidad fue una cadena de días aburridos que habían alcanzado, uno tras otro, una exactitud milimétrica. Por lo menos en su manera de empezar. Desde hacía dos semanas mi teléfono celular era el encargado de despertarme. No porque estuviera programado para tal fin ni mucho menos. Yo tengo un celular viejo, un siemens de ésos de los primeritos que no tiene ni reloj ni jueguitos ni pendejadas. Como debe ser. Pero resulta que el conocido doctor Pedro Penzini Fleury se había empeñado en llamarme puntualmente a las siete de la mañana, todos los días, para informarme que “su saldo ha expirado. Por favor, realice otra recarga”, etc., etc. Yo sabía que la voz de la compañía telefónica no era la de Pedro Penzini, pero igual siempre la asociaba con él. Me gustaba imaginar que Pedro Penzini me llamaba para recordarme que no tenía saldo. Incluso, a veces, le respondía:
—Pedro…yo sé. ¡Deja la ladilla! — o, también:
—Apenas tenga plata compro una tarjeta y hago la recarga. Lo juro.
Y cosas por el estilo.
Pero la primera verdadera señal de alarma no fue que el celular me despertara todas las mañanas informándome de mi crisis económica (que no era tal), sino el particular hecho de que yo no atinara a apagarlo para así evitar la molestia de ser despertado tan temprano. Cada mañana escuchaba el celular, despertaba con la boca pastosa, tanteaba en la mesa de noche, agarraba el celular, veía el número de la compañía telefónica, atendía, oía la voz de Pedro y luego de escuchar el mensaje completo, colgaba. Al tercer día ya le estaba respondiendo a Pedro, primero de la forma que acabo de mencionar, un tanto agresiva y luego, poco a poco, con un ligero tono de vergüenza.
Al cabo de unos días el celular dejó de despertarme. Las llamadas no cesaron. Yo las esperaba en medio del tibio silencio de mi cuarto.
A esta actitud incoherente, impulsada o protegida por una inercia pasmosa, se sumaba una mayor: mi renuencia a comprar una tarjeta de pre—pago y así cortar de una vez por todas este asunto de que me dieran unos buenos días con un tono admonitivo y, también, terminar con el nuevo asunto éste de mi repentina imposibilidad de apagar el celular por las noches. Las llamadas a las siete en punto de la mañana se fueron repitiendo día tras día, y día tras día me levantaba yo a las seis y treinta, o a las seis y cuarenta y cinco, café en mano, disfrutaba del silencio y la tranquilidad de mi cuarto, celosamente trabajados por mi voluntad silenciosa y tranquila, hasta que el milagroso y puntual timbre del teléfono daba inicio a mi jornada. Pero si tomamos en cuenta que el resto de mi día no era otra cosa que una sobrevivencia resignada y aburrida, entonces, esa llamada, único oasis de interés, marcaba, más bien, el fin de mi jornada. Como si el cansancio del ocaso se anticipara al transcurso de las horas. Después de las siete de la mañana mi existencia era un carro abandonado en limpia y segura bajada. Salía de mi cuarto hasta el estudio, previa antesala en la cocina, a ganarme las cervezas y los libros de cada día. Trabajaba desde mi casa redactando y corrigiendo textos para una editorial de libros de cocina e interpretación de sueños. A esa hora, ya mi mamá había salido a ganarse el pan y yo quedaba solo en la casa con todo el tiempo y la quietud del mundo para redactar y corregir aquellas páginas memorables.
La segunda verdadera señal de alarma (segunda en el recuerdo, primera en la estricta cronología) fueron los sueños que tuve durante esos días. Sí, desde esta perspectiva, tomando en cuenta mis sueños, las llamadas de Pedro Penzini eran la campanada final de una jornada futbolística que se iniciaba al momento de dormir. Horas y horas de juego perfecto e infatigable en las que hacía las delicias de toda esa fanaticada que bailaba al ritmo de mis quiebres y dribles y coronaba con un rugido orgásmico de hermandad eufórica cada uno de mis increíbles goles. Mala señal ésa. En mi corta vida me he dado cuenta de que, cada vez que tengo sueños futbolísticos es porque estoy viviendo una etapa de tristeza e imperceptible desesperación. Cuando despierto de uno de esos sueños me queda un sabor amargo en la boca, como de derrota, y un cansancio en las piernas, esas extremidades delgadas y envejecidas que llevan años sin patear un balón.
En esos sueños veía imágenes que correspondían a un largo y querido trozo de mi vida. Digo trozo porque esa etapa puede ser vista, de manera compacta, como los años en que fui jugador de fútbol y los años en que me enamoré intensa y calladamente de dos hermosas niñas cuyos nombres recuerdo perfectamente: Andrea y Nina. Mi noviazgo con Andrea, de besitos en la boca, a los cuatro años de edad marca, también, el inicio de mis días como jugador. Jugué ininterrumpidamente con el equipo de mi colegio desde los cuatro hasta los doce años. A Andrea no la he visto más desde el último día de clases de tercer grado; teníamos ocho años los dos y ese día, precisamente, habíamos decidido reanudar nuestro noviazgo después de dos años de confusión y amargura como lo fueron primer y segundo grado. Fue 1990 el año en que vi por última vez a Andrea. Lo recuerdo porque ése fue el año del mundial Italia 90 que, a su vez, recuerdo en detalle ya que fue el primer mundial de fútbol que pude seguir con interés, pasión y discernimiento. Andrea y yo nos empatamos en alguna tarde de julio de ese año, mientras ayudábamos a limpiar el salón de clases después de la fiesta de fin de curso. Luego vinieron los meses de vacaciones en los que, por supuesto, no nos vimos porque ¿para qué? Para mí, y estoy seguro de que para ella también, era inconcebible vernos fuera del colegio, que nuestro amor fuera extraído de su espacio natural y único. Luego en octubre, al comenzar las clases, en vano estuve esperando su llegada mientras nos aprestábamos todos los de segunda etapa, con ladilla renovada, a cantar el himno nacional en el patio central. En vano esperé su súbita llegada al salón, excusándose con la maestra por la tardanza. Al rato me enteré de que ella junto a sus padres se había mudado a Acarigua, ciudad que no conozco ni quiero conocer.
Pero Andrea no figuraba en esos sueños. Ella pertenece a un tiempo temprano y anterior a toda hazaña futbolística. En mis sueños volvía a aparecer el campo de fútbol que formaba parte, como una de sus instalaciones, de la antigua escuela básica de medicina de Sebucán, ahora convertida en escuela de enfermería. Volvía el olor a grama cortada, las matas de mango y mamón que, según su íntima costumbre, daban mangos y mamones. También resurgía de las cenizas del cigarro la voz del entrenador Leitao, un brasilero que cada vez que fallábamos un chute o una jugada de rutina nos gritaba:
—¡Venga¡ ¡Venga y mire la mata e’ mamón!
Y uno, entre nervioso y divertido, iba y volteaba hacia alguna de las matas y recibía en las piernas el pequeño azote, fugaz y doloroso, de la delgada vara de bambú que siempre cargaba en la mano.
Ya no sé si esto que ahora escribo formaba parte del sueño o si era parte de la melancolía que me invadía al día siguiente. Mientras dormía o, tal vez, mientras transcribía recetas de cocina, recordaba una y otra vez aquel juego maravilloso e inolvidable en el que, al fin, pudimos ganarle al equipo del santo Tomás de Villanueva, sempiternos ganadores de la liga César del Vecchio, con marcador maravilloso e inolvidable de cuatro goles por tres. Tres de ellos de mi autoría. No sé si debo agradecer o maldecir ese día, ya que me brindó la experiencia más intensa que he vivido y que no creo poder volver a vivir ni superar en los sesenta o setenta años que me quedan en esta tierra. Imagino que recibo el premio Nóbel de literatura y no creo que sea lo mismo, imagino que recibo, mejor aún, el premio Rómulo Gallegos y todavía la emoción distaría de ser la misma.
Juego empatado a tres goles. Últimos minutos del segundo tiempo. Resultado que sorprende a todos los presentes ya que se enfrentan el mejor equipo de la liga con uno de los peores. Yo todavía insisto en que no éramos malos jugando, simplemente los otros eran mejores. Pero al final de cada juego el juicio era el mismo: jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. Pero ese día fue distinto. Los sorprendimos a los malditos en los primeros minutos de juego. Un tiro libre con barrera, desde una distancia por la cual no había razón para preocuparse y luego un disparo mío que a medida que atravesaba el aire empezaba a preocupar al portero, un gordito perverso que paraba todo lo que iba en su dirección, y que finalmente se incrustaba, con belleza única, en la telaraña de la portería. Consternación en el equipo contrario. Alegría e histeria de mi padre, madre y demás seguidores de nuestro equipo. A pocos minutos del final del primer tiempo, cuando los tomasinos empezaban apenas a vencer la sorpresa e imponer su juego, segunda sorpresa del partido. Jugada confusa en el área enemiga, balón en mi pierna izquierda, gordito descolocado y de repente la voz atronadora de Gonzalito que me grita:
—¡Dispara!
Y yo que despierto y disparo y se concreta el segundo gol del partido.
Etapa complementaria de infarto. Primeros minutos de consternación, ahora de parte nuestra ante ese insólito resultado parcial, y luego típica reacción de cualquier selección venezolana cuando está ganando un juego: dejarse empatar en dos minutos. Pese a la debacle que se suponía después del vertiginoso despertar de los tomasinos, el juego se mantuvo en expectante igualdad y tensión. Avance nuestro sobre el campo enemigo, con su santo protector aparentemente ausente ese día, pase a José que con su habilidad y fuerza de siempre bate la arquería sin perder más tiempo desde la línea del área. Otro gol y otro punto de fuga. Tensión y fuerza que se libera en gritos para reanudarse inmediatamente después. Hay que mantener el marcador. Veinte minutos, sólo veinte minutos de resistencia. Los gritos aumentan. Leitao se come las uñas y solo interrumpe el accionar de sus dientes para ordenar la salida de la defensa y jugar al fuera de lugar. Y en ese instante aparece Óscar, un negrito infalible de los tomasinos que ya había anotado un gol y que no había reaparecido desde los primeros minutos del segundo tiempo. Tiene el balón en la mitad del campo, ya la defensa se prepara para tratar de frenarlo y, cuando nadie lo espera, suelta un disparo directo al arco, increíble, preciso, matador, que el pobre Andrés, nuestro portero, no alcanza siquiera a ver. Silencio en Sebucán. Bulla y alegría en los tomasinos. Pero todavía el juego no termina. Quedan algunos minutos, falta poco para que yo viva el momento más intenso y emocionante de mi vida, ése que luego me visitará en sueños y me dejará un sabor amargo en la boca. De todos nosotros, José parece ser el único en no haber perdido el ánimo y la fuerza. Apenas ponemos otra vez el balón en circulación, José decide ir con todo hacia el arco contrario. Su ímpetu nos empuja a todos y cual ataque samurai, dispuestos a morir en el intento, nos lanzamos arrastrados por su aura decidida. Los tomasinos no sospechan que la derrota esté tan cerca, a sólo unos gritos y unas gotas de sudor de distancia. José arremete contra la defensa que se une para detenerlo y en un choque épico quedan desorientados todos, portero, defensa y José, y de ese tumulto surge, milagroso, el balón, rodando indeciso hacia la portería. No parece que pueda llegar solo y ahí es cuando aparezco yo, que no he detenido mi carrera de samurai, pasando de largo el tumulto y hundiendo la pelota, para siempre, en la malla contraria.
Y durante la batalla, como pequeños oasis de dulzura, los ojos de ardilla de Nina mirándome.
En cada juego la veía, en el colegio la veía y sabía que sólo era cuestión de tiempo enamorarme de ella. El tiempo necesario para que los dos años que le llevaba se vieran mejor llevando ambos la camisa azul reglamentario que se usa en bachillerato. De esa época no hay mucho que contar. Hacía uno o dos años que yo había dejado de jugar, primero porque el equipo del colegio no llegaba a categorías de más edad y segundo, ahora que lo pienso, porque en realidad no quería jugar para ningún otro equipo. Las razones que me inventé en ese momento no eran, sin embargo, del todo erróneas. Ya en esos días comenzaba a pensar en mi futuro, y dedicarme a jugar fútbol en Venezuela no parecía algo muy sensato (pese a los logros que estamos cosechando ahora, hay que decir que Venezuela es un país que parece imposibilitado genéticamente para jugar fútbol, lo cual es extraño viendo que aquí se hace todo a las patadas). En esos años escuchaba Queen y The doors todo el día y me adentraba, cada vez más, en el mundo de la literatura. En algún momento entre los quince y los dieciséis años, cuando empezaba a escribir mis primeros poemas y no hacía otra cosa que leer a Bryce Echenique, decidí que quería ser escritor (escogencia que tampoco sonaba muy sensata que digamos). Lo demás fue poesía y llanto, para resumir mi “relación” con Nina. Una vez le confesé mi amor, en otra oportunidad le regalé una orquídea en su cumpleaños. Del resto, pocas veces le dirigía la palabra, me conformaba con ver sus ojos de ardilla, oler su perfume divino y sentir su piel de durazno cuando la saludaba. Aparentemente me bastaba con adorarla y soñar con ella y escribir poemas. Años después, en mis primeros meses de universidad, cuando ya la había olvidado, me contó un amigo del colegio en una de tantas conversaciones nostálgicas, que él se había cogido varias veces a Nina. Sí, ahí, en la casita que está detrás de las mesas de ping—pong, en la falda del cerro. Qué imbécil e ingenuo que fui yo en aquella época. Pero de ese tiempo no me arrepiento de nada, tal vez de no haber seguido jugando.
Ya iban dos semanas seguidas de esta situación. Pedro Penzini llamándome a las siete de la mañana (siendo además la única persona que me llamaba a lo largo del día), yo despertándome un poco antes, cansado de dibujar los mismos goles en el aire, los ojos de ardilla observándome, cuando justo después de su llamada sonó el celular, con timbre breve, indicándome que tenía un nuevo mensaje de texto.
—Yo te amo. Si no respondes me mato.
Leí aquel mensaje dos veces. No entendí nada. Sin embargo, el sopor matutino desapareció por completo. Respondí el mensaje y cuando lo intenté mandar y no pude, recordé lo que Pedro venía diciéndome todas las mañanas desde hacía dos semanas: QUE NO TENÍA SALDO. Sin pensarlo mucho, me vestí, agarré la cartera y salí a comprar una tarjeta para el teléfono. Al llegar al quiosco sentí algo que hacía tiempo no sentía: el frío de la mañana en el rostro. Regresé, cargué y respondí el mensaje.
—¿Quién es?
No podía preguntar otra cosa. La respuesta trajo consigo, a mi cuarto, el frío de afuera.
—Es Nina.
De todas las respuestas posibles la que menos esperaba era ésa. ¿Nina? Yo no conocía ninguna Nina, excepto aquella que conocí hace mucho tiempo, no la del colegio que me torturaba con su belleza e indiferencia, sino aquella otra, la misma, de un tiempo más remoto aún, que me observaba con sus hermosos ojos jugar fútbol.
—No conozco ninguna Nina —le respondí.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó Nina.
Tuve miedo de responderle. Uno nunca sabe qué clase de loco se esconde detrás de ese tipo de mensajes. No obstante la intriga me venció.
—Emilio —escribí.
—No conozco ningún Emilio —me dijo.
Ahí sí que no entendí nada. Mi perplejidad se revestía ahora de una leve irritación.
—¿Y entonces? —le dije. Pero ese día no respondió nada más.
El mensaje de Nina puso fin a una sucesión de días espantosos. Tal vez sólo fue una cadena de días aburridos. Sí. Pero ahora, Nina le abría la puerta a una sucesión de horas y días de angustia, intriga y desazón. Primero aburrimiento, luego tristeza y nostalgia y ahora angustia. ¿Y la felicidad? A todas éstas ¿dónde estaba la puta de la felicidad?
—¿Y qué hace usted preguntando por esa señora? —me dijo Vallejo— No sea bobito. La felicidad no se vive. La felicidad se recuerda.
—Gracias, Fernando.
—No se preocupe, joven. Siempre a sus órdenes.
Esa mañana, mientras redactaba un diccionario de interpretación, desciframiento e inducción de los sueños de la gente, trataba yo de interpretar y descifrar aquel mensaje. ¿Nina? Tiene que ser una simple y odiosa casualidad. Ella misma dice no conocerme. Pero entonces, ¿por qué ese mensaje? Evidentemente, la tal Nina debía estar medio loca o debía estar pasando por una crisis nerviosa porque ¿a quién se le ocurre decirle a alguien, que ni conoce ni ha visto jamás en su vida, que lo ama? Lo cierto es que batallé toda la mañana, prescribiendo señales clarísimas de buena suerte y desenterrando preocupaciones arquetípicas en los sueños de otros, perdido en aquel mensaje. Los ojos de ardilla volvían, nítidos en su color castaño inamovibles y ya no parecían observarme sino posarme, delicados, una pregunta. Traté de imaginar cuál, entre miles, podía haber sido el destino de la Nina que yo conocí; cómo el más extraño y patético de los derroteros podía haberla llevado a caer donde había caído, porque eso era seguro, y desde ahí, desde ese pozo infame, mandarme ese pequeño hilo de luz, hambriento, que la salvaba a ella y a mí. Estos esfuerzos eran inútiles. La memoria me devolvía a las dos o tres imágenes de siempre: los ojos de ardilla, su olor divino y la piel suave de los duraznos. Los verdaderos recuerdos son así, dos o tres figuras que se repiten interminablemente. Los imposibles caminos seguidos por su vida se perdían en esas tres imágenes celosas. A las cuatro de la tarde no aguanté más. Tenía que hacer algo, no con respecto a Nina; tenía que hacer algo conmigo, por mí. Subí a mi cuarto, me vi en el espejo, logré rescatar de aquel reflejo la silueta delgada de mis piernas y entonces la idea llegó prácticamente sola, corriendo con naturalidad hacia mí. Tenía que correr, tenía que correr sin detenerme.
Me detuve, sin embargo, muerto de cansancio, media hora después de haber empezado.
Había llegado a la pista de trote que está detrás del estadio universitario y, después de estirar un poco los músculos, comencé a correr. Durante la mayor parte del trayecto pensaba en Nina, en la de siempre y en cómo sería la de ahora, en la Nina del mensaje, en la utópica tercera Nina que sería Nina si la de mi recuerdo y la del mensaje fueran la misma. Pero en un recodo de la pista dejaba de pensar, en Nina y en todo, y miraba el verde del estadio que en aquella parte se puede observar casi por completo. Y en medio de ese verde que te quiero verde todas las Ninas del mundo desaparecían, la novela perfecta desaparecía y el verde parecía volverse más intenso. A medida que avanzaron los minutos mis pensamientos se volvieron nómadas, me imagino que por la fatiga ya empezaba a delirar, y en la parte donde se veía el verde comencé a pensar en Nina y en el resto del trayecto pensaba qué hubiera pasado si no hubiese abandonado “el deporte más hermoso del mundo”, como dice el narrador de ESPN. También pensaba qué pasaría en mi vida si me decidía de una vez por todas a escribir la novela que desde hace tiempo me daba vueltas en la cabeza y cuyas historias veía y construía, de alguna u otra forma, todos los días, a toda hora. Esas tribulaciones resumen de buena manera lo que yo llamo, en la ensoñación, mi “destino literario”. Yo lo imagino perfectamente así, como una mezcla de esos dos elementos: literatura y fútbol. Creo que es en el prólogo a Piedra de mar donde José Balza cuenta que Francisco Massiani, entre otras actividades paralelas a la escritura, se ha dedicado a la pintura y también, esto es lo más importante, al fútbol, deporte que practicó, según Balza, hasta los treinta y cinco años. A veces me pongo a imaginar lo grandioso, lo genial que hubiera sido que Massiani, después de escribir una obra como Piedra de mar, hubiera declarado públicamente que se retiraba de la vida o el quehacer literario para dedicarse a lo que en realidad le apasionaba: el fútbol. Imagínense. Escribir ese libro y luego entregarse de lleno al fútbol y lograr formar parte de la selección nacional y anotar un gol contra algunos de los acorazados del sur como Brasil o Argentina. Es como sí ahora, por ejemplo, Juan Arango, el gran Arangol, además de salvar siempre a Venezuela en los últimos minutos de juego llevara a cuestas, sobre su espalda, como un enigma incomprensible, una obra como Piedra de mar. O, tal vez, un trabajado y hermoso libro de poemas como los primeros de Hanni Ossot. Una vez pasada la euforia, sus goles tendrían todavía algo más, un sentido aún oculto. O sería más bien la obra la que cambiaría, la que guardaría un espacio rebelde en esas jugadas. No sé. Ése es, para mí, el destino literario más grande que puede haber. Pensando en él puedo pasar mucho tiempo, encerrado en esa extraña burbuja.
Pocos minutos después detuve la marcha. Luego en la noche el cansancio hizo lo suyo y pude dormir.
A las siete de la mañana, puntual, me despertó el teléfono celular. Tenía un mensaje de texto.
—Hola, Emilio. Buenos días.
Fue tan dulce “escuchar” mi nombre en boca de esa mujer misteriosa, fuese Nina o cualquier otra, que no tuve más reservas y respondí con una familiaridad exquisita:
—Hola, Nina. Buenos días.
Los mensajes de Nina en la mañana y salir a correr en las tardes se convirtieron en mi nueva y deliciosa rutina. Nuestras “conversaciones” siempre fueron por la misma vía. Una sola vez me atreví a insinuarle si no podíamos hablar por el Messenger o por teléfono local, que así era más fácil y podíamos extendernos un poco más. Pero su respuesta fue no responderme hasta el otro día a la hora de siempre. A Nina parecía gustarle y sentirse cómoda con esa forma breve y telegráfica de comunicación. En realidad, yo también me sentía mejor. Ambos estábamos obligados a decir lo esencial. A concentrar en unas cuantas frases el universo que, se supone, esconde cada persona. Yo debía, además, no dejar que el interés de Nina decayera. A veces se comportaba como un psicólogo lacaniano y a los cinco minutos de conversación dejaba de hablar. Yo esperaba unos diez o quince minutos en silencio. Luego me resignaba y entendía que había sido todo por aquel día. Otras veces ya al segundo mensaje percibía su buen humor y podía contar entonces con por lo menos media hora de conversación. En una oportunidad hablamos hasta las ocho y cuarenta de la mañana. Conversábamos, por ejemplo, de cine.
—Tarantino —soltaba Nina.
—Genial —respondía yo y en seguida preguntaba— Lynch.
—Loco y genial —decía Nina y en seguida preguntaba— Kubrick.
—Arrechísimo —decía yo y en seguida preguntaba— Spielberg.
—Guevón —dijo Nina. No sé si se refería a Spielberg o a mí, por cortar la cadena de genios que nos fascinaban.
Después de pensarlo mucho, después de noches de mal dormir, decidí dar el paso final. Sabía que estaba poniendo en riesgo definitivo nuestra relación pero yo no soportaba más hablarle a aquella entelequia que de repente había llegado a mi vida, a esa hechura de recuerdos y deseos que ya comenzaba a querer demasiado. Necesitaba un rostro. Esa mañana, apenas al segundo mensaje, Nina se dio cuenta de que algo no estaba bien.
—¿Qué te pasa? —me preguntó.
Su rápida intuición me conmovió.
—Necesito verte —dije.
Ya empezaba a lamentarme de semejante torpeza y a temer el silencio que ya conocía después de alguna pregunta tonta cuando su respuesta, instantánea, llegó.
—Está bien —dijo.
Quedamos en vernos, a las cinco de la tarde, en la pista de trote que está detrás del estadio universitario. A las cuatro y media me encontraba yo en el recodo de la pista donde se ve, casi por completo, el verde del campo de fútbol. Le propuse aquel lugar porque ese verde era mi único remanso de tranquilidad, la única esperanza de no pensar en nada y poder hablar. Desde ahí veía al equipo de la universidad entrenando, practicando jugadas de rutina. En ese equipo jugaba, o juega todavía, un antiguo compañero de fútbol. Jaqui, se llama. No jugaba conmigo en el equipo del colegio sino para el equipo del Fray Luis de León. Lo conocí cuando ambos jugamos para el equipo de la selección de la liga César del Vecchio, que se enfrentaba a otros conglomerados de otras ligas infantiles. Era genial. En una temporada, recuerdo, sorprendió a todos anotando cincuenta y seis goles. Después que dejé de practicar fútbol nos dejamos de ver. Nos encontrábamos al azar, en algún lugar de Caracas, hablábamos, nos preguntábamos qué hacíamos, él seguía jugando, yo no. Eso era todo. Pregunté la hora a una señora que caminaba y el corazón me dio un brinco cuando me dijo que eran las cinco de la tarde. Ya el verde no servía de nada y yo era un manojo de nervios. Volteaba hacia los lados y sólo veía deportistas estúpidos de ésos que no saben hacer otra cosa que correr y correr, todos los días, hasta el último día de sus vidas. ¿Cómo reaccionaría yo si aparecían, de repente, los ojos de ardilla? ¿Qué haría si Nina fuera feísima, un espanto? ¿o si yo le parecía a ella feo y necesitado? Mierda. Los nervios fueron disminuyendo a medida que pasaban los minutos y Nina no llegaba. Un absurdo alivio me llenó el pecho cuando le pregunté a la misma señora, que debía ir por su penúltima vuelta, la hora. Cinco y veinticinco. Nina no llegaba. Diez minutos después, relajado, me levanté y fui caminando lentamente hasta el campo de fútbol. Me senté en el banquillo de suplentes que estaba vacío y me puse a observar el juego.
Al poco tiempo las lágrimas borraban, a ratos, la acción del partido. Era tan absurdo todo. Me hallaba tan perdido que no pude menos que admirar la lógica simple que se desarrollaba frente a mis ojos. Ir a la malla contraria y meter la pelota. Hay tácticas, jugadas, posiciones, funciones, reglas, pero todo está hecho bajo la categórica premisa de llegar a la malla contraria. Mierda.
El juego se detuvo un momento. Yo bajé la cabeza. Me sequé las lágrimas y cuando subí el rostro vi a Jaqui que en ese instante trotaba hasta llegar a la banda cercana al banquillo. Tomó un termo de agua y bebió. Cuando bajó el pote, se secó con la manga de la franela y ya se disponía a regresar, supongo yo, a su posición cuando, por el rabillo del ojo, me vio. Se detuvo, esbozó una sonrisa y se acercó. Con infinita pena lo saludé, tratando de forzar la voz y de que no notara que había estado llorando. Hablamos rápidamente de lo de siempre. Él, evidentemente, seguía jugando. Yo, bueno, yo había comenzado a correr algunas semanas atrás. Jaqui volteó hacia un grupo de jugadores que rodeaban a un compañero que estaba en el suelo, me pidió permiso y fue corriendo hasta allá. Al llegar, pareció intercambiar algunas palabras y después regresó con igual velocidad, como si nada, y me preguntó, así, sin anestesia:
—¿Quieres jugar?
—¿Cómo? —le dije.
—Que si quieres jugar. El pana aquel se lesionó y nos falta una persona para estar completos.
—Coño, Jaqui, yo tengo años sin jugar —le respondí, tartamudeando.
—No seas pendejo, vale. Eso no se olvida. Además ¿no dijiste que estabas corriendo?
—Sí, pero… además no tengo ni uniforme ni nada.
—Sólo es una práctica. Dale. Te prestamos el uniforme de entrenamientos y listo.
Corrí hacia el pasillo que está debajo de la tribuna principal, me quité a toda velocidad el pantalón y, con un temblor ansioso, me puse el short y la franela. A pesar de ser ateo me persigné. Toqué el suelo con los dedos índice y medio, hice la cruz y los besé. Me dirigí con trote tranquilo hacia la cancha, tratando de disimular el terror que sentía y busqué la posición que Jaqui me indicaba. Me ubiqué en el medio campo del lado izquierdo. Jaqui tenía buena memoria. Lo miré, me hizo una señal de confianza y se reanudó el partido. La primera medida a tomar era, más que una cuestión táctica, una cuestión ética. Tenía que ser humilde, es decir, reducir o aniquilar cualquier amago de protagonismo, cualquier deseo de destacar, de ser algo más que una simple pieza en aquel engranaje. La segunda medida, surgida de aquella base ética, era tratar de facilitarle las cosas a los demás, no quedarme mucho tiempo con el balón, no arriesgarme a algún pase que pusiera en peligro nuestra portería. Todo esto en el corto y profundo espacio que hay siempre entre el banquillo y la cancha. La acción continuó bajo sus propias leyes durante los primeros minutos. Cuando el equipo avanzaba, yo avanzaba, cuando retrocedía, yo retrocedía. Luego, discretamente, me llegó el balón. Sin pensarlo mucho, con el vértigo domeñado por antiguas experiencias, lo devolví al lateral izquierdo quien abrió juego hacia la banda derecha. Me sentía feliz. Recuerdo ese momento y puedo decir que me sentía feliz. Ahora, mientras escucho detonaciones y me distraigo del horror con estos recuerdos, estoy feliz.
Imagino que en estas ensoñaciones andaba, en ese espacio interregno que es encontrarse con los recuerdos, cuando a lo lejos, en el banquillo de suplentes, me percaté de que alguien se sentaba. Se sentaba y comenzaba a observar el juego. El balón regresó a mí, avancé con él unos cinco metros y antes de que llegara la marca lo pasé al delantero izquierdo. Volteé la mirada hacia el banquillo y allí estaban, un par ojos rodeados de mujer, observándome. Era muy blanca y tenía el cabello corto. Por lo menos eso era lo que podía percibir desde el mediocampo. Y resaltando entre aquellos brochazos pintados por la distancia, a la altura de la mirada, una línea oscura, densa, nerviosa. El juego se desarrollaba, in crescendo, por unas leyes independientes que ya comenzaba a olvidar. El balón iba y venía, los jugadores nadaban, inquietos, en aquel mar agitado y yo miraba a la mujer sentada en el banquillo. A veces, desde aquella línea oscura, densa y nerviosa, surgía un brillo fugaz. La mujer no parecía estar interesada en lo que sucedía en el campo pues su mirada, la franja que yo suponía su mirada, no seguía el balón. Su mirada se contentaba con sondear el espacio del mediocampo, en especial, la zona izquierda. Mi cuerpo se movía, olvidado de sí, al ritmo de aquella marea. Mi mirada, lo que tal vez ella suponía mi mirada, se perdía en aquella franja o línea, tratando de entrever sus límites, tal vez una declinación final en las puntas, como los ojos de las ardillas.
Sin darme cuenta el balón llegó a mis pies. Y fue en ese momento que me olvidé de precauciones tácticas y éticas. Me lancé al ataque con un vigor que tenía mucho de polvo y de desván. Pero todo, polvo, desván y telarañas, fueron quedando en el verde de la cancha mientras yo avanzaba, imparable, en el terreno contrario. Jaqui acompañó mi ataque y construyó, junto conmigo, una pared perfecta que en sólo tres toques casi había alcanzado el área enemiga. La defensa se aprestó a detenerme pero ya me había desembarazado del balón, dejándolo en los pies de Jaqui, mientras yo me proyectaba, veloz y solitario. Era mi última jugada. Jaqui esquivó a los tres defensas que le salieron al paso con un centro elevado que atravesó el aire por encima de sus cabezas. Yo frené la carrera, calculé en menos de un segundo la trayectoria del pase y en ese instante, en esa partícula de segundo, desvíe la mirada hacia el banquillo lejano y pude ver, al fin, los límites de aquella franja, el contorno divino de aquellos ojos.
Luego de una eternidad el balón descendió con una hermosa rotación. Afinqué la pierna izquierda. Esa revelación tenía que ser coronada con un gol de media volea. Y la pelota que se acerca y yo que la chuto al mejor estilo Andrés Galarraga, es decir, con un swing de cuadrangular, y yo que me poncho y yo que caigo de culo en el barro del área y la pelota que sigue su curso hasta salir por la línea final.
Jaqui se acercó y me ayudó a levantar, sin poder esconder la incomodidad en su rostro. Me levanté, lleno de barro y grama, y volteé hacia el banquillo de suplentes. Vi a aquella mujer levantarse también, con la cabeza gacha como buscando algo en el suelo para después marcharse sin voltear, sin despedirse.
Al día siguiente, esperé en vano hasta las nueve de la mañana por el acostumbrado mensaje de Nina. El silencio y la inercia se mudaron de nuevo a mi cuarto. Unos minutos después escribí lo que sería el último mensaje para Nina:
—Yo te amo. Si no respondes me mato.
Pero Nina no respondió y yo no me maté.
Hoy bajé a la autopista y ambas vías estaban trancadas. La calle está convertida en lo que siempre ha sido: un campo de guerra. En los próximos días, al fin, me dispongo a comenzar a escribir mi novela. En ella, como en todas, habrá un loco que conspira. Habrá también un hombre que a las márgenes del río Guaire colecciona cabezas humanas que le traen anónimamente las aguas. Habrá un psiquiatra y un joven. Y habrá también una terrible y dulce muchacha que se llamará Julia y tendrá ojos de ardilla y será una sola y única Julia, sin trinidades ni confusiones ni olvido. Y todo tendrá algún sentido.
Del libro Una larga fila de hombres (Monte Ávila Editores, 2005)