Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
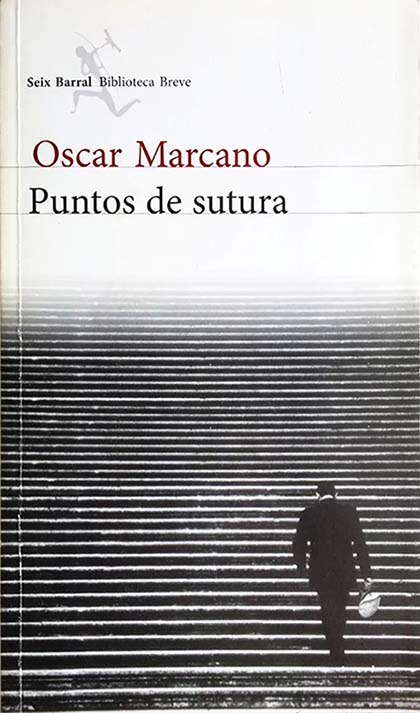
Ni Alejandro, que subyugó el mundo, ni Gilgamesh, que rechazó a Ishtar y partió con Enkidu a buscar la inmortalidad, fueron tan importantes para mí como Áyax. Por supuesto, Aquiles era el primero. Pero luego de él, Áyax. Si alguno llegó a comparársele en valor y nobleza, sólo sería Diomedes que, en plena batalla, fue capaz de desafiar a los dioses, hiriendo el mismo día a Ares y Afrodita con la hoja de su lanza.
Aquiles sería Aquiles, pero Áyax era Áyax. Aquiles nació de una deidad. Áyax no correría con la misma suerte. Mas cuando era una criatura, Heracles lo envuelve en su piel de león y ruega a Zeus que lo haga invulnerable. El que amontona nubes consiente y lo vuelve inmune al daño, con excepción del hombro, la axila y la cadera, puntos que, en el cuerpo de Heracles, sujetaban la aljaba.
Su orgullo era ciego. A diferencia de Ulises, que se finge loco y siembra sal para eximirse de cumplir su deber, el príncipe de Salamina no vacila en ponerse al frente de sus doce naves para unirse a los argivos cuando se le llama a combatir a Troya. Pese a la nadería del motivo, es el primero en llegar a la concentración en Argos, donde se le designa jefe de la flota junto a Aquiles y Fénix.
Antes de hacerse a la mar, su padre lo exhorta a encomendarse a Atenea. Áyax se niega, argumentando que un héroe verdadero debe la victoria al mérito propio y que sólo los blandengues se sienten obligados a recurrir al auxilio de los inmortales. «Incluso un cobarde puede vencer con la ayuda de los dioses», afirma. Fiel a su credo, borra de su escudo de siete capas de piel de buey y una de bronce, la imagen de Atenea. Hasta en eso es cándido, desprevenido, como suele proceder ante las maquinaciones de los dioses.
Encontrándose en plena batalla, Áyax protege un flanco. Los olímpicos participan activamente en las hostilidades. Atenea se le aproxima y le ofrece sus favores. Desapacible, Áyax rechaza su ayuda y le exige que se aleje. Con altivez le advierte que no precisa de su auxilio y la impulsa a dar amparo a los badulaques que, como Ulises, esquivan la batalla o calculan para correr el menor riesgo posible. En resumidas cuentas, rehúsa su apoyo y le enrostra que no requiere de su concurso ni de sus artimañas para impedir que los troyanos se hagan de la posición que defiende.
Su fin lo sella la muerte de Aquiles. Fenecido el más grande, sus armas deben pasar a manos del mejor entre los sobrevivientes. Tetis está dolida por la muerte de su hijo. Para apaciguarla, Agamenón pretende entregarle las armas, pero Tetis las rechaza, diciéndole: «Mi hijo peleó por y para ti. Decide entonces a quién le vas a conferir tal responsabilidad».
Contrariado, el soberano de Argos consulta al ejército. Entonces se produce la vindicta de Atenea, que siembra la duda entre los soldados y las opiniones se dividen. Justo es entregárselas a Áyax, pero la mayoría opina que Ulises ha sido útil mediando en situaciones que han salvado la unidad de los griegos. Agamenón manda espías a examinar la opinión de los troyanos. ¿Quién fue aquel que después de Aquiles infligió más padecimiento y muerte a Ilión? De nuevo la diosa interfiere y Odiseo resulta vencedor. Se entrevista hasta a los prisioneros, quienes por despecho designan a Ulises en lugar de Áyax.
«¿Quién muestra más valor en la búsqueda del cadáver de Aquiles luego de que Paris le hiriese de muerte?», preguntan los jefes. La mayoría considera que Odiseo: se abrió paso con la espada mientras Áyax se guarecía de los ataques acarreando el cuerpo exánime de su primo. Pero, ¿quién es más valeroso, el que no vacila en desarmarse para llevar a cuestas un cadáver en medio de las cargas del enemigo o aquel que temeroso se defiende con la espada?
Ulises recibe las armas y Áyax experimenta el dolor del desengaño y el ultraje. El dictamen proclama la ruina de la tradición y declara la muerte del héroe antiguo. Triunfa el político. Humillado, ahora sólo le urge resarcirse. El viejo código reza que un héroe debe vengarse o morir. Pero es la hora de Atenea quien, para proteger a Odiseo, siembra la locura en Áyax.
Durante la noche, al salir de su tienda, la diosa sin madre, nacida de la cabeza de Zeus, le juega la última trastada y el hijo de Telamón confunde bueyes y ovejas con sus enemigos. Mirando en éstos a Agamenón, Menelao y Ulises, siega cabezas, da tajos y mandobles y descuartiza los rebaños. Presa del delirio, convencido de que lleva hombres en vez de bestias, conduce dos animales a su tienda, los encadena y prosigue la degollina.
Áyax será condenado a morir sufriendo la máxima degradación: no recibir sepultura y ser pasto de los perros y las aves carroñeras. En ese momento la diosa le retorna la lucidez. Tomado por la vergüenza y negado a permitir que una mano indigna le arrebate la vida, recurre a la espada, regalo de Héctor, con quien luchó en dos oportunidades y en dos oportunidades entabló, se encamina a un paraje solitario a orillas del mar, clava el arma en la arena con la punta hacia arriba, y se deja caer en ella de costado, muriendo en tierra enemiga.
Esa es la historia. Y siempre estuve conforme con la misma, obnubilado por el decoro y la fuerza del que antepuso su arete a cualquier tentación o flaqueza. Hasta que un día, comparando dos traduciones del texto sofocleano, reparé por vez primera en un pasaje tangencial de la tragedia. Ocurre en la tienda del héroe después de la carnicería, cuando la diosa devuelve la razón a Áyax y éste decide quitarse la vida: su mujer le advierte sobre las consecuencias funestas que tal determinación traerá para ella y Eurísaces, el hijo de ambos. Tras su muerte, explica llorosa, mujer y vástago serán reclamados como esclavos por cualquiera de sus enemigos. Una escena similar ha ocurrido entre Héctor y Andrómaca del lado troyano. Tecmesa clama, implora, le ruega que recapacite, pero sus súplicas son desoídas. «Calla —dice el héroe— que el silencio en la mujer es adorno», y le ordena traer a su presencia el niño, para nada. Ironías de la vida: el momento final de lucidez lo emplea en una decisión contraria a su sangre. En descargo propina al pequeño una monserga que no hace más que confirmar cuánto se ama a sí mismo. Temeroso, negado, incapaz de pensar en otra cosa que no fuese su gloria, Áyax se deshace en frivolidades con Eurísaces: «Tendrás que ser digno de llevar mi nombre». «Siendo hijo de quien eres, nadie se atreverá contra ti y el destino te deparará grandes hazañas». «Te convertirás en alguien tan valiente como yo». Burbujas. Simple parloteo de ególatra y ni una pizca de recato por la suerte a la que abandona a los suyos.
Mi héroe se me desplomaba.
Recibido el impacto, aterrado con la idea de perder la devoción, me sumergí en el estudio de la tragedia. En la revisión concienzuda de su prólogo, episodio y éxodo. En la disección de párodos, estásimos, anapestos y troqueos, tratando de hallar otro sentido a la trama. Algo que pusiese en tela de juicio la abominable frialdad de un padre por el destino de su hijo. Pero no me fue posible. Hasta Aquiles hizo lo que hizo por una esclava. El mismo Ulises, que dejó solo al anciano Néstor en batalla, que quiso matar a Diomedes por la espalda, «la astuta zorra» como Áyax lo llamaba, jamás hubiese abandonado a Telémaco.
No obstante, se infiere por Esquilo que el mañana de Eurísaces hubo de ser afortunado. No es improbable que gracias a Teucro haya tornado a casa, obtenido el nombre de Áyax y se hubiese coronado, pues más de un milenio más tarde, uno de su linaje derrota a Jerges, rey de los persas, en la batalla de Salamina. El propio Esquilo peleó en ella. Y Eurípides nació ese día. De este modo, el mezquino padre pudo haber acertado. Pero Áyax no había leído a Esquilo. Y me cuesta negar que el reconocimiento de esta historia me afectó. Mucho más, me devastó. Pero eso fue hace mucho. Ocurrió en esos tiempos en que, como a Kafka, todos los obstáculos me rompían.
ANTENORE GABBANI
2 comentarios en "Puntos de sutura"