Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
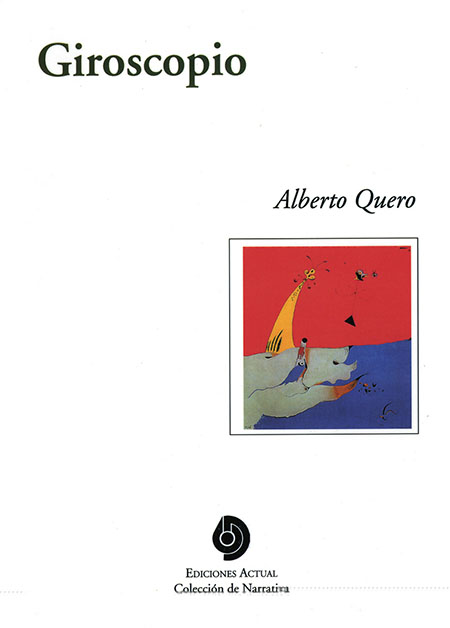
Lentamente se acerca hasta el árbol. Lo mira, lo palpa. Siente el olor a resina y a clorofila. Se asegura de que todas las ramas sean fuertes. Mira a su alrededor; comprueba que el paraje está desolado. Sabe que durante mucho tiempo gentes de todo el mundo hablarán de él, demasiado. Piensa que no siempre iba a ser felicitado con justicia por los que son capaces de poner su confianza en lo que nunca han contemplado: algunos tal parecen haber, mas en el fondo, intuyó, no son más que seres llenos de endeblez y amilanamiento. No está seguro, pero así piensa entonces.
Vuelve a pasar la mirada sobre el árbol. Lo escruta, lo detalla. Le hubiera gustado conocer el nombre de la enorme planta que acariciaba. El Rabí seguro sabría; después de todo era carpintero. Está decidido. Respiró hondo. Se dijo que no era un delator: él solamente quería que el maestro despertara; después de todo, tal había sucedido en el Lago: únicamente cuando lo hubieron estremecido el Rabí calmó las aguas, antes yacía en medio de la turbulencia. No, se repitió, lo que había hecho no era una deslealtad. Él simplemente quería acelerar la llegada del Reino. Y él creyó que era el momento preciso para que ocurriera una prueba definitiva, algo tan admirable y deslumbrante que disipara las dudas de todos, hasta de los más escépticos. Después de todo, si el mismo Bautista dijo que el Mesías habría de bautizar con fuego, ¿no era ese el momento perfecto para que el Maestro saliera del secreto y bautizara a todos con el Espíritu?
Él así lo creyó. Y se le ocurrió un plan; suponía que Yavé no permitiría que el Rabí se viera en problemas y haría algún signo asombroso que mostrara a los hombres a quién estaban a punto de crucificar. Ése era su proyecto; pero no ocurrió el resultado que había concebido. Se preguntó también quién puede saber en qué desembocan los acontecimientos. Él no quería que las cosas sucedieran así, pero quién puede comprender por qué suceden algunas cosas. Él quería lo mejor para todos, pero no resultó. Sentía que debía hacerlo. Nadie, se dijo, es capaz de escoger los hechos ¿o sí? Varias veces se hizo la misma pregunta. Y no la supo contestar.
Limpió la tierra bajo sus pies, la allanó. Meticulosamente apartó hierbajos y piedrecillas. No supo por qué lo hacía; después de todo, lo que iba a consumar no requería que el terreno estuviese liso ni despejado. Pero no podía dejar de pensar en ello; él era así de intemperante, así de apresurado, siempre lo fue. Frenéticamente se dio a la tarea de nivelar el terreno y no se satisfizo sino cuando lo hubo logrado. El temor comenzó a hacérsele inútil. Recordó escenas recientes, y no supo cuál era más sorprendente. ¿Después de tantos portentos y milagros, se preguntó, podía haber alguien que siguiera desconfiando? Lamentablemente, se dijo, así era; para algunos el menor gesto del rabí era marca inequívoca de su señorío; pero para otros ni siquiera los milagros más admirables eran suficientes. En el fondo, la incredulidad le desesperaba profundamente; por eso no podía soportar el titubeo del gemelo: tanta apatía le resultaba sencillamente insoportable y enojosa; tanta tibieza, absurda y descabellada. Sólo que él cometió el pecado de la impaciencia y de la prisa. Él, que desde el primer momento había descubierto la divinidad del Hijo del hombre fue el que acabó por exasperarse.
Con la mano se recorrió la barba negrísima. Sintió el deseo inaplazable de ceñirse la túnica. En seguida tuvo la certeza de que su fortuna sería distinta a la de sus compañeros: él sería recordado como la peor escoria jamás nacida, el más indigno de los varones. Previó que algunos de ellos no le comprenderían. Seguramente pensaban que todo fue obra del Maligno, que no encontró obstáculo ninguno para alojarse en tan débil y mercenaria alma. Él bien sabía que no era así, pero la razón de los hombrees, binaria y haragana, encontraría harto más simple crear tal relación entre los hechos. No pudo dejar de pensar en Simón. Con súbita lucidez se dio cuenta d que el mismo hombre que en tres ocasiones dijo no conocer al Maestro tendría por fama ser muestra de cobardía vergonzosa pero admisible, o ejemplo de los tolerables yerros del fervor. Le fue imposible no cotejar los hechos: si todo era como algunos seguramente dirían ¿no había entrado también el Demonio en el alma de Simón? ¿Por qué atribuir a Satanás la paternidad de los pecados de uno solo y no de los de todos? ¿Hay, acaso, gradaciones del mal? ¿O es que las culpas se hacen más leves según quien las comete? De inmediato apareció en su mente la imagen de Tomás, el que dudó de la resurrección del Ungido. Otra vez, una repentina sagacidad lo llevó a discernir que las generaciones posteriores verían al Gemelo como un ejemplo de recelo dulce y benigno, de suspicacia bonachona y perdonable.
Serenamente cerró los ojos y quiso sonreír. No lo logró en el primer intento y desistió. Sin mayor esfuerzo concatenó sus pensamientos y comparó nuevamente: tenía más que claro que estaba destinado a tener por reputación ser el campeón de la iniquidad; sin embargo adivinó que nadie retendría el nombre del centurión cuya sola súplica le ganó la salud a un esclavo distante. Ignoraba las razones para aquella indiferencia. ¿No era ese hombre como todos los hombres y el vigor de su fe ejemplo universal? ¿Acaso sólo por ser gentil merecía alguien el silencio y el olvido? ¿Por qué la gente prefería acordarse del error de los confundidos y no del acierto de los justos? Buscó respuestas y no las halló. Casi al instante notó que el juicio de los mortales era extraño, cruel a veces. A pesar de todo, se mantuvo entero y animoso.
Miró a su alrededor. Pensó que nunca había estado tan descansado en su vida. Él que siempre había sido intranquilo, estaba entonces calmo y apacible. Y con cada minuto que pasaba, aumentaba su sosiego. De eso se trataba todo: el Reino ya existía en el Cielo, la tarea de los hombres era construirlo en la Tierra; la idea era construir la Jerusalén terrestre a imagen y semejanza de la celestial. La tarea del Maestro consistía apenas en dar las instrucciones, el método, pero la construcción del Cielo nuevo y la Tierra nueva dependía de la acción de todos los hombres, hasta de la suya.
Ese día estaba nublado y frío; extraño para ser Pascua, cuando el clima suele ser más benigno. Le asaltó un dilema; intentó imaginarse qué hubiera sucedido si él no hubiera estado entre los Doce. Casi al instante se respondió que a otro le hubiera sido confiada aquella labor delicada y tremenda, tal vez a Bartolomé o a Felipe, quizá a Saulo, a Tadeo o a Andrés, a cualquiera. La razón era hermosa y demoledora, como las palabras del Rabí: todo se hubiera consumado igual, porque a eso había venido el verdadero Mesías, a morir para salvar a la humanidad. Si aquella misión le hubiera sido encomendada a Juan o a Marcos, al médico Lucas o a Mateo, el resultado hubiera sido idéntico. Tan monumental había sido la recién culminada tarea de la Redención, que los cambios o las variaciones sólo podían darse en la periferia, en lo reemplazable. Mas ninguna variación hubo; todas aquellas hipótesis que se propuso fueron innecesarias porque todo había resultado a la perfección.
Al contrario, debía sentirse orgulloso por haber cumplido a cabalidad con su cometido; más: debía estar agradecido de que el Todopoderoso se fijara en su pequeñez y lo hubiera escogido, desde el principio de los tiempos, para jugar un papel decisivo en tan colosal epopeya. ¿Acaso no sabía el Cristo, desde el principio de los siglos quién iba a rodearle y con qué propósito? Se vio a sí mismo, un hombre solitario en un campo solitario y se preguntó quién era para haber sido destinado a semejante misión: alguna relevancia, alguna magnificencia irrepetible debía tener su persona. Quiso saber cómo era posible que ni siquiera un rey poderoso como Herodes pudo lograr aquello de lo que a él le acusarían. Se repitió que nada había sido en vano: en los designios de Yavé estaba definida cualquier circunstancia. ¿No había dicho el Maestro que no se movía ni una sola hoja de un árbol sin que el Padre de los cielos lo supiera? Todo se había cumplido como lo predijeron los Profetas. Y él estaba allí, justo en medio del torbellino. Solamente así se dio cuenta de algo misterioso e inefable: si bien nada sucede si no es deseo del Altísimo, el concurso de los mortales se hace indispensable. Dedujo entonces que también en él moraba el Verbo, porque también él era instrumento para que se cumplieran las Escrituras. No encontró respuestas y se supo abandonado pero limpio. Vaciló un instante; no quería blasfemar y, temiendo que lo hubiera logrado, en seguida pidió perdón a Yavé.
Sopló entonces una leve brisa. Levantó una escasa y reseca polvareda y luego se extinguió tan rápidamente como había llegado. Entonces no estaba mal lo que había hecho, reflexionó, poco a poco la tranquilidad que le había invadido se fue convirtiendo en algo todavía mayor, una especie de alegría, una cosa semejante a la paz o a la certeza. Se avergonzó profundamente por los treinta dineros que había recibido y por eso los devolvió a los sacerdotes. Pero lejos de él sentirse traidor. Se avergonzó también por no haber comprendido que el Reino no es de este mundo. No podía ser de otro modo: mal puede ser el Mesías un zelote porque no pueden sus manos tener otra sangre más que la suya ni tocar más acero que el de los clavos. Miró hacia el cielo; confiadamente suplicó misericordia. Por alguna causa que no se pudo explicar, supo que su voz había sido escuchada, sus explicaciones aceptadas y sus miserias consideradas dignas únicamente de una sonrisa transigente.
Judas Iscariote corre el nudo hasta su tráquea. Está imperturbable; poco le importa si los hombres no le absuelven en los relatos que más tarde escriban. Bien sabe él cuáles promesas le aguardan. Y él, que es así de impaciente, no puede esperar para confirmar la clemencia del Rabí. Judas aprieta la soga; no quiere perder el tiempo, que nada falle. No es un momento amargo, al revés: desea fervientemente morir para encontrarse cara a cara con el Maestro y comprobar su indulto. Ninguna cosa apetecía con mayor fuerza: probar sobre sí mismo la invencible y avasalladora piedad del verdadero Mesías, que fuera su propia persona el testimonio de la insaciable piedad del León de Judá. Sólo entonces sonrió: infirió que no podía ser de otro modo. Después de todo, ¿no había hablado el Maestro sobre el perdón y hasta del amor a los enemigos, no había perdonado Él mismo a Gestas y a María, la magdalena? ¿No era ese el gran mensaje, o al menos una parte del gran mensaje? Para eso sí encontró respuesta. La sintió como una quietud instantánea y abrumadora que le cortó el aliento.
Del libro Giroscopio (Ediciones Actual, 2004)