Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
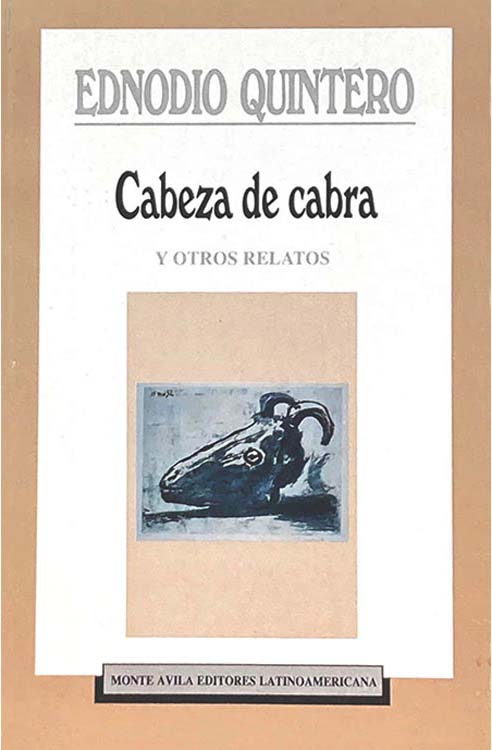
Valdemar Lunes, físico e historiador, logró dar forma a su sueño más antiguo: la construcción de una máquina del tiempo. Sus esfuerzos y desvelos se concretaron al fin en aquel soberbio invento que le permitiría burlarse de la rutina cotidiana. «Sí, ya no estaré anclado al presente. Me he librado de la atadura de los días».
Intrigado por algunos enigmas de la historia, programó la máquina para un viaje al pasado. Soñaba presenciar cruentas batallas en el altiplano o en el mar. Llenar sus ojos con el humo de ciudades asediadas. Desde una atalaya seguir la marcha de un ejército de mercenarios acosado por las arenas del desierto, los chacales y la sed. Con un poco de suerte —o de temeridad— contemplar su doble rostro reflejado en los ojos de Cleopatra. En fin, ser testigo de hechos excepcionales que el tiempo y la lluvia han desgastado y que los historiadores han deformado sin pudor. Y a su regreso, quién lo duda, su testimonio resultaría irrebatible.
Un sábado de octubre, Valdemar se levanta muy temprano. Se baña en agua tibia y, con movimientos exagerados, se cepilla los dientes. Peina sus cabellos rebeldes y arregla su barba entrecana y puntiaguda. Perfuma su cuerpo con esencia de laurel. Vistiendo un holgado traje de lino blanco, apunta sus pasos en dirección al sótano: ahí, como una amante ansiosa, la máquina lo espera.
Mientras desciende la escalera, el insistente ruido de un timbre se cuelga a sus oídos como el eco sostenido de una maldición. Alguien llama a la puerta. «Ningún visitante inoportuno logrará modificar el rumbo de mis pasos». Afuera, envuelto en una claridad cobriza y espectral, un anciano —con marcas de agonía surcándole la cara— se aferra al timbre. Esfuerzo inútil, pues Valdemar Lunes ya no escucha, no puede, no quiere escuchar, absorto como está en la contemplación de su obra: la máquina, frente a él, apenas a dos pasos, serena y deslumbrante, nave de ensueño lista para el abordaje.
Con orgullo y no sin cierto temor, cubre la escasa distancia que lo separa de la máquina. «Un leve temblor aflora a la superficie de mis labios. Pienso en el destino, cruel e imprevisible; pienso en el destino como azar dirigido. He jugado con una moneda de dos caras. Ya no puedo retroceder. Ya no pienso. Al sortear el último escalón —aunque no lo escucho, sé que el timbre continúa sonando— perdí la oportunidad de elegir. Hasta luego».
Valdemar Lunes cierra la escotilla, se ajusta el cinturón, acciona los controles y se hunde en la brumosa noche del pasado. Despertó en lo que parecía ser un parque. Sentado en un banco de madera, escuchó el canto de los pájaros, el silbido del viento entre los árboles; y al desaparecer la neblina amarillenta que le obstruía la mirada, pudo ver los caminitos empedrados delineados geométricamente y, más lejos, nítidos, recortados contra el brillante sol de media tarde, una pareja de niños deslizándose por un tobogán.
(La última imagen que conserva en su memoria es la de una gigantesca mancha amoratada constituida por algún material gelatinoso, que se estira y se encoge a intervalos irregulares, difíciles de precisar, y de cuyo centro surgen círculos amarillos que se agrandan, crecen hasta reventar en infinidad de círculos más pequeños, que crecen y se agrandan con rapidez asombrosa, reventándose y generando más y más círculos que paren círculos amarillos que crecen y crecen hasta enloquecer.)
Al levantarse del banco, siente una extraña sensación de hastío, lo invade un profundo cansancio. Comprende que su proyecto ha fracasado. La máquina se descompuso —el mecanismo funcionó de manera caprichosa, acaso traicionera— y lo abandonó en una época reciente. Cierto que la ciudad que se derrama más allá de los límites del parque es una ciudad del pasado, pero no del pasado remoto que ansiaba visitar, sino de otro más cercano, a la vuelta de la esquina, próximo y reconocible, de alguna manera, familiar.
Ya no participará en la cacería del dinosaurio ni contemplará embelesado los primeros fuegos dados a los hombres por Prometeo. Ignorará por siempre el secreto de la construcción de las pirámides. No acompañará a los guerreros ocultos en el caballo de madera ni verá el rostro enigmático de Helena. Tampoco escuchará el sermón del judío de larga cabellera… Sin posibilidad de regreso, ha llegado a un tiempo que no le interesa conосеr.
…Sin embargo, la curiosidad lo impulsa a determinar el alcance del salto. Deja atrás el parque y desciende por una calle estrecha hasta llegar a un kiosco donde venden cigarrillos y periódicos. Grandes titulares anuncian los avances de un ejército invasor en un territorio lejano. A primera vista, la tipografía resulta obsoleta. Valdemar se acerca un poco más, afina la mirada, y al descifrar otros signos impresos, estallan en su mente, describiendo un remolino rabioso, los malditos círculos amarillos: es la fecha exacta de su nacimiento. Desde el reloj de una torre cercana resuenan cuatro campanadas. Y la ciudad —¿cómo es que no lo percibió desde el principio?— es la misma donde transcurrió su infancia y su primera juventud. La conoce como a la palma de su mano.
De un golpe, Valdemar Lunes cree entenderlo todo. Y se echa a correr como un perro enloquecido en busca de la casa en la cual, en este instante, la mujer que es su madre gime y se retuerce de dolor. Reconoce la calle, tropieza, derriba un cubo de basura, salta sobre un mendigo dormido, y se ve de pronto frente al portón entreabierto. Como un viento furioso cruza el umbral, a saltos sube los escalones, y delante del aposento de su madre un llanto lo detiene. Ha llegado tarde. Y siente una inmensa compasión por sí mismo, siente una inmensa compasión por el destino de aquel niño que acaba de nacer.
A paso lento desciende la escalera. Y ahora sí, por primera vez, vislumbra la dimensión de su tragedia: ha sido condenado a la inmortalidad. El ciclo se repetirá. El niño crecerá, irá a la escuela y muy pronto mostrará su afición por la historia y por la física. Descarta la posibilidad de asesinarlo pues sería este un acto indigno, negador de su propia existencia. Abandona la casa y vaga solitario por calles, paseos y alamedas —donde se verá a sí mismo, en los próximos años, rejuvenecido. El viento pasa lastimándole la cara. Pronto anochecerá, y tendrá entonces que buscarse algún sitio para dormir. Se detiene y se apoya, pensativo, en una agrietada columna de madera. Llena de aire sus pulmones y ensaya una mueca de resignación… Un sábado de octubre, anciano y casi agónico, llegará a la puerta de la otra casa y se aferrará al timbre en un intento desesperado por burlar el destino, y Valdemar Lunes no atenderá su llamado pues en ese momento dirige sus pasos resueltos hacia el sótano.
Del libro Cabeza de cabra y otros relatos (Monte Ávila Editores, 1993)