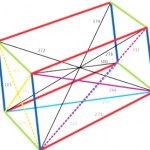Lluvia, de Liliana Fasciani
21/ 05/ 2013 | Categorías: Cuentos, Lo más reciente Eladio pasó por su casa y miró hacia adentro sin atreverse a entrar. La noche anterior había tenido que dormir en el rancho de un amigo porque a Canela se le fueron los tapones otra vez. Pudo ver a su hijo más pequeño jugando a meter piedras en una lata, y al mayor sentado en el quicio de una puerta, salpicado por el aguaviento que llevaba horas enchumbándolo todo. Lo saludó con la mano y el niño le respondió el saludo de igual manera. El sol había quedado rezagado detrás de los negros nubarrones que flotaban sobre la ciudad. Eladio iba decidido a llegar a la escuela donde le correspondía votar. La calle de tierra era un zigzag de pequeños y multiformes charcos, botellas, palos, latas y basura. Caminaba de prisa chapoteando en los baches y empapando media pierna de su pantalón. Frente al bar de Juancho, un lamento de Gilberto Santa Rosa le sacudió el mal recuerdo de la tarde anterior. “Que alguien me diga / cómo se olvida / cómo se arranca para siempre / un dolor del corazón…” Metió la mano en uno de los bolsillos y sacó algunos billetes húmedos y arrugados. Fue entonces cuando se dio cuenta que estaba calado de pies a cabeza. Dudó por un instante antes de convencerse de que Canela había quedado atrás con sus histerias y tardaría uno o dos días más en aplacarse y recibirlo de nuevo, como siempre sucedía. Por otra parte, la creciente garúa le haría imposible llegar al centro de votación.
Eladio pasó por su casa y miró hacia adentro sin atreverse a entrar. La noche anterior había tenido que dormir en el rancho de un amigo porque a Canela se le fueron los tapones otra vez. Pudo ver a su hijo más pequeño jugando a meter piedras en una lata, y al mayor sentado en el quicio de una puerta, salpicado por el aguaviento que llevaba horas enchumbándolo todo. Lo saludó con la mano y el niño le respondió el saludo de igual manera. El sol había quedado rezagado detrás de los negros nubarrones que flotaban sobre la ciudad. Eladio iba decidido a llegar a la escuela donde le correspondía votar. La calle de tierra era un zigzag de pequeños y multiformes charcos, botellas, palos, latas y basura. Caminaba de prisa chapoteando en los baches y empapando media pierna de su pantalón. Frente al bar de Juancho, un lamento de Gilberto Santa Rosa le sacudió el mal recuerdo de la tarde anterior. “Que alguien me diga / cómo se olvida / cómo se arranca para siempre / un dolor del corazón…” Metió la mano en uno de los bolsillos y sacó algunos billetes húmedos y arrugados. Fue entonces cuando se dio cuenta que estaba calado de pies a cabeza. Dudó por un instante antes de convencerse de que Canela había quedado atrás con sus histerias y tardaría uno o dos días más en aplacarse y recibirlo de nuevo, como siempre sucedía. Por otra parte, la creciente garúa le haría imposible llegar al centro de votación.
— ¡Qué carajo! — murmuró mientras subía los escalones de piedra hacia la puerta entreabierta. Todos los ruidos del local se le metieron en la cabeza. No había meseras bailoteando por entre la media docena de hombres que generaba un gran barullo con sus discusiones políticas, por cuyos comentarios Eladio supuso que ya habían cumplido con el deber del sufragio y ahora disfrutaban del derecho a la etílica disertación.
— ¿Y no va a dejar de llover? — preguntó Eladio al dueño del bar, aunque la pregunta era más para sí mismo.
— Mano, si el aguacero arrecia, cierro esta vaina y me voy — contestó el otro.
— Esto no es pa’ un rato — dijo el joven, sacudiéndose la ropa mojada -. Dame una fría ahí.
— Es que este local es un manare, mano — rezongó Juancho señalando con un gesto hacia el local.
El sitio era un figón medio lúgubre con cuatro mesas patulecas y una larga y maciza tabla puesta sobre tres tambores llenos de tierra que fungía como barra, una rocola vieja y gaga que sonaba por su cuenta cuando alguien la tropezaba y una cava -eso sí- que funcionaba como un reloj suizo y conservaba perfectamente la temperatura de las cervezas.
Ese día imperaba la “ley seca” en el país porque se hacían elecciones para relegitimar al presidente de la república. Sin embargo, los vecinos del bar sabían que Juancho no tendría reparo en despacharles unas cuantas cervezas, siempre y cuando no alterasen los ánimos. Hacía varios días que el cielo gimoteaba sin parar. Algunos comentaban que Dios estaba bravo porque en esos meses habían estado sucediendo cosas muy revolucionarias y se decían impropiedades que desafiaban la omnipotencia divina y hasta las leyes de la naturaleza. Los medios de comunicación ya venían advirtiendo sobre la inminencia de un desastre, especialmente en las zonas más pobres de la capital y sus alrededores, pero las autoridades competentes estaban ocupadísimas en su propia competencia electoral, de modo que el aguacero no había alcanzado la jerarquía de un asunto de Estado ni era motivo de alarma. El gobierno aseguraba tener todo bajo control.
Sobre el techo de zinc del bar empezaron a reventar inmensas gotas de agua con tal estrépito que la voz de Rocío Dúrcal se difuminó como un rumor. “Ya lo ves / la vida es así / tú te vas / y yo me quedo aquí…” . A Eladio se le hizo fácil imaginar a su mujer tratando inútilmente de sacar el agua con la escoba o con un balde, a sus dos hijos meciéndose en el chinchorro, probablemente asustados y con los mocos colgándoles hasta la quijada. Estaba seguro de que Canela estaría mentándole la madre en este momento, casi podía oírla gruñir de ira y frustración, aturdida por el estruendo del chaparrón sobre el tejado, casi podía ver la mísera vivienda llena de agua, la cogotera flotando, la colchoneta empapada. La conciencia le ordenó volver a casa, pero en lugar de eso pidió otra cerveza. Sabía que Canela resolvería la situación, pues no era la primera vez que la lluvia les descomponía la rutina. Llevaban años viviendo en ese barrio, dentro de las cinco láminas de zinc que Eladio cada tanto tiempo reparaba o reemplazaba. Siempre era lo mismo: luchar contra el chubasco sacando el agua a fuerza de escobazos y en tobos que llenaban y vaciaban cientos de veces. En cualquier momento escamparía, Canela se metería en el chinchorro con sus hijos a dormir, y por la mañana pondría la colchoneta y las cobijas sobre el techo para que el sol las secara.
Persuadido por el temporal, decidió quedarse en el bar hasta que escampara. Al poco rato, sintió que su estómago crujía: desde el almuerzo del día anterior no había probado bocado. Recordó que la mujer de Juancho tenía fama de preparar el mejor pabellón criollo del barrio, pero también ella estaba ocupada en vaciar los baldes que aparaban las goteras del bar y las de su habitación, ubicada en la parte trasera del local. De todos modos, el dinero que llevaba no alcanzaba para el pabellón. Las ventas en los últimos dos meses habían sido malas, en particular la de esa semana que terminaba. La mitad de lo obtenido se lo había dejado a Canela sobre la repisa del altar a los santos, la otra mitad estaba casi toda representada en un antibiótico para los niños. Pero la mujer, en un ataque de cólera fermentada, insistía en no creer que las ventas habían bajado, que la gente prefería comprar comida a estrenar cartera, dudaba de su marido porque los santos y los brujos le decían que andaba botando los reales en placeres carnales con otras “bichas”, se quejaba por la miseria en que vivían y, en los últimos meses, el mar humor había llegado a formar parte de su personalidad. Así que cuando Eladio entró en el rancho con el remedio, los cuatro mil bolívares y un hambre atroz, Canela le cantó un sinfín de obscenidades, profirió en su contra acusaciones por viejos y nuevos deslices pasionales, le anunció que el fogón estaba apagado y las ollas boca abajo, y, para colmo, los dos únicos huevos que quedaban se los lanzó como misiles, pero él evadió el disparo, devolvió la afrenta con una mirada fulminante y salió dando un portazo tan fuerte que el frágil marco de tablas claveteadas se descuadró.
Estaba harto de esta comedia cotidiana, de los celos de su mujer, de ver chorrear los mocos de las narices de sus hijos, de la marginalidad irremediable, de salir cada mañana para tentar a la suerte y volver al anochecer con la escasez a cuestas.
— ¿Sabes, Juancho? Yo tengo treinta y un años — le dijo al cantinero.
— ¡Qué suerte, mano! Yo voy pa’ los sesenta y estoy molido — contestó el dueño del bar con una risita.
— Yo lo que estoy es jodido — replicó, resignado.
— Tranquilo, Eladio. Vendrán tiempos mejores.
— ¿Quién los trae… San Nicolás?
— San Nicolás es pa’ los gringos. Aquí tenemos uno propio — anunció Juancho -. Por fin está mandando uno de los nuestros, y ahora sí vamos a saber lo que es vivir con dignidad.
Juancho se irguió como si lo hubiesen inflado y agregó: Yo voté bien temprano, ¿y tú?
— ¿Quién va a ir a votar con esta lluvia? No pasa ni una buseta por aquí.
— No importa, él gana sobrao —dijo, chasqueando los dedos.
— Eso dicen…
— Mira, Eladio, ese tipo viene de abajo, de pasar trabajo en esos peladeros pa’ donde mandan a los soldados. El sabe lo que es ser pobre y tener que fajarse para conseguir la papa. Es un carajo curtío, ¿entiendes? El sabe lo que está haciendo, lo arriesgó todo en ese golpe. Por eso tenemos que apoyar la revolución, pa’ salir de abajo, mano. Darle el voto y punto. Las veces que lo pida, hay que dárselo. Esa gente suya es la gente nuestra, la que pelea duro y no se les enfría el guarapo…
— ¿Pelear duro? ¿Y qué es lo que he hecho yo desde que nací? ¿Tú crees que bajar de este cerro todos los días para vender hasta papelillo y subir con cuatro lochas no es pelear duro? … Y para nada. Será que me tengo que meter a mula.
— No, mano, usted es un tipo sano. Ahora va a ser diferente.
— ¿Cuándo ha sido diferente, pana? — le interrumpió Eladio. La conversación era, al mismo tiempo, un desahogo y una palanca de refuerzo de su propia realidad, de esa verdad en exhibición permanente que le quemaba la garganta hasta la desesperación.
— Bueno —continuó Juancho —, hay unos sitios por ahí que están vacíos, tú sabes, esos apartamentos… Hay que meterse, pues. El tipo dice que si uno está necesitado se puede meter ahí. Ahora los ricos van a tener que compartir lo suyo con nosotros — remató con tono de satisfacción.
Eladio meneó la cabeza y escurrió el resto de la bebida en su boca.
— Yo no quiero limosnas, vale —replicó, molesto -. Lo que quiero es un trabajo de verdad, un trabajo con sueldo, con prestaciones, con beneficios pues. Que le diga a Canela, negra, vamos al supermercado que hay en el centro comercial tal y compre lo que haga falta, que si los carajitos se me enferman, tenga un seguro pa’ que los atiendan en una clínica, que si la mulata quiere estrenarse una lycra, tenga con qué comprarla, si quiero llevármela de rumba una noche, no sea para traerla a este botiquín de mala muerte, con el perdón de tus cachetes, sino a una buena discoteca o a una pollera fina, ¿tú me entiendes? Pero este país está tan jodido que ni papá Dios que baje del cielo. Si uno va por las buenas, no consigue nada, si se mete a choro, lo agarran o lo quiebra, si protesta, nadie le para bola, si uno muere callao, lo cogen pa’ loco. Es paja, Juancho, pura paja. Uno quiere ser decente y no lo dejan, porque nadie puede ser decente viviendo entre la mierda, ¿entiendes? Ese tipo habla de dignidad y todo lo que dice es igualito a lo que uno piensa, pero eso es todo.
Un cliente de las mesas pidió a gritos cuatro cervezas y Juancho se apresuró a servirlo. La voz inconfundible de Celia Cruz irrumpió en el local con el vigor de su alegría en los tiempos de la Fania. “Oye mi socio / no esperes que yo te lleve / esa sopita en botella / ni que te compre ese pardo / ni que te de la mesada…”
Juancho regresó con una nueva pregunta en la bandeja de plástico:
— ¿Tú no sabes soñar?
Eladió soltó una risotada y golpeó la barra con la lata vacía que el dueño del bar inmediatamente reemplazó por una llena.
— Yo sí. Yo me enchinchorro a fumarme un cigarro y empiezo a soñar con miles de vainas hasta que me quedo dormido, y cuando amanece, sigo en el chinchorro, en el mismo rancho y con la misma negra quejándose por todo, especialmente porque nunca hay plata.
Juancho asintió y se encogió de hombros.
— Esa es la vida del pobre, mano — sentenció el viejo, evidentemente deprimido. Los argumentos de Eladio eran tan contundentes que hacían que el hombre perdiera momentáneamente la fe.
— ¿Y cómo cambia uno esa vida? — prosiguió Eladio -. A él le cambió porque tiró la parada esa del golpe. El-pue-blo le cambió la vida a ese carajo, ¿te das cuenta? Pero él es uno solo con su tropa de alzaos, nosotros somos millones, Juanchito, millones de gentes con todas las necesidades juntas. Y esas vainas no las resuelve la revolución, mi pana — concluyó tajantemente.
— En Cuba nadie se muere de hambre, y se lo deben a la revolución — acotó el viejo inmediatamente.
— Sí, señor. En Cuba nadie come carne, pendejo. Y tú no podrías tener esta tagüara allá ni los cubanos pueden hablar paja del gobierno como nosotros aquí, ¿no sabías eso?
Juancho se restregó la cara con las manos y bufó, sin saber qué más decir. La esperanza era todo cuanto tenía y se sentía orgulloso de su voto, de su apoyo al comandante, de su confianza en la nueva revolución, en la nueva república.
Juancho, además de barman, era un hombre de radio y televisión: durante el día, la radio permanecía encendida y él se divertía cambiando frecuentemente de emisora para oír las noticias, las entrevistas, los reportes, todo lo que sonara a información; por la noche, aunque el bar estuviese lleno de gente, llamaba a su mujer para lo que relevara mientras él veían los noticieros. Pero el paroxismo de su avidez informativa eran las cadenas presidenciales. Juancho era un fanático de la verborrea del presidente, un oyente hechizado dispuesto a permanecer cuantas horas fuese necesario frente a la imagen de su ídolo, atento a cada palabra, fascinado por cada uno de sus gestos. Aún más, creía firmemente en el mensaje de su comandante y, por lo tanto, se había convertido motu propio y ad honorem en uno de sus más fervientes portavoces dentro del barrio, porque a la gente que no se enteraba de nada o a la que sólo le gustaba escuchar música, él gratuitamente y sin necesidad de previa solicitud, le hacía un “replay” completo y pelo a pelo de los soliloquios presidenciales, de modo que tanto clientes como vecinos solían acudir a él para saber qué nuevos proyectos había, por dónde marchaba el Plan Bolívar 2000 y si la prodigiosa mano del comandante llegaría hasta el barrio algún día.
Periódicamente, algunos soldados de la Guardia Nacional entraban en la zona y en su bar, entonces les brindaba una o dos cervezas y conversaba hasta por los codos, se les ponía a la orden y se ufanaba de sus buenas amistades de uniforme. Según Juancho, lo mejor que le había pasado a este país era volver a la ley al orden de la mano de un gobernante con disciplina militar y mentalidad revolucionaria.
— Mira, mano — insistió el viejo —, lo que tienes que ver no es cómo se hacen las cosas, sino que se hagan. Por las buenas o por las malas, pero que se hagan. Y el Comandante las va a hacer, tú verás.
— Si lo dejan…
— ¿Pa’ qué estamos, pues? Somos el ochenta por ciento y tenemos el poder. Nosotros vamos a cambiar este país, porque somos mayoría, porque estamos dispuestos a lo que sea. ¿Hasta cuándo nos van a mandar los de arriba? Ellos cogen para ellos solos, mano. Por eso mi Comandante está de acuerdo en que si tienes un carajito enfermo y estás pelando un cable, bueno, ¿qué vas a hacer? … Si hay que robar, se roba, mano, porque eso no es robar, ¿entiendes?, eso es una necesidad, una urgencia extrema. Y la necesidad en este país tiene parásitos, gripe, diarrea, tiene cara de chamo, pues.
El dueño del bar, exaltado por su vehemencia, decidió acompañar a Eladio con una cerveza. Y después de un primer trago, añadió con tono de profunda convicción:
— ¡Ahora mandamos nosotros, los ochenta por ciento! — y levantó la lata para brindar.
Al fondo de las voces y las risas de quienes simultáneamente alternaban nombres de conocidos políticos con nombres de caballos y yeguas a los que apostarían en el remate hípico de la tarde, la rocola seguía descorchando canciones. “Maestra vida / de justicias e injusticias / de bondades y malicias / aún no alcanzo a comprenderte…”
Eladio se lo quedó mirando con una de esas sonrisas perdonavidas que merecen los ingenuos. Le asombraba la capacidad de Juancho para creer que también él tenía el poder, que formar parte de ese ochenta por ciento de pobreza nacional equivalía a formar parte del nuevo entorno de privilegiados. De repente, se cuestionó a sí mismo su propia incapacidad para creer en cosas como esas, su escepticismo con respecto a la política y a la religión. Estaba convencido de que su llegada al mundo había sido simplemente circunstancial: uno más de los seis hijos de Marlene, productora independiente de criaturas con genes paternos distintos.
A su padre le perdió el rastro apenas lo destetaron y hubo que comprar la primera lata de leche. Después aprendió a vender calcomanías robadas, y hasta el día y la hora en que estaba sentado bebiendo cerveza en el bar, toda su vida le parecía una sucesión de accidentes y casualidades en los que no intervenían para nada Dios, ni el presidente, ni los santos del altar de Canela. Esa actitud le despertaba gran curiosidad por gente como ellos y como los que estaban apostados cerca de la barra exaltando las virtudes del nuevo gobierno y la de unos cuantos equinos con la misma vehemencia, porque eran creyentes, no importaba de qué o de quién, sencillamente creían y, además, esperaban milagros.
A Eladio le habría gustado conocer esa fe, albergar esperanzas semejantes, pero jamás había sentido la necesidad de hacerlo y no estaba seguro de que funcionara. Se consideraba un hombre solo que alguien había lanzado al azar sobre cualquier lugar de este planeta y, por esas extrañas travesuras del destino, había caído en la azotea de los perdedores, de los ignorados. Otras veces, se sentía como un agujero gastado e insignificante del inmensamente largo y miserable cinturón que apretaba el cuello de la ciudad cosmopolita que estaba abajo. Si hubiese Dios — elucubraba — , si los santos de Canela tuviesen facultades, si los brujos conociesen de sortilegios, él no tendría que estar ahí pasando trabajo, ni Canela sería tan desdichada, ni sus hijos se verían condenados a la mendicidad y al pillaje. Para él los ritos carecían de significado y, además, nada tenía que pedir ni agradecer. Sus días transcurrían monótonamente ofertando carteras en las esquinas y sus noches se diluían en la espuma de unas cuantas cervezas que sólo le deparaban agrias resacas.
“Maestra vida, camará / te da y te quita / y te quita y te da…”
Enfrentado consigo mismo, admitía sus limitaciones en un mundo que corría de prisa mientras él se sabía paralizado, incapaz para alcanzar al resto de los maratonistas. Sin estudios ni oficio, sin dinero ni chance, perseguido por las exigencias de Canela, mortificado por el futuro de sus hijos, deambular por la ciudad con un saco lleno de carteras no era en lo absoluto la solución a sus problemas. En ocasiones, la muerte le parecía el camino más seguro hacia ninguna parte, la extirpación de todo sufrimiento. Frecuentemente tropezaba con ella en los callejones del barrio, la encontraba radiante, alojada en cuerpos bañados en sangre y veía que el dolor se había grabado como un sello húmedo en esos rostros inanimados. La muerte significaba el final de todo, pero él quería encontrar el principio de algo que valiera la pena, que le permitiera salir a la superficie para correr junto con los demás, sólo que había perdido el entusiasmo, atrapado como estaba en la ignorancia. Odiaba su condición de ochenta por ciento a la que se refería Juancho.
Giró la cabeza y miró a su alrededor durante unos minutos, como encandilado por una visión que lo hizo reaccionar violentamente. Pidió otra cerveza, se acomodó en el taburete y apuntó con el índice hacia la cara del viejo.
— Te voy a decir una vaina: yo no quiero terminar mis días como tú y como toda esta gente, bebiendo caña y viviendo en la miseria montados en este cerro. Mañana mismo me voy para Oriente a buscar trabajo en una petrolera, a ganar real de verdad, porque esta vida mía yo la cambio como sea, carajo.
Juancho se le quedó mirando con los ojos muy abiertos hasta que finalmente una gran sonrisa de dientes amarillos se le dibujó en el rostro. Dio a Eladio una sonora palmada en el hombro y se puso a enjuagar unas jarras en la ponchera que había sobre la cava. Al rato, la rocola abruptamente dejó de sonar, las escasas luces del bar parpadearon y un intenso griterío que venía de afuera hizo que todos corrieran hacia la puerta. El aguacero había convertido en un torrente incontenible de barro, piedras y cantidad de cosas grandes y pequeñas lo que hasta hace poco era una callejuela encharcada. El pánico se apoderaba de la gente mientras el agua espesa y marrón, con una fuerza demencial, arrastraba todo lo que encontraba a su paso, derrumbaba ranchos de zinc y casas de bloque, desmoronaba cerros, tragaba hombres, mujeres y niños con el mismo frenesí con que tragaba animales y vehículos, arrancaba árboles, destruía caminos, inundaba cada palmo de suelo, crecía vertiginosamente y el estrépito era cada vez mayor por el choque de las cosas.
El pequeño local, por suerte enclavado sobre un promontorio de grandes y macizas rocas a más de tres metros del nivel de la calle, se mantenía sin daños aparentes aunque los tobos se estuviesen desbordando de agua. La mujer de Juancho entró gritando por la puerta de atrás y todos voltearon a verla: estaba de pie en un extremo de la barra con el rostro bañado en lágrimas y en lluvia, la ropa mojada se le pegaba al cuerpo, compulsivamente se llevaba las manos a la cabeza y todo el terror que era capaz de sentir aparecía estampado en su expresión.
— ¡Vámonos, Juancho! ¡Vámonos de aquí! — gritaba a todo pulmón -. ¡Vámonos de aquí, Dios mío, Dios mío!
Los clientes permanecían en la puerta, como petrificados. Uno de ellos, presa del miedo, se orinó en los pantalones y después se puso a llorar como un niño. Eladio se sintió mareado, trató de vomitar, pero apenas pudo soltar un par de escupitajos. Cerró los ojos por un instante, aspiró profundamente, se abrió paso por entre los hombres paralizados en el umbral de la puerta, extendió sus manos para mojarlas con agua de lluvia y se restregó la cara. La imagen de Canela y de sus hijos le atormentaba. De pronto, se encontró rezando en silencio, lo hacía tan rápido que apenas pronunciaba las palabras. Sabía que estaba invocando a Dios, porque sólo el nombre de Dios restañaba entre dientes. La angustia le entraba en el pecho con tanto ímpetu que podía oír los tamborazos de su corazón y le parecía que éste se le quedaba aprisionado entre pecho y espalda hasta faltarle la respiración. No era capaz de pensar con claridad ni de salir del bar para correr hacia el rancho. En vano procuraba mantenerse erguido porque sus pulmones necesitaban aire, pero una fuerza extraña lo obligaba a doblarse sobre sí mismo, los brazos cruzados en el estómago hasta que casi rozaba con la cara sus rodillas. Entonces perdía el equilibrio, el cuerpo se inclinaba ora hacia un lado, ora hacia el otro, requería de un gran esfuerzo para no caer y de otro mayor para incorporarse, todo su cuerpo temblaba poseído por el pavor. La mujer de Juancho seguía gritando y agitando los brazos en todas direcciones, de repente se ponía a saltar y el marido intentaba detenerla, ella lo agredía con desesperación, lo sujetaba por el cuello, se refugiaba entre sus brazos y después se apartaba bruscamente y volvía a saltar y a gritar.
La media docena de clientes finalmente superó el estado de shock. Algunos corrieron hacia la calle como alma que lleva el diablo, desgañitando los nombres de sus seres queridos, otros dos se quedaron apostados en la puerta, mirando atónitos el apocalíptico escenario. Eladio se repuso también y volvió a la barra, vio que Juancho y su mujer estaban agachados junto a la puerta que daba a la pieza interior, abrazados y temblorosos. Era tan constante el aguacero que tenía la impresión de que el techo de zinc cedería en cualquier momento bajo el fortísimo chaparrón que lo azotaba. Con la cabeza entre las manos trató de pensar en cómo llegar hasta su casa. Se reprochó su propio miedo y su involuntaria indecisión. Dudaba de poder hacer algo en esas circunstancias. Ya no había calles, sino torvos remolinos de barro con toda clase de objetos devorados y a medio devorar. Parecía que el cielo había volcado su ira sobre aquel barrio mal asentado en la ladera de unos de los cerros más empinados.
Aquel día interminable, desde las barriadas pobres hasta las suntuosas colinas de la gran ciudad, desde las autopistas y los túneles hasta los poblados del litoral caribeño, iban quedando estragadas y sepultadas cosas y personas por el llanto infinito de Dios. La vida se le iba poniendo chiquitica y oscura a millares de personas que perdían padres, madres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, que veían desaparecer seres humanos y animales junto a sus pertenencias en fracciones de segundos, que dejaban la esperanza abrazada a un poste arrastrado por el agua, que renovaban su fe o la abandonaban. A otras miles, la vida se les había quedado atascada en el fango para siempre.
Mientras el caos se multiplicaba, Eladio se mantenía inexplicablemente clavado en el taburete, su mente se balanceaba a duras penas sobre el hilo invisible y breve que separa la cordura del extravío. Tengo que salir de aquí, se decía, tengo que salvar a Canela y a los hijos. Pero no se movía. Se le antojó que el taburete se había transformado en un apéndice de su cuerpo, y él carecía de fuerzas para desprenderlo. Miraba hacia donde Juancho y su mujer seguían agachados y apretujados uno contra el otro. Ambos tenían los ojos cerrados y el agua les tapaba los tobillos. Tampoco podía hacer nada por ellos, pese a que se propuso levantarlos y salir los tres juntos. ¿Para ir adónde?, se preguntó. En ese instante, un trozo de techo se desprendió, dos láminas cayeron en medio del recinto y, tras ellas, una catarata de agua; las otras láminas volaron por los aires. Miró a través del enorme hueco hacia la gris espesura del cielo y se estremeció. Ahora percibía con mayor claridad todos los sonidos que estallaban en el exterior. Una extraña nueva conciencia se apoderó de su conciencia natural y empezó a imaginar que nada estaba pasando, que simplemente se encontraba en un cine de Sabana Grande viendo una película donde los personajes eran gente de su barrio, donde aparecía Canela con sus bermudas de poliéster anaranjados ajustados a los soberbios muslos que solían prensar los suyos como tenazas cuando ella estaba de ganas y decidía derrochar con él su pasión, Canela con su franela verde fosforescente represora de la impetuosidad de sus senos, Canela sobre las sandalias de plataforma compradas la semana pasada, tongoneándose deliberadamente por la maltrecha vereda. Detrás de ella, los hijos compitiendo a empujones por alcanzarla, saltando alrededor de la madre como un par de resortes doblados por la risa. Su familia en close up, las monumentales nalgas de Canela en close up, los mocos amarillos de sus hijos en close up, los santos del altar y el velón rojo encendido en close up.
Mientras contemplaba su película, los canales de televisión, periodistas de prensa y unidades móviles de las emisoras de radio se dispersaban por todos los barrios del inundado valle, por los intransitables recovecos en que se habían convertido los caminos, las calles, las carreteras, por los poblados de La Guaira donde el oleaje crecía como un monstruo indomable desde el grisáceo horizonte del mar para desplomarse sobre todas las cosas y las gentes. Desde las cumbres del Ávila imponente corrían por cientos de vertientes recién paridas frenéticos chorrerones de lodo empujando inmensas rocas y arañando la piel de la montaña como un rastrillo de afilados dientes. A medida que la noche se cernía sobre ese lado del mundo, el diluvio medraba sin tregua y sin piedad, opacando con sus rumores de muerte el llanto desesperado, los gritos espeluznantes que llamaban por sus nombres a otros que también lloraban y gritaban. Casas cubiertas de barro hasta la mitad desparecían del todo instantáneamente, sótanos, estacionamientos y pisos inferiores de altos edificios eran tragados por cráteres fulminantes. En medio de la calamidad y la consternación, muchos desalmados se dedicaban al saqueo de casas y negocios desalojados súbitamente por fuerza de los acontecimientos. Los medios de comunicación ya denunciaban crímenes increíbles, violaciones, raptos, homicidios y hasta ajustes de cuenta. Cada vez era más difícil cualquier intento por auxiliar a las víctimas, y todo estaba sumido en una tenebrosa oscuridad escasamente alumbrada en diversos sitios por linternas que parpadeaban a medida que sus portadores trepaban promontorios y se hundían en los barrancos. Los gritos incesantes sonaban como rugidos desgarradores cargados de dolor, inflamados de miedo, cual si millares de navajas degollaran la noche y la tormenta. El escándalo de las sirenas se mezclaba con los aullidos de auxilio y con el ensordecedor zumbido de los helicópteros volando sobre los escombros.
El tugurio de Juancho terminó por anegarse. El y su mujer seguían abrazados, el agua les llegaba hasta los hombros y sus rostros estaban descompuestos y lívidos. Una mezcla de lodo y basura cubría casi todo lo que había en el bar. El taburete donde estaba Eladio se resistía a los embates del agua por el peso de su ocupante, pero las sillas vacías y las mesas volcadas en el suelo apenas se veían. La rocola flotaba soltando chispazos. Más de la mitad del techo faltaba y otras láminas se sacudían estruendosamente por efecto del viento.
— Es la ira de Dios — murmuró la mujer de Juancho — ¡Esto es el fin del mundo!
Inmediatamente, a través el gran hueco en el techo, Eladio vio a un dios enfurecido, descontrolado, agitando con sus dos manos gigantes los inmensos y negros nubarrones, y el agua derramándose en furibundas cascadas más abundantes y mucho más temibles que antes. Sintió la necesidad de preguntarle porqué a ese dios supremamente arrecho cuyos ojos desprendían fogonazos enceguecedores de ira, pero estaba seguro de que no le escucharía porque Dios ni siquiera se había fijado en él, que era el único que no se quejaba, además del viejo y su mujer. Los demás gritaban y brincaban por todas partes, pero ellos tres estaban allí calladitos, muy quietos, esperando a que por fin escampara. De repente se le ocurrió que Dios debía ser similar a sus criaturas y, por lo tanto, así como él estaba harto de su miseria y de sus frustraciones, probablemente Dios tenía sobradas razones para estar harto no sólo de los incrédulos como él, sino también de los crédulos que vivían en una permanente pedidora de favores y milagros. Decidió que apenas el ser supremo terminara de desahogarse y amainara el diluvio, le prohibiría a Canela atosigar al pobre con sus solicitudes. No es justo atormentar a un hombre de ese modo, concluyó, ni siquiera si es Dios. Y se volvió para dirigir una mirada de reproche a la mujer de Juancho. Sintió que gruesas y abundantes lágrimas se deslizaban por los canales de sus incipientes arrugas y descendían por sus mejillas, se estrujó la cara con la manga de la camisa y trató de despabilarse, pero estaba francamente sumido en el letargo. Mecánica e inconscientemente se repetía ya voy a pararme de aquí…, un minuto y me paro. Entonces sus ojos tropezaban con la empañada mirada de Juancho, y éste súbitamente apretaba los párpados y se pegaba aún más de su mujer.
A la noche infinitamente prolongada siguió un amanecer abatido y lastimero. El país entero amaneció de regio duelo, inconsolable y estupefacto. Los sobrevivientes deambulaban como fantasmas harapientos, casi desnudos, casi todos descalzos, removiendo escombros y murmurando nombres, hipando su profunda pena mucho más dolorosa y lacerante que los huesos fracturados y las heridas intensamente rojas. Mas, por si no bastase con el mortal aluvión y los eméticos deslaves, el cielo desensartaba todavía infinidad de pesadas gotas que estallaban sobre lo que quedaba.
Cuerpos de rescate, militares, médicos, bomberos, periodistas y voluntarios iban y venían de un lado a otro con los rostros desencajados por el espanto, procurando ayudar a las víctimas sin ceder a la desesperación.
— ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! — gritó un niño desde lo alto de un promontorio donde sólo se veía su escuálida figura, vestido apenas con un short amarillo, de pie junto a unas planchas de zinc amontonadas sobre restos de bloques, cabillas dobladas, pedazos de vidrio y discos de acetato vueltos añicos.
Dos hombres de Defensa Civil subieron por la escarpada y rápidamente empezaron a despejar el área. Del fondo del amasijo de láminas oxidadas y bloques despedazados surgía una voz quebradiza y débil que a ratos se apagaba y a ratos volvía a oírse como si proviniese de ultratumba. Los hombres se apresuraron a retirar las ruinas hasta que finalmente distinguieron tres cuerpos semidesnudos, entrelazados y aplastados contra el deshecho piso de cemento todo embarrado. Solamente uno de los cuerpos seguía con signos vitales. Los otros dos yacían inertes y parcialmente mutilados. Los hombres de Defensa Civil se ocuparon de sacar el cuerpo aún vivo con la esperanza de mantenerlo respirando mientras conseguían llevarlo hasta la ambulancia. Tenía el rostro surcado de heridas y manchado de sangre, sus brazos y piernas parecían extremidades de trapo, sucias de mugre, sangre y excrementos. Uno de los hombres de Defensa Civil hurgó en la jironada ropa de la persona herida en busca de algún documento de identidad, pero no encontró nada. Le preguntó al oído cómo se llamaba, pero de sus labios apenas salió un murmullo ininteligible.
Al otro lado de la desaparecida calle, una periodista reportaba frente a una cámara de televisión.
— … se desconoce el número de muertos y desaparecidos… las pérdidas humanas son incalculables… poblados enteros yacen bajo el barro… se necesita toda la ayuda que puedan prestarnos… el ochenta por ciento de las víctimas son gente de escasos recursos…
La tragedia apenas comenzaba.
Del libro: Tatuajes de ciudad (Sacven, 2007)
Número de lecturas a este post 4342