Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
Si tú me lo paramaun picture
yo te lo metro goldin meyer
Dicho infantil en desuso.
Entonces llega uno en carrera y se mete a la fuerza, de una vez, en el montón de gente; entra de lado en aquella paca de gusanos que se agita con la fuerza de veinte hombres y ahora ya está dentro y no podrá escapar de un gran nudo de piernas, ciego, sin más que un revuelo de tela sucia que le estriega los ojos y se arrequinta, empujando, sin ver en las rendijas, bloqueado por aquella maraña de mugre que no cederá nunca; hasta que alguien, que sale despedido de pronto hacia la gran calma de la noche que se extiende allá afuera, deja una grieta entre los cuerpos, por donde uno se precipita en el mismo golpe de párpados durante el cual la abertura se cierra nuevamente y uno ha llegado entonces a la taquilla que es el nicho de un santo abierto en la pared; se agarra al borde del cemento, afinca la rodilla en lo áspero del friso y consigue asomarse al agujero, donde hinca la barbilla y mete su brazo, entre otros más grandes que manotean a la cara de barro de Jacinto, visible sólo por momentos entre las sacudidas de los brazos; una cara brutalmente triste que parece vagar más allá, bien lejos, en un espacio de silencio y penumbra y nada, ni siquiera los gritos que rebotan entre las paredes del nicho, lo harán salir de sus letargos ni podrán quebrantar un momento la espantosa lentitud de ciego con que sus dedos negros de uñas pedregosas van recogiendo las monedas y entregando uno a uno los billetes.
Pero uno ya está fuera del nudo. La noche es una sustancia dulce que permite respirar hasta el fondo. Se agrega entonces a otro bloque de gente apretada a la puerta del cine, que es el Cine Arenas, que antes fue circo de toros y todo lo que deja ver desde afuera es un paredón viejo con el pañete de ruinas. Apenas es posible arrastrar los pies, pues el bloque se mueve por milímetros.
Chucho es el muchacho flaco con cara de risa que habla sin parar —lleva la camisa desabrochada, las costillas al aire, un costurón reseco bajo un tetilla—, bloqueando con sus huesos y la risa que le enchumba la cara, la puerta entreabierta por donde nos deja pasar uno a uno; a mí me da un golpecito en la nuca, me llama por mi nombre, me grita “pasa, carajito, culo seco” y ahora vamos todos por un patio de tierra que huele fuerte a orines y adelante se ve el armatoste del circo, medio vuelto pedazos pues esta es la parte más pobre de todas, es la entrada de gallinero y apenas tenemos la luz de un bombillo que cuelga de un alambre sobre las cabezas.
Los hombres suben sin dejar de hablar por unos escalones anchos de madera, mientras uno se mete a orinar debajo. Tropiezan en la oscuridad los chorritos brillantes, que al final se desunen formando pedacitos de vidrio que desaparecen antes de tocar tierra, y por encima pasa, sin parar, como un río torrentoso, el ruido de tablones pisoteados y las voces roncas.
En la arena, están los bancos de gallinero por donde se riega el gentío; las gradas alrededor, iluminadas; atrás, en las más altas, se sientan las señoras, las personas de familia. La noche pasa por encima de nosotros, recién salida, limpia, llenándose poco a poco de estrellas; los árboles se asoman por los lados y el aire es estridente, lleno de música, de luces que hacen retroceder a una distancia muerta, apenas dibujada en la memoria, la imagen de las calles vacías, apagadas que han quedado atrás. Muy temprano, antes que se forme el gentío y el combate frente a la taquilla, traen al bobo Cesarito en su silla de ruedas y lo instalan por ahí, entre dos sirvientonas macizas que apenas respiran y parecen figuras de madera que brotan de los costados de la silla. Él debe tener el cerebro al revés, porque todos sus movimientos salen a contramano en el más completo desorden: las manos le tropiezan la cara, la cabeza se le va hacia un lado, los brazos se anudan en unas sacudidas bruscas. En cambio, entre los sombreros oscuros, veo brillar el arito de santo de Bertoldo que es de veras un ángel, todo rubio candela, el cuerpo de un metal dorado, los ojos de agua verde. Está solo en un banco con las piernas muy juntas, las manos cruzadas sobre la bragueta, atento, como si escuchara una música dentro de él.
Tardará mucho tiempo en llenarse todo aquello de gente y entre tanto veo a mi primo Alí que me llama de lejos y lo encuentro con su aliento fogoso, el sudor en la frente, los ojos chispeantes, ¡por qué llegaste tarde, coño!, él es Red Rider; los bandidos disparan desde una plataforma iluminada frente a la pantalla.
Antes de que empiece la película, hay tiempo de caer herido veinte veces; pasa una motocicleta a mil cien; las sirenas aúllan por encima. Cuesta arriba en el caballo Silver, el más veloz de las praderas, con la cara pegada a las crines, se le saca ventaja a la locomotora del Unión Pacific, mientras hago fuego contra el maquinista y los rifles disparan sin tocarme desde todas la ventanillas.
Somos dos contra ciento en el saloon, mientras las chicas bailan sacudiendo refajos y las sillas vuelan por el aire; Alí es Tom Mix puños de hierro y yo soy su amigo, cuando se aparece Cochocho en el medio de todo, sin camisa, con sus bíceps de hombre y las tetillas arrugadas y negras. Todos los ojos están fijos en él y lo vemos pasearse delante de nosotros, sacando el pecho que parece de hierro. Cochocho estuvo dos años en el correccional, ha peleado de verdad mil veces, ha visto salir sangre de quinientas bocas y vive solo en la sabana, al fondo de un zanjón. Un olor a podrido le sale de las ropas que no se ha cambiado jamás. Siguiéndole, entramos por un agujero al castillo de Drácula que es el lugar más oscuro del mundo. Arriba están las gradas donde se oye el ruido continuo de las sillas y los pasos. Alí me agarra de la mano; siento su respiración en la cara. Por fin logramos vernos en un lugar donde huele a boñiga y pasto seco; la luz de la calle entra por la claraboya. Estos fueron los corrales del circo, hace años; hay una osamenta de animal entre la paja amontonada que se pudre. Entonces Cochocho se tiende en el suelo y todos nos sentamos alrededor, atentos.
Va a hacer como hacen los hombres con las mujeres, que es acostarse boca abajo y jadear, apoyándose sobre los codos y moviendo la mitad del cuerpo sin parar y después como hacen las mujeres con los hombres, que es casi lo mismo pero boca arriba, con las piernas abiertas.
Estoy solo ahora, de pronto, en medio de la gente que ha comenzado a apaciguarse. Encuentro lugar en un banco y miro hacia atrás, a los palcos donde están las señoras. Pienso que es imposible que ellas también puedan hacer aquello por las noches, desnudas en sus cuartos; tal vez ni siquiera lo saben; nadie se los pudo haber dicho; no lo han sabido nunca.
Ahora todos gritan y otros manotean parados en los bancos: es que ha entrado el marico Saturno que es florista: viene bajando los escalones uno a uno, vestido de negro, la cara vuelta un poco hacia un lado, sin prestar atención al escándalo que provoca su aparición todas las noches. Es una criatura enteriza, delgada, llena de filos que anda con la cabeza alzada, muda, sin mover los ojos como si viera que el mundo se inclina a su paso. Aquella andanada de gritos flota por encima de él sin tocarlo. Lo veo pasar muy de cerca, despidiendo un olor de pomadas e ir directamente a un lugar apartado, donde siempre se sientan los señores vestidos de negro y azul, gordos y ensombrerados. Después desaparece porque han apagado las luces, aunque los gritos se hacen más fuertes todavía, pues en este momento es cuando entran las mujeres, las sirvientas y las mujercitas de la calle que andan de tarde por las plazas y los hombres las siguen en grupos, de cerca. Ellas han permanecido rezagadas afuera, junto a las fritangas y los ventorrillos de maní y tostones, aguardando la oscuridad que les permita entrar sin ser vistas por las señoras de los palcos.
Don Tarcisio, el barbero de La Tijera de Oro, ha entrado también con su silla a la espalda, una silla negra de esterilla que trae de su casa y se sentará solo, muy echado hacia atrás, con la pierna cruzada y las manos en la rodilla, serio como si presenciara una batalla. En la oscuridad distingo la calva pulida y el flux negro. De pronto lo oiré gritar con un vozarrón de asustar gente y nadie lo mandará callar, por miedo.
—¡Ahí está! ¡Está escondido detrás de la puerta! ¡Tiene un cuchillo, estúpido! ¡Te va a matar!
Pero nadie en la pantalla le hace caso y él sigue manoteando y gritando enfurecido:
—¡Esa mujer te engaña, pendejo! ¿No ves que te la juega con tu amigo? ¡Mátala de una vez que se está burlando de ti, imbécil! Y finalmente va a estallar de furia; va a gritar ladrones, vagabundos, a mí no se me engaña de esa forma; pero todo seguirá igual hasta el fin: los caballos correrán por el campo, continuarán muriendo muchos hombres, la diligencia levantará polvo y estampidos de rifle en los caminos y nosotros estaremos sentados en la oscuridad como figuritas de palo, bajo el gran chorro de luz azul donde se agita el polvo y se esconde el zumbido de abeja de la máquina y todo podrá ser absorbido al fin por un gran cielo de piedra azul oscuro; mientras el barbero corpulento, resignado ya a devorar él solo su furia, dará vuelta a la silla, quedará sentado de espalda a la pantalla, y en adelante mirará con terrible dureza la caseta de madera y zinc de donde salen, pulverizados, los personajes que se había cansado de increpar sin resultado y así seguirá por el resto de la noche gruñendo insolencias. Volverá al día siguiente, sin falta, con su silla al hombro.
No sé dónde andará ahora mi primo Alí ni tampoco los otros; pero como la oscuridad se ha desteñido un poco alrededor, distingo por allá a una sirvienta de mi casa, llamada Natalia, que viste de negro y lleva un paño atado a la cabeza. La brasa de un tabaco que se inflama, le ilumina pedazos de la cara.
—Muchachito —me dice y me siento a su lado, en un huequito mínimo que ella misma ha abierto para mí encogiendo un poco sus carnes.
Natalia huele a la casa de uno; huele a aliños y a agua estancada en el patio. Ella me pasa su brazo gordo por el cuerpo. La noche se expande allá arriba, mucho más alta ahora, y empieza a tener un sonido más dulce y penetrante que las voces la música y el ruido del mar que pasan sobre las cabezas, porque en la película ha salido un barco y las personas bailan en un gran salón iluminado. El otro es un sonido tenue que crece y se expande por dentro y va borrando todo lo demás alrededor y es como si la noche fuera una forma suave donde uno pudiera reclinarse.
Ahora se oyen gritos, porque la película es de amor y dos se están besando en la pantalla. Uno encuentro esa altura muy blanda de los pechos, que es como un hueco de la noche, más oscuro y más tibio y uno se reclina más allí y sueña.
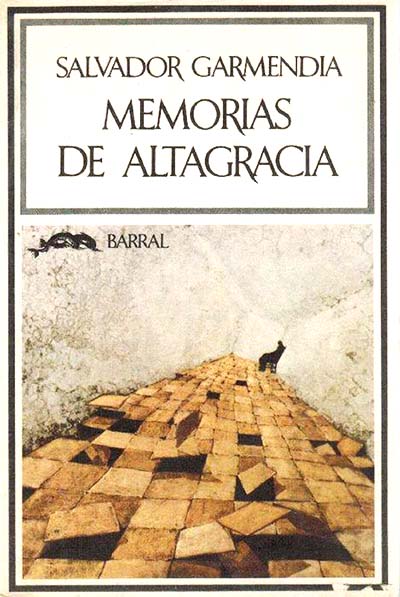
Capítulo tomado de la primera edición de Barral Editores, 1974