Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

La noche que pasé por aquel puente de Caracas era víspera de viaje, pero no lo sabía. Han tenido que transcurrir veinte años para reconocerlo, después de que los coros ahogados en aquel río pudieron resucitar y sus voces se volvieron descifrables. Cada paso dado en la oscuridad era un pie tocando el bajo cifrado de un órgano metálico y magnético como una catedral, del que sin embargo solo se podían escuchar armónicos enterrados, casi inaudibles. Gabriel me acompañaba aquella noche, veníamos por el camino de la UCV hacia Plaza Venezuela, y al pasar el puente sobre el río Guaire, no sé por qué Gabriel pensó que estábamos cruzando el río Aqueronte y que un millón de muertos se arremolinaba a aquella hora en el Guaire para mendigar a Caronte un viaje más allá de la miseria que se esconde debajo de nuestros puentes. Debió ser por los ecos de alguna clase, imágenes sibilinas que María Fernanda Palacios extraía de Los demonios de Dostoievski y que Eduardo Gil representaría luego en el Luis Peraza, un modesto teatro al otro lado de la Universidad, en Valle abajo, con actores perpetuamente huyendo sobre el escenario, entre el público, sin encontrar jamás una salida. O quizá fueron los delirios de Adriano González León sobre La pandilla de Lautréamont y las performances necrofílicas de Carlos Contramaestre. O los túneles sin esperanza de los Diálogos con Leucó, que flotaban en los pasillos de la Escuela de Letras. Sea cual fuera la razón, aquel recorrido se hacía interminable y más cuando Gabriel me recordó el eterno retorno de los hombres-puente condenados a nunca resignarse a su pasivo destino y darse la vuelta para caer siempre sobre el abismo, parábola que Ángel Canales ya había cantado cuando moviendo sus maracas decía: Ese mulato es un puente roto, nadie lo puede pasar. Había muchos puentes rotos en nosotros que intentábamos disimular bajo la máscara del arte y la ironía. Pero hundidos allá abajo sentíamos presagios aciagos, enfermedad y dolor.
Mientras avanzábamos aquella noche sobre los limos mutantes y los mendigos alucinados del río Guaire, condenados en su miseria, y como para hacer más llevadero aquel tránsito, repasamos los últimos intentos por mantener una revista que fracasó después de una corta vida y dejó en imprenta su último número. Habíamos tenido muy buenos colaboradores en nuestra fugaz aparición de cometa, pero lo más digno de rescatar eran los textos y la experiencia que nos había dado Octavio Armand para la revista, y que al recordarlo hizo más largo el cruce del puente. Por mucho tiempo olvidé todo aquello, le di poca importancia o no quería recordarlo, como una gran oportunidad perdida. Pero la distancia cambia la mirada, se vuelve a encontrar el centro, el imán de donde aferrarse, sobre todo en quienes yerran sin brújula y desesperados. Todo era, ya lo he dicho, víspera de viaje que aún ni soñaba con el puerto de salida. Faltaba mucho por encontrar la ocasión, buscada voluntariamente en varias rutas y conseguida al final por azar. Faltaba sobre todo el impulso previo– prólogo, preámbulo, iluminación. Le deberé por siempre a Gabriel haberme presentado a Octavio Armand. Con él comenzó todo. La germinación del largo viaje que yo emprendería a los pocos años. Destino: Manhattan.
Armand fue uno de los primeros colaboradores fichados por Gabriel para la revista que él había concebido, contando conmigo para el parto. Estaba muy entusiasmado. Según él, todo era cuestión de buscar los escritores y convencerlos del proyecto, pues el financiamiento (del que no me quiso dar detalles al principio) era casi un hecho. El título que había pensado para la revista era Cronotopías. El neologismo era un poco más que rebuscado. Bajtín nunca cerró del todo la discusión sobre qué era un cronotopo, que a mí me parecía tan larga y confusa como la pelea sobre la duración de las sesiones de psicoanálisis – análisis interminables y terminables al mismo tiempo, como quería Freud y con razón (la teoría literaria, ¿no es cháchara refinada? Hamlet es nuestro maestro: Palabras, palabras, palabras. Así trabaja el teórico: la teoría es un castillo de naipes verbales. Hasta la locura puede revestirse de un método; pocos, como el príncipe melancólico, lo confiesan). Pero no le di mucha importancia al nombre de la revista pues Gabriel era de esos tipos de muy buenas ideas que al principio no parecían tales y que podían estropearse si alguien le objetaba algo. Así que preferí dejarlo divagar en su fantasía y acompañarlo hasta donde fuera posible. Además, había logrado mantener a flote una amistad con Gabriel, una amistad a prueba de buenos y malos vientos, y eso era algo escaso en aquellos días. ¿En aquellos tan solo? Viéndolo bien, quizá después de todo Gabriel tenía razón. Nuestra amistad había sido cronotópica. Pudimos no habernos encontrado en aquellos años en la UCV. La misma ausencia de Gabriel, la imposibilidad de reencontrarnos años después, justifica como tantas ausencias escribir ahora.
Pero Gabriel era de aquellos que cuando les tocaban la tecla de su locura se obsesionaban hasta las últimas consecuencias, recayendo en inquisiciones excéntricas. Si el espacio y el tiempo no son absolutos, me insistió un día mi amigo, debían ser relativizados. La refutación misma del cronotopo debería figurar en la revista. Tenían que aparecer en ella también ucronías, para que se diera la impresión de un todo en formación y disolución, un Big Bang cíclico. Aquí atajé a Gabriel y le pedí que me dijera de dónde había sacado eso de ucronía.
– Lo tomé de una novela filosófica de Charles Renouvier, Uchronie. L’Utopie
dans l’Histoire, que publicó en el siglo XIX. ¿Qué significa ucronía? Lo que no transcurre en ninguna época. Es la historia-ficción, la historia de lo que pudo ser y no fue. No llegué a este autor por mi propia cuenta. Me llevó a ella Octavio Armand, que a su vez la tomó de un crítico de su obra poética, Luis Justo. La palabra tiene muchos ecos. De una región sin lugar, a una región sin tiempo o ajena al tiempo. Pero todo esto te lo puede explicar mejor Armand. Ya fijé una cita con él. Nos espera el sábado por la tarde en La Danubio.
El lugar era una pastelería que estaba al final de Las Mercedes, en Santa Rosa de Lima. El nombre se lo había puesto el fundador, un húngaro que sentía nostalgia del río que atravesaba a su querida Budapest, de donde había emigrado en medio de la Segunda Guerra Mundial, escapando como un fugitivo entre casas de campo y bosques nocturnos, atravesando islas y mares, disparos y tormentas en la noche hasta llegar a Caracas. La pastelería, me dijo Gabriel, había comenzado con recetas europeas, pero luego se sumaron las criollas y había ocasiones en que no se podían distinguir las unas de las otras.
Gabriel conocía al poeta cubano por uno de sus contactos con las altas esferas de la cultura, de donde esperaba también sacar provecho para el financiamiento de la futura revista. Yo no conocía a Armand, el poeta, y en un primer momento me atrajo más el editor. Supe por Gabriel que había residido en Nueva York varios años. Mientras vivía en Queens y daba clases en Bennington College, fue editor de la revista escandalar, célebre por sus polémicas. Luego decidió venirse a Venezuela, atraído por los muchos amigos y sobre todo amigas que tenía acá. Llegamos con unos pocos minutos de retraso. Armand ya nos esperaba sentado en el café, y al llegar me sentí casi enano cuando se paró a saludarnos una torre blanca de casi dos metros, que nos recibió con una sonrisa y un cordial acento cubano:
–Bienvenidos a la Danubio.
Armand empezó la conversación tímidamente, pidiéndonos que habláramos de nuestros intereses, y luego, cuando hallaba una veta de la cual podía explotar algo, se derramaba en un torrente anecdótico sin fin. Fue inevitable hablar de las clases de Guillermo Sucre, uno de los profesores más admirados en la Escuela (o quizá deba decir el que yo más admiraba), y a Armand se le encendió el bombillo.
–Sé de Sucre desde hace mucho tiempo. Nos escribimos cartas incluso antes de conocernos en persona, pero ya no nos vemos. No es alguien de fácil trato, desde luego. Fui con mi compañera a hacerle una visita a él y a su esposa Julieta, cuando vivían en el Callejón Machado, en El Paraíso. También estaba entre los invitados un fotógrafo venezolano. Sucre estaba molesto con este fotógrafo, pero su discusión se había vuelto irritante, hasta el punto que me pareció injusto y terminé defendiendo al fotógrafo.
–¿Pero por qué discutían? ¿Es que le había tomado una foto indiscreta a Sucre?– preguntaba Gabriel, impaciente, mientras me imaginaba a Sucre en traje de baño o en una playa para nudistas.
–La razón, para ser franco, ya no la recuerdo. Puede que fuera el fotógrafo mismo, y no la fotografía. A veces era arbitrario en sus críticas, aunque no siempre: también era valiente para señalar abusos. Publicó una vez en escandalar un “Entretexto” ácido titulado “Los extremos no se tocan”. Tenía esta dedicatoria: “A J.L.L y J.L.”. Todos sabíamos que eran José Lezama Lima y Juan Liscano, pero mientras vertía palabras de elogio para el primero, lanzaba sus dardos al segundo: “El uno estético, el otro estítico…”. No podía tolerar que Juan Liscano se hubiera convertido en el abanderado de una “efebocracia”. Liscano había estudiado en Suiza, tenía muy buena educación, y hubiera llegado a ser Ministro de Cultura, si hubiera querido, pero era muy inseguro. Como ejemplo de su efebocracia itinerante (y no el único), consiguió en Monte Ávila trabajo para muchos jóvenes, que por supuesto eran inexpertos, y también fieles seguidores y garantía de que su obra fuera reconocida. Pero Liscano no lo necesitaba. Creo que Sucre tenía razón en esta y en otras polémicas. Pero me opuse a él aquella noche del fotógrafo.
–¿Y cómo terminó la discusión?– insistía Gabriel, siempre intrigante.
–La velada fue un ejercicio humorístico, aunque a veces tomara la forma de una esgrima verbal. Hubo un momento en que llegamos a un duelo alcohólico: “¿Crees que tienes buena bebida? ¿Eres capaz de beber lo que sea? ¿A que no eres capaz de beberte ese florero lleno de whisky?”, me desafió Sucre, señalándome un pequeño florero con flores secas que estaba en el centro de la mesa. Yo tomé el florero, saqué las flores, lo llené de whisky, respiré hondo, y me lo sorbí entero. Puse el florero con ímpetu sobre la mesa, y lo desafié. “Ahora te toca”, le dije. “Estás loco”, se limitó a replicar.
Todos rieron, y yo también. Estábamos de muy buen humor, un humor en vilo, si pienso en el triste papel que le tocó al fotógrafo, ya cercado por Sucre hasta que casi gago se fue sumergiendo en un silencio apabullado el resto de la noche. Por fin llegó el momento de irnos. Como colofón de esta velada, Sucre me mostró el viejo revólver de Rufino Blanco Fombona o tal vez de Jacinto Fombona, padre de Julieta. Me atrae pensar que era del primero. ¡Cuánto daría por tener en mis manos el revólver del dandy salvaje, el conspirador que lo mismo disfrutó de las delicias y mujeres de París, que anduvo como gobernador del estado Amazonas en una expedición por la selva, cazando con un Winchester para no morirse de hambre! Sucre me dio el revólver y me dijo:
–Si algún día decides suicidarte, te lo presto.
Gabriel y yo no pudimos contener la risa, pero Armand continuó imperturbable.
–Nuestros anfitriones nos acompañaron hasta la salida, pero presentí que ahí no iba a acabar la cosa. Cuando me acerqué a la puerta vi el timbre de la casa de Sucre y recordé que estaba desde hace tiempo malogrado (a lo mejor él mismo había cortado unos cables para que nadie lo molestara). La cerca de la casa era altísima, de modo que era muy difícil que si alguien llegaba, se hiciera oír. Un día Francisco Massiani se cansó de tocar el timbre y de gritar a Sucre que le abriera la puerta, y se saltó la cerca. Sucre tenía un pitbull pardo que intimidaba a cualquiera. No le importó al perro la salud del autor de Piedra de mar y arremetió contra sus piernas, destrozando sus pantalones y casi sus piernas también, si no fuera porque Massiani se montó en el murito de una ventana hasta que Sucre por fin apareció. Yo recordé esta escena aquella noche. Cuando nos acercamos a la puerta, volvió por sus fueros. “¿A que no te atreves a tocar a mi perro?” No sé si fue porque había bebido un poco más de la cuenta, que agarré al perro por el collar y lo besé en la frente, mientras me miraba con esa mirada tímida que a veces tienen los perros con sus amos. ¡Ahora sí que Sucre me iba a odiar! Dos veces me había desafiado y las dos lo había vencido. Pero aunque parezca extraño, toda la noche fue una larga broma. Al menos así la recuerdo.
–¿Y qué paso después?– dijo Gabriel, aunque yo también sentía que algo faltaba.
–Volvimos a nuestro asunto, que era escribir, donde realmente lo admiraba. Hasta creo que la elegancia de su prosa hará que surja una poesía nueva. Un escritor no puede escribir poesía si no ha desarrollado una prosa, un lenguaje que sea como un océano donde brillen los archipiélagos. Las imágenes de Sucre, la transparencia, la vastedad, el esplendor, ese brillo solar que tiene su cenit y su nadir, sus crepúsculos y noches, sus razonamientos dubitativos, sus matizaciones y sus ironías, sus mundos potenciales son ya poemas-islas que están en su prosa, flotando en ella, y anunciando otro puerto, el poema-continente.
–La ucronía, el mundo verbal ajeno al tiempo– dije, aunque esta vez Gabriel y yo casi coincidimos.
–No ajeno al tiempo, sino por delante de él– puntualizó Armand.
Sucedió entonces algo inesperado, como un rumor futuro, algo que no podía descifrar en aquel instante. Mientras Armand narraba hechos concretos de su vida, el curso de su narración se bifurcaba, a medio camino entre lo real y lo irreal, como si se cruzaran dos tiempos en paralelo. La historia de la velada con Sucre era algo más que una anécdota. Era un atisbo de la deriva de los outsiders como Armand, excéntricos constantes, exiliados inconformes. Su dislocación los llevaba a representar dramas dentro de un laberinto, alegorías del extravío. Al escribir (según la teoría de Armand, que conocí mucho más tarde), los hacía crear admirables caricaturas, deformaciones o traslados lingüísticos, como los esperpentos de Valle Inclán o el inglés único y hermético de Joyce. Una prosa billar, expresión del mismo Armand, que era una perfecta metáfora de su verba (escrita o hablada), hecha de encuentros chispeantes.
Habían pasado casi dos horas de aquella conversación en la Danubio. Le recordamos sutilmente a Armand que la razón de nuestra cita era Cronotopías.
–Tenemos muchas ideas, pero apenas hay gente que quiera trabajar con nosotros– dijo Gabriel.
–Una revista nace con frecuencia como un proyecto de muchas voluntades, pero de pocas manos, dijo Armand. Así me pasó también al principio en escandalar. Me encargué de la redacción, el teléfono, fui office boy, mensajero, secretaria. Mi hermano Luis y yo corregíamos los textos, y él se ocupaba de la diagramación, cuando no me ayudaba a subir las cajas de la revista a nuestro piso, o llevarlas a la oficina del correo o al sótano para futuros envíos.
Pero escandalar era más que una revista de literatura cubana escrita en el exilio. Habían dedicado algunos números a Cuba, pero también publicaron a Edward Said, cuando casi nadie lo conocía, a George Steiner, a Cioran, al argentino Osvaldo Lamborghini, al chileno Luis Domínguez. Y también a Bernard Malamud, a Donald Barthelme, a John Gardner, a Robert Smithson, entre otros. No era, por tanto, el exilio lo que definía a sus colaboradores, pero la revista había nacido en el exilio de su editor y algo tenía que ver con él. Armand vivía en el 40-40 de la calle Hampton en Queens. El metro de Nueva York sale en esa zona a la superficie y su estruendo se oye a varias cuadras, taladrando los oídos y el alma de los condenados a vivir cerca de él. Desde donde vivía Armand era imperceptible, y, sin embargo, a lo lejos su ruido persistía y Armand lo escuchaba al amanecer, en las horas pico, cuando la gente salía a trabajar. Su madre se iba entonces a la factoría y Armand se quedaba solo, con el remordimiento de pertenecer a la clase ociosa, materia de las páginas de Veblen, pero no de las de Marx ni las de Benjamin, aunque estos también fueran exiliados. Conocería mucho tiempo después esas calles de Queens que no aparecen en las postales de Nueva York y pude imaginarme la soledad de Armand, en sus estrechas limitaciones. Porque aunque había muchos como él, nada más lejos de la realidad que la fraternidad del exilio. Estar fuera del país era estar aislados, en posiciones rivales o divididas, sin centro. A Armand lo consolaban los dos grandes aeropuertos de la ciudad que estaban en ese Condado, el JFK y La Guardia, pues le hacían sentir que habitaba la parte más cosmopolita de Nueva York, cerca de París o Londres, de Pekín o Guantánamo, donde quería estar su padre.
Vivir en Queens confortaba con la idea de la posibilidad permanente de partir y aterrizar en cualquier parte. Por eso, cuando un filántropo cubano del exilio le propuso financiarle una revista, no dudó un minuto en aceptar. escandalar era a un tiempo su escapada y su aterrizaje. Les escribía en sus cartas a sus potenciales colaboradores, invitándolos a participar en la aventura de la creación, según el rumbo que cada quien decidiera escoger: Tierra Firme, Infierno, Cielo. Fueron sus nupcias del cielo y el infierno. Su tabla del náufrago en la tormenta, pues varias le tocó sortear. Cuando Ángel Rama publicó en México “La riesgosa navegación del escritor exiliado”, un ensayo sobre los escritores latinoamericanos contemporáneos del exilio, y al hablar de Cuba solo mencionó a José Martí, Armand no tardó en refutarlo. Un día se apareció frente a la clase en Swarthmore, diciendo: “¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí?”, mientras los estudiantes se miraban y lo miraban preocupados, sin decir nada, aunque sus ojos, compasivos o repugnantes, lo decían todo. “¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí?”. Así comenzaría su ponencia “Minicurso para borrar al escritor cubano del exilio”, que leyó en una reunión del PEN Center en Nueva York, a la que Rama estaba invitado y no asistió. Su respuesta en un artículo publicado en escandalar y dirigido a Armand, “Política y naturaleza de los exilios latinoamericanos”, sería bastante ambigua. Reconocía una parte de la verdad de Armand al reclamarle por haberlo excluido, pero en seguida se justificaba. Había que tomar en cuenta la complejidad del problema, ningún texto podría abarcarlo en su totalidad. El mismo olvido que le reprochaba Armand, podrían reprochárselo a él los guatemaltecos…Rama escurría el bulto y proyectaba su falta en Armand, quien ahora era el culpable. De paso, trataba de enemistar a los cubanos con el resto de los latinoamericanos que se habían ido de sus países, ya fuera por razones políticas o económicas. Era una estrategia muy enrevesada. Armand no intentaba hacer un catálogo del exilio, simplemente inquiría por qué, al hablar del caso cubano, Rama solo hablaba del siglo XIX. El episodio parece polvoriento y enterrado, signo de una época –la Guerra Fría–, aparentemente superada. Pero los fantasmas de las mezquindades humanas siempre regresan. Para Rama la definición del exiliado era ante todo política y después situacional. ¿Pero no es al mismo tiempo las dos cosas? Rama insistía demasiado en las diferencias ideológicas de los exiliados y obviaba el común sufrimiento de estar en situación de expulsado. Al hacerlo, se ubicaba en una posición académica consagrada y cómoda, sin reparar en que su condición de exiliado era también situacional. Por un giro de los hechos muy desafortunado y condenable, terminarían por aplicarle esa misma lógica, olvidando su situación de imposibilitado de volver a su patria, y dando más importancia a su ideología para justificar su nueva expulsión. ¿Habría intuido Rama este posible desenlace? En su respuesta a Armand, recuerda que en los vaivenes de la vida pública latinoamericana, quienes son desterrados se convierten a veces en desterradores. Pero no le habría de suceder eso en una república latinoamericana, sino en Estados Unidos. Por otra vuelta de tuerca, su caso se bifurcó en un nuevo jardín de senderos.
Rama había publicado “La riesgosa navegación del escritor exiliado” en 1978, la ponencia de Armand se publicó en 1980 en escandalar. Era el año en que desde el puerto del Mariel habían llegado navegando a Estados Unidos unos barcos con personas que el gobierno cubano consideraba “antisociales y depravados sexuales”, como recuerda Reynaldo Arenas, quien había venido entre los marielitos. Arenas iba a darle otro giro a esta historia de Armand y Rama. Había sufrido mucho en la isla y se había convertido en enemigo declarado de los que detentaban el poder. Arenas se comunicó con Armand para solidarizarse con la polémica del doble exilio –borrados de la historia de Cuba y de la historia del exilio latinoamericano. Armand le publicaría a Arenas en escandalar “La represión (intelectual) en Cuba”. Para él el doble exilio tenía otro desenlace irónico. Los escritores que no habían podido publicar en Cuba por su disidencia, una vez fuera de la isla no podían publicar tampoco. Arenas, que se había encontrado con Lydia Cabrera y otros escritores cubanos en el exilio, sabía que de haber querido publicar sus obras, hubieran tenido que “costearlas”, pues no conseguían quien los publicara. En los primeros años de la Revolución, declararse en contra de esta podía ocasionar distanciamientos o censuras. Algunos escritores optaron incluso por el silencio antes de verse marginados de editoriales o premios. Eran, además, una minoría al principio. Las cosas fueron cambiando con los años, cuando el mundo (aunque nunca todo el mundo) se fue convenciendo de que aquellos disidentes no eran traidores, como eran considerados oficialmente. Humillados por el poder, caídos en desgracia o en la prisión, al salir de la isla algunos se llenaban de rencor y paranoia, desconfiando o incluso humillando a los que no pensaban exactamente como ellos (aunque compartieran la pena común del destierro), y que entonces eran vistos como sospechosos o traidores. Arenas se convirtió en uno de estos resentidos y Rama fue el blanco de su venganza.
Arenas llegó a Estados Unidos en el verano de 1980. Casi dos años después, Rama recibió una beca del Wilson Center. Arenas, quien había sido invitado a dictar conferencias en universidades de Estados Unidos, poco a poco fue acercando su posición política a la de los radicales en el exilio, aunque nadie esperaba que llegara a pedir al Departamento de Estado la expulsión del uruguayo. Arenas, desde luego, no estaba solo en esta cruzada, pero su decisión sorprende por venir de uno de los mejores escritores de la literatura cubana de su tiempo. Empezó a recoger firmas para ser más convincente y le pidió una a Armand, quien se negó. “No podíamos apoyar la persecución, que era justamente lo que denunciábamos.” No era cautela, como diría Arenas. A fin de cuentas, el mismo Armand había criticado a fondo la Revolución cubana desde escandalar. ¿Cuál sería la justificación de Arenas? Para Armand solo había una respuesta: Arenas, quien había estado en la cárcel y había sido doblemente humillado, por su disidencia y su homosexualidad, ahora, libre, estaba ciego frente a todo lo que fuera en contra de su rabia. Otros piensan que después de haber sufrido años de opresión, Arenas no se había liberado, solo podía imaginarse dentro de la lógica del poder que él mismo aborrecía: ser perseguido o perseguir. La pesadilla de la represión lo había destruido, como había sucedido también, aunque fuera otro el desenlace, con Heberto Padilla (si el caso Padilla dividió a los intelectuales por la condena en Cuba de su libro Fuera de juego y la retractación forzada que le siguió, el caso Arenas también sería causa de división aunque su repercusión fue quizá más compleja y menos apreciada).
Nunca sabremos qué pensaba realmente el novelista, pero prefiero la versión de Armand, porque no exime a Arenas de responsabilidad, aun comprendiendo la raíz de su indignación, que era la misma de Armand. Su dolorosa agonía, narrada en Antes que anochezca, que terminaría a duras penas, enfermo de sida en Nueva York, no lo liberará de su ceguera frente a sus actuaciones. Si el libro está alumbrado por momentos poéticos que recrean un paisaje de evocaciones íntimas y atmósferas delirantes – sobrenaturales o sexuales –, desciende en ocasiones al panfleto de circunstancia. Culpar a Fidel Castro del sida que padecía y que lo llevó a su final suicidio es un giro absurdo de los hechos que da una idea de la obsesión de Arenas. Y en cuanto al caso Rama, nada nos dice de él. El Servicio de Inmigración le negó la visa y Rama debió marcharse de Estados Unidos en 1983. Las protestas de intelectuales y políticos latinoamericanos no lograron conmover al gobierno de Reagan. Todo este episodio está excluido de su autobiografía.
Arenas invocaba al comienzo de Antes que anochezca a Virgilio Piñera, que era su Virgilio en aquel infierno de sus recuerdos que ahora quería recuperar como un Dante caribeño en un exilio neoyorquino. Pero Virgilio ya estaba muerto, y varios de los escritores que Arenas retrataba también, o no podían dar su versión de los hechos pues seguían dentro de la isla. Y cabe la posibilidad de que otros intelectuales que ya estaban en el exilio no fueran tomados en cuenta. Además, era imposible nombrarlos a todos (era una autobiografía, no un archivo histórico). Pero la ausencia del caso Rama en estas páginas es algo más que una decisión de afinidad estética o política.
Dante en el Paraíso escucha a varios coros del más allá que hablan de lo humano y lo divino, del bien y del mal, pero Dante no oye a todos del mismo modo. Cuando un coro le habla de los pecados del papa Bonifacio VIII, enemigo del poeta, este escucha con claridad. Pero en otro momento dice que percibe a medias las voces de un himno, como quien no entiende y oye. Con un giro un tanto enrevesado, pide perdón por si acaso la belleza de lo que ha percibido no le ha permitido expresar correctamente la verdad, porque el placer santo se vuelve, a medida que sube, más sincero. ¿Justificación deliberada o inconsciente? El más allá estético, metafísico o ideológico termina a la larga salvando al poeta de cualquier desliz comprometedor. Así pensaba y se lo dije a Gabriel, cuando ya nos habíamos despedido de Armand.
–¿Que si Dante oye y entiende cuando le conviene? Puede ser. De cualquier modo, la belleza de la Divina Comedia vale más que cualquiera de las intrigas de los güelfos y gibelinos.
–Entonces Dante cambió por música celestial los apretados asuntos humanos que lo asediaban.
–¿Qué hubieras hecho tú si te hubiera tocado vivir casi a la fuerza y lejos de tu país?
– Puesto a escoger, creo que me quedaría con la belleza de los coros polifónicos. Inútil evocar situaciones insolubles. O panfletos conflictivos. Aunque no puedo asegurarlo. ¿Por qué razón hay que escoger?
–Te preocupas demasiado. En el largo viaje lo sabremos.
Hablábamos por hablar, pero ya sentíamos que algo nos impulsaba a marcharnos del país, así fuera por una temporada. Claudio Guillén pensaba que a veces el escritor exiliado descubría en su destierro algo que lo inclinaba a la soledad. Pero ya fuera por exilio o soledad, por lucidez o fanatismo, estar aislados en otro lugar es una condena y más en aquellos seres que terminan peleados y separados en la tormenta mientras el dios de las mareas mira y sonríe en la distancia.
Y a Armand, ¿cómo lo había afectado todo esto? Nos dijo muy poco, pero intuyo que también sufrió. Cuando Rama, al responderle, intentaba desacreditar al exilio cubano, Armand dijo con honestidad: “En cuanto a los cubanos en el exilio, tengo contacto con pocos de ellos, de muchos me siento distanciado. Pero no me arrogo el derecho, como hace Rama, de excluir del exilio a quienes no compartan mis convicciones”. El pasaje, extraído de “¿Borrón y cuenta nueva?”, respuesta a Rama publicada en escandalar, es breve, pues quería aclarar todas las objeciones que le hacía Rama, dándole, sin embargo, el espacio que merecían en su discurso. Breves sus palabras, pero sin equívocos: De muchos me siento distanciado. ¿Cómo no darle la razón? Creemos que al salir de nuestro país, y mudarnos a uno nuevo, el reencuentro con los compatriotas será feliz y lleno de coincidencias. Contenidos dentro de nuestras fronteras, podíamos olvidarnos de nosotros mismos. Reunidos afuera, la marca de la extranjería nos acorrala frente a los otros, y, como en una reunión incestuosa, salen a relucir los prolijos demonios de nuestro romance familiar. No hay alternativas. Aislados y peleados contra todos no nos ayuda. Y a nadie sino a los que nacieron en nuestro mismo país les interesará lo que a él le pase. Se apaga el fuego de los resentimientos cuando la ocasión lo exige, solo para avivarlos después. Pero también aparecen seres generosos, como Armand. El secreto de su alegría renovada, entre fábula y metáfora que inventaba después de tantos golpes, ese sí no lo pude descifrar. Quizá era parte íntima de su piel. ¿O esa alegría la había macerado también el dolor?
El exilio no es un galardón, recalcaba. Se puede, desde luego, pensar lo contrario. Nos habló de un sureño que había colocado al final de su currículum para optar a un puesto de profesor en la universidad: “Torturado, Exilado.” A Armand le costaba creerlo, había conocido a torturados en el exilio que no se atrevían a hablar de sus penurias, que nunca incluso las mencionaron y Armand solo supo de sus desgracias por terceros. Jamás habrían entendido cómo un cuerpo exiliado o torturado podía salir a la luz en un currículum. No sabría decir qué era peor en esos casos, el torturador o el torturado, cuando este justificaba el trabajo de aquel. El exilio podía olvidar su pasado y hacer de su presente una oportunidad ambiciosa.
No era ese el caso de Rama, más complejo por ser un teórico. Una vieja etimología postula que la teoría es una procesión de un lugar de origen a otro lejano, para luego volver. El viaje puede aclarar la visión, pero también oscurecerla. Es la prueba del viaje hacia sí mismo. O del extravío. El arte de irse por las ramas, diría Armand. ¿No era muy irónico en sus palabras, excesivamente inflamada por adjetivos, como le reprochaba Rama? Quizá. Armand, después de todo, se sentía indignado al verse borrado de la historia. Pero también honró a Rama al evocar sus primeras lecturas, sus artículos tempranos (esos que llevarían a Transculturación narrativa en América Latina). No, Armand no llevaba su crítica hasta la mezquindad. Se confesó admirador de los trabajos de Rama y de su lucidez. Lo dice al final en su respuesta, es cierto, y por ello mismo, es un final abierto. Pero las ácidas polémicas no suelen abrirse a las retractaciones y al reconocimiento de los errores.
Si la soledad precedió el nacimiento de escandalar como revista, 1980 fue el año más cruel, por todas las consecuencias que trajo. Primero Armand se había enfrentado a Rama y a los intelectuales que lo seguían, luego a Arenas y seguro a muchos otros cubanos que pensaban como él. Algunos se solidarizaron con Armand, pero intuimos que no muchos. “Recuerdo, entre ellos, a Salvador Garmendia, por el afecto que nos unió desde que nos conocimos. Sé que por apoyarme lo tacharon de traidor. Algunos juicios más severos debió recibir”. A la revista tampoco le quedaría mucho tiempo. La crisis económica llevaría a la última orilla en 1984 a escandalar. Armand también empacaría sus cosas al poco tiempo. Se mudaría a Venezuela en 1985, donde Gabriel y yo lo conoceríamos una década después. Ahora, cuando han pasado veinte años, he comprendido que cerrábamos un ciclo, sin saberlo. Armand necesitó escandalar para inventarse un mundo, de un modo similar al que hacen muchos desplazados. Concluida la revista, iniciaría otra etapa de su exilio.
En cuanto a nosotros, nuestra historia era al revés. Asfixiados con lo que nos rodeaba, intentábamos respirar otros aires con Cronotopías, allí donde pertenecíamos. Muerta la revista, sentimos que se iban agotando las excusas para postergar nuestro desarraigo. Había sobrevenido una crisis bancaria y el país, como tantas veces, quedó patas arriba. El Consejo Nacional de la Cultura apretó las tuercas. Muchos artistas y promotores culturales se quedaron sin presupuesto y nosotros, que teníamos nuestro más firme aliado en los subsidios del CONAC, entramos en el saco de gatos flacos. Todo lo ganamos y todo lo perdimos. En esto no estábamos solos. Era difícil conseguir un trabajo que nos permitiera hacer algo más que sobrevivir. Las puertas empezaban a cerrarse. El futuro era una página en blanco. En cuanto a Armand, después de habernos contado toda la historia de escandalar, reposó un instante en un silencio enigmático, con un rictus en los labios que no se podía decir si era de alegría o tristeza. Luego nos contó una última historia antes de despedirnos, algo que le había ocurrido en las andanzas de la revista:
–Yo caminaba con mi hermano, Luis, por la Avenida 37 y la calle 80 o 70 y pico, no recuerdo con precisión, pero sí recuerdo que fue en Jackson Heights, en Queens. De repente, me encontré cerca de una zona donde había una de las tantas sinagogas del condado. En un edificio del Centro Judío había un anuncio que decía:
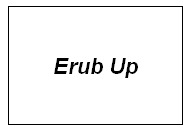
«¿Qué era esto del erub? ¿Y qué significaba que se había levantado? Pregunté en el Centro Judío y fui remitido a un rabino argentino que me atendió con mucha cortesía. Me explicó que el erub era un hilo de alambre que rodea los barrios ortodoxos en Israel para suspender las restricciones del shabbath, que eran muchas, como, por ejemplo, no usar una llave o no coser un botón. Pero en un lugar como Nueva York no se puede poner un hilo de alambre a una barriada, sin ocasionar graves y hasta peligrosos inconvenientes. “Y tampoco se pueden mantener las restricciones, porque imagine, decía el rabino, lo que significa dejar la puerta abierta, por cumplir con la restricción de no usar la llave, en esta ciudad”. Así que en casos como este había que levantar el erub. Pero le pregunté, “¿Y con ese acto no se estarían burlando de Dios?”, y el rabino soltó una carcajada, pero pronto se disculpó y me aclaró que no se estaba burlando de mí. Tenía que comprender, me decía, que el erub era una ficción legal. No había ninguna ofensa a Dios con su uso. Y que el pueblo judío había aprendido a recordar y esperar con estas costumbres, aunque para otros parezcan abstracciones incomprensibles.
«Me despedí en silencio pero seguí pensando en su explicación durante mucho tiempo. Rodear una barriada con un hilo de alambre puede parecer insólito, excepto si se considera qué se logra al hacerlo. Una de las prohibiciones que se levanta es llevar algo de un dominio a otro, por ejemplo, de un dominio privado a un dominio público. Es una forma extraordinaria entonces de borrar las divisiones de lo público y lo privado, de ampliar los límites de la casa y hacer que todo sea de todos, con esa presencia de un hilo que rodea a toda la comunidad, como una muralla a una ciudad. Quién sabe, nos dijo Armand, si ese hilo es el recuerdo de las antiguas murallas de Jerusalén, derribadas por el Imperio romano, quién sabe si esa Jerusalén representa las privaciones y restricciones de los antiguos judíos. Lo que los hombres habían dispersado podía religarse con un tenue hilo que resguardaba lo perdido como un germen futuro de una invisible y silenciosa gestación, como si el pasado y el futuro se rozaran en algún momento, en un eterno y giratorio retorno.
Armand terminó la reunión, aunque no teníamos urgencia de marcharnos ni él asuntos pendientes. “Así es él – dijo Gabriel –, le gusta dejar algo suspenso en el aire, como Scherezade”. Nos acompañó hasta la parada de Santa Rosa de Lima, donde su conversación se extendió como una coda a la sonata de sus recuerdos. Dejando siempre, como decía Gabriel, una nube en suspenso, me dijo antes de despedirse:
–Amigo, a usted le conviene hacer un largo viaje.
Armand se alejaba a través de la ventana del bus, y el caso de Rama y Arenas nos llevó al Dante. ¿Qué conflicto sentiría al escribir en su destierro? ¿Se habría preguntado si debía escoger entre dos extremos? ¿Desenterrar los avatares de su oscura melancolía o transmutarla en una irónica obra de arte? ¿Por qué razón hay que escoger?
–Quizá la misma pregunta se la hizo Dante, dijo Gabriel, aunque no siempre respondiera de la misma manera. Siempre creí que hacer de juez y decidir quién debía estar en el infierno y el paraíso debió ser motivo de una profunda angustia. Pero olvidamos que el viaje es imaginario. Cuando muestra esa torpeza al expresarse, esa inseguridad al andar, reproduce en el escenario delirante del Infierno su paso por las ciudades y países que conoció en el destierro. Así creía Mandelstam.
–Me gusta eso. Imagino otro final de la Comedia. Dante está en una de esas ciudades a las que ha llegado en uno de sus viajes. Su libro está ya casi terminado. Solo espera que uno de los personajes de esa ciudad se reúna con él también, como testigo de que aquel viaje sucedió, así fuera en sueños.
–¿Y qué pasa cuando ese personaje llega?
–No lo sé, solo imagino la espera.
Hace mucho tiempo de eso. No he vuelto a ver a Gabriel ni he vuelto a ver a Armand. No he vuelto a ver a muchos rostros que desde entonces fueron dispersándose. Solo me he encontrado de nuevo con Gabriel en aquella noche, cuando cruzaba el puente del camino de la UCV a Plaza Venezuela, cuando todo era víspera de viaje y solo faltaba la fecha precisa de la partida. Apenas terminé la carrera, envié solicitudes a varias universidades para irme. Como si el destino ya tocara a las puertas, solo Columbia, en Nueva York, me aceptó. Pero pasaron muchas cosas antes en Caracas. Todo declinaba y sin embargo brillaba con una luz crepuscular. Ahora la ciudad es una estación por donde pasan en la noche los fantasmas y las voces que el tiempo va ahogando.
1 Los hijos pródigos, capítulo tomado de la primera edición de Fundavag Ediciones, 2014
Un comentario en "Cuaderno de Manhattan"