Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
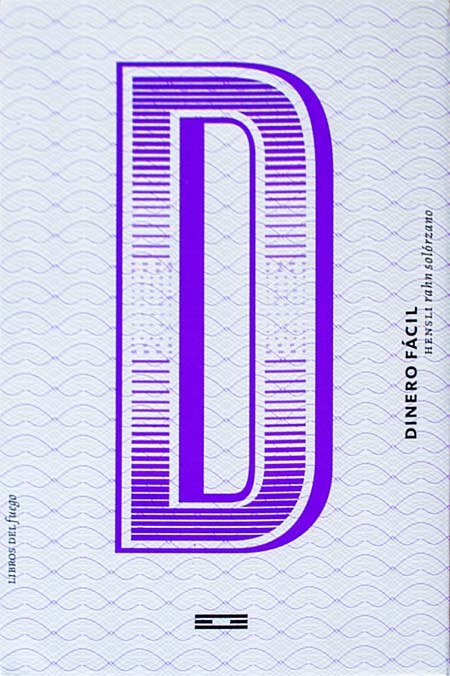
¿Alguien se acuerda de Detroit en el futuro? Exacto. Pasar la noche en el centro de la ciudad era pasar la noche en aquel Detroit, pero sin la parte de los cyborgs de pinga como Robocop, ni las patrullas aerodinámicas en forma de tanque. Hagamos eso para un lado, porque había lo otro: un eclipse para siempre y los malos más malos sobre la faz de la Tierra, con sus risas sabrosas que te erizaban los cabellos de la nuca.
Nosotros vivíamos allí. Cuando llegábamos a casa después de hacer lo que hacíamos ya no había sol. Así que en resumidas cuentas, nuestra casa era esa negrura. Uno que otro poste de luz de yodo y el mazo de cocuyitos a lo lejos en un firmamento negro como el Planeta Muerto. Pero eran sólo las luces de las barriadas desde las montañas del Más Allá. O las últimas almas despiertas al margen de todo.
Durante el día, para variar, era mi hermano quien firmaba. Filmar, corregía mi madre creyendo que hablábamos de cine. Pero portar el estilo es firmar, ma. Fir-mar. Total que el engendro firmaba porque tenía toda la cabeza rapada menos la tapa de los sesos, donde mantenía una platabanda hermética de rulos. El signo de Nike tallado en la sien. Y unas botas Patrick Ewing originales en marrón, con el autógrafo morado, a punto de escarapelarse por el julepe diario. Pero él las llevaba con la frente arriba. Mi padre se las dio cuando se hizo el milagro: pasó el examen de reparación de matemáticas el muchacho. Gran vaina. Yo nunca raspaba materias y por eso mismo no me echaban ni un peo de lado. Mis botas, unas Punto Blanco, fueron un negocio con los morochos Fuentes: Mario y Gabo. En realidad, Bebé Gerber y Gasparín. Dos tipos color apio que se pasaban el recreo entero vendiendo cachivaches robados. Después serían periqueros y otras cosas más, pero todavía estábamos en otros tiempos. Y a mí no me importaban demasiado los medios, mientras pudiera tocar el fin con los dedos de mis pies.
Jugar baloncesto en la cancha del Fermín Toro siempre fue un lío. Por mí no, porque yo driblaba a punta de fintas y jugaba piloto: la posición de los retacos y los enclenques. La cosa era por culpa de mi hermano Roger, delantero nato con extremidades de alambre. Convertía las cestas imposibles que el resto de nosotros soñábamos hacer. El problema venía cuando jugábamos contra los jubilados de quinto año. Cada uno del tamaño suficiente para sujetar la pelota con una sola mano, pegar un brinquito como si nada y clavarla con fuerza bruta. Tenían el aro doblado hacia abajo de tanto guindarse. Cuando perdían, se volvían las hienas del infierno. El piso lo llenaban de gargajos. Si encontraban a un menor curioseando, en el acto lo cosían a patadas. Uno de los más bocones nos decía que le trajéramos a mi papá o alguien de su rin, para cachetearlo. Y había un dientón sin alma que una vez se sacó la correa y azotó al perro que escarbaba la basura. La pagaban siempre con el más pendejo de la vida.
Papá Noel de Haití era un gordo masivo, fotocopia del MC merenguero Sandy, de Sandy & Papo. Tenía un copete en resorte cristalizado con gelatina. La primera vez que jugó contra nosotros, encolerizado por la derrota, le dio un empujón a mi hermano que lo bombeó hasta la reja. Pero la vez siguiente tuvo el detalle de jugar en nuestras filas. Con los años vendrían más guardianes de este corte, pero Noel fue el primero y el más grande que se apiadó de nosotros. De ahora en adelante, dijo mi hermano, somos tres. Lo bueno es que éramos más y teníamos un guardaespaldas para cuando las cosas se pusieran color de hormiga. Lo malo, pues que teníamos que pagarle a Noel con la amistad como él la conocía: hacer las cosas en cambote. Es decir, a toda hora estar los tres juntos, para arriba y para abajo.
No me quedaba tiempo para las cosas de verdad importantes, como limpiar la escoria de las calles con el sudor de mis propias manos. Tenía que trasnocharme jugando Streets of Rage sin volumen, para no despertar al mostro. Si por mala suerte levantaba a Roger, me quitaba el único control de un solo vergajazo. De vista nadie lo creía pero el diablo ese tenía la mano pesada, con un nudillo salido en forma de tachuela. Un solo golpe hacía que te doblaras de la contradicción, con un grito de sufrimiento y un hormigueo de risa. A veces yo me le resteaba y no había forma de que me quitara el control, pero entonces llamaba a mi madre con una actuación impecable.
Mamá tenía debilidad por él, aunque fuera cuatro años mayor que yo. La leyenda dice que ma perdió su primer embarazo. A su segundo intento, botó un bebé rosado con una estúpida frente de papa. El mismo que después se conocería como el psicópata del recreo. El incomprendido, entre otros títulos. Si lo dejaba graznar, fijo me ganaba una tunda a las dos de la madrugada. ¿Qué iba hacer? Tenía que cederle el control para que se creyera el rey. La mierda es que el Sega no era de nosotros sino de mi mejor pana de clases, Bemba, que me lo estaba pidiendo de vuelta desde hace un mes.
Se podía hablar de cualquier cosa con ese carajo. Lo quería como a otro hermano pero de mi propia edad. Después se murió su papá y le decían El Triste. Pasaba el recreo entero con los ojos metidos en sus barajitas de Magic. No se quitaba ni para bañarse la franela de Brujería, donde salía una cabeza degollada y una mano que la templaba por las greñas. Pero cuando Bemba era normal y su tragedia comegato era parte del futuro distante, hacíamos las cosas en espejo, como si fuéramos la misma persona separada en dos dimensiones distintas. De hecho, Bemba había sido expulsado del Luz de Caracas, liceo chiquiluqui, para después aterrizar en la pocilga donde encontró su versión mejorada: yo. Es una teoría que nunca quiso aceptar del todo por algo que se llama falta de humildad.
En fin, él juntaba cromos gringos del Dream Team y yo martillaba por aquí y por allá para completar el álbum pirata del Equipo de Ensueño que vendían en el quiosco. Él coleccionaba monedas y estampillas que venían del mundo entero. A mí me daban lo justo para una empanada y un jugo diario, así que me puse a coleccionar tarjetas de teléfono usadas. Traían impresos paisajes de lo largo y ancho del territorio nacional, que nunca me parecieron lo mismo cuando por fin los visité en carne y hueso. Bemba no hablaba casi pero era tremendo as en los videojuegos. Cuando le compraban un casete, lo terminaba la misma tarde. La tía le trajo el Neo Geo de los Estados Unidos, así que me pasó su vieja consola de Sega. Fue un regalo de un hermano a otro. Pero la misma tía le pidió la antigua consola, para retrucársela al niño de su señora de servicio. A mí se me salió una coba automática: le dije que se la devolvería la semana siguiente. Mi boca se movió y en el aire quedaron las palabras.
Por esos días hubo una justa implacable contra un combo de San Martín. Eran completos alienígenas en el Fermín Toro, pero había respeto de por medio gracias a las leyendas de su inmisericordia. La ex de mi hermano estaba en una esquina de la cancha. No se habían visto más desde que ella lo mandó a tragar píldoras de Ubicatex. Ahora era jeva de Experimento, uno minado de pecas y rizos magenta que venía con los forasteros. Dos tipos grandes tomaron al pelirrojo por el brazo y nos retaron a ver cuál era nuestra alharaca. Un rapidito a cinco puntos.
Roger, Noel y yo nos deslizamos sobre las líneas de la cancha. Sacamos balón y anotamos de una. Me marcaba uno de los tipos grandes que echaba codazos a maldad y me jalaba la camisa cuando no podía alcanzarme. Pasé la bola a mi hermano, que le hizo una bandejita en la cara al pelirrojo y quedó lelo. Punto. Noel hizo el saque con parsimonia; rebotando con una mano, indicando el pase con la otra. Pero eran sólo patrañas para llegar a su zona mágica, la burbuja de tiro libre. Hizo su brinquito clásico y lanzó en suspensión. Punto. De nuevo Roger eludió fácil al pelirrojo con su drible de morisquetas. Se metió en el área y lanzó un gancho que uno de los tipos grandes al fin taponeó. Pero la pelota quedó en mis manos. La convertí desde la raya de tres. Chao pescao.
En estos casos Noel decía las palabras de cierre. Desalójenme la cancha, repito. Obedeciendo el mandato, se levantó y se fue la jeva de Experimento. Experimento como tal estalló en una rabieta ciega con algo de llanto. Un segundo después, voló por los aires como una baraja y sonó feo al caer. Era un movimiento que solo le había visto a Yokozuna, pero a Noel le salió natural. Era muy firmante ese gordo del diablo. Durante su retirada, los tipos no ayudaron al herido. Pero sí nos gritaron desde lejos para invitarnos a jugar en la cancha de sus bloques. Donde sea, cuando sea, dijo Noel, mientras hacía un meneíto como en el baile del perro.
Un lunes a primera hora, la cara de Bemba estaba sin consuelo. En sus manos el Sega con el control fracturado, enmendado en adhesivo. A grandes rasgos, le dije la verdad: Marico, Roger y yo tuvimos una tángana y esto fue lo que quedó. Salvé lo que pude. Bemba sacó los ojos del aparato y los puso en mi cara. Iba por el sexto mundo, dándole guasasa al jefe de los malos. Roger se levantó y quiso quitarme el control. No lo solté. Me encapuchó con la sábana y me torteó un buen rato. Cuando al fin pude reaccionar, la pantalla estaba congelada con las rayas verdes y fucsias: había desencajado el casete para hacerme arrechar. No importa cuánto avancé por los drenajes de la ciudad ni cuántos enemigos aniquilé, todo se había ido al garete. Tenía que recomenzar desde cero sin méritos. Me entró el demonio. Casi despescuezo a Roger. De la nada emergió mi madre para salvarlo y dio un portazo que tumbó cable, control y Sega. Bemba cerró la bemba. No sé si prende, le dije con toda sinceridad.
Hasta aquí más o menos los acontecimientos fueron verídicos, aunque no precisamente en ese orden. Digamos que comenzó cuando las letras de Streets of Rage brillaron de más y caí en cuenta de que si el muñequito en la pantalla era yo, pues yo era su todopoderoso —¿Para qué diablos lo hacía pelear todas las noches en contra de aquellos cabrones mala gente? ¿Y si era más bien al contrario: ellos Los Chéveres, el muñequito malo y yo una fuerza que lo programaba todo por capricho? Dios debe decir estas cosas cuando habla solo, o sea, a cada rato—. Total que una lacra del mundo tres me quitó el último corazón de vida. Me cegó la cólera y batí el control contra el suelo. Lo demás fue rápido. Oí la carcajada de Roger y nos enzarzamos a vida o muerte. Mi madre intervino. No halló otra forma de separarnos que lanzarnos el Sega. Mientras lo esquivamos, pudimos verlo desintegrarse en el cosmos sucio de la pared. Bemba, le dije. Perdón, chamo. Quise distraerlo de esa cagada con una invitación al Campeonato de Baloncesto de Tres. Pronto nos batiríamos con los de San Martín. Un sueño nacional estaba a punto de cumplirse. Pero no mordió el anzuelo. Tampoco pronunció palabra durante el resto de la mañana.
El fin de semana apareció mi papá. Nos llevó a la piscina del Hotel Tamanaco, dijo que pidiéramos lo que se nos antojara. Lo cual era otra forma de decir papas fritas más hamburguesa full equipo. El ciclón de mi padre golpeaba las costas de vez en cuando y era como guao. Secuestró a mi madre en una habitación aparte. Y alquiló otra más para que no jodiéramos el parque Roger y yo. Ambos tomamos rumbos distintos por los confines del hotel. Yo anduve realengo por el lobby. Pegué un par de mocos en el brazo de un sofá. Meé en el lavamanos. Viví la vida. Sobre los teléfonos públicos de la recepción, pillé un par de tarjetas que no tenía. La Puerta de Miraflores de Monagas y el Cerro Perico de Puerto Ayacucho. Volví a la piscina para contarle a Roger la primicia pero estaba ocupado hablando con dos niñas en bikini. Cuando llegué hasta él, no me las presentó. Ellas jamás se quitaron los lentes de sol, y hablaban castellano como si tuvieran una papa caliente bajo la lengua. Dejé mis tarjetas en el revoltillo de mis bermudas con la franela, a un lado de la piscina. El resto del día me dediqué a flotar en el agua celeste.
Tarde en la noche, prendí la tele y salió Sylvester Stallone peinado como gánster de antaño. Una chistorra dizque cómica. En el otro canal estaban dando Robocop 2. Ahora sí hablábamos de cosas serias. La injusta, mugrienta y futura Detroit. Allí los rufianes se daban bomba, echándose unas carcajadas de espanto fuera de la tienda que acababan de desvalijar. En cuestión de segundos, derrapó un automóvil. Se abrió la compuerta y del hueco emergió el pico de una metralleta, que soltaba asteriscos de fuego azul por cada ráfaga. Pero salió del baño Roger y me arrebató el control remoto. Era la final del Torneo de las Américas en Portland. El Equipo de Ensueño norteamericano versus la selección de Venezuela.
Llamamos por teléfono al gordo Noel. ¿Estás viendo el partido, Noel? No sólo lo veía. Estaba rezando por la nación en pleno, junto a su madre y sus hermanas. ¿Quién quieres ser tú?, me dijo mi hermano. Él se creía Scottie Pippen, así que nadie podía repetir su personaje. Del otro lado de la línea, Noel dijo ser Gabriel Estaba. Era un gordo achinado de los Bravos de Portuguesa, que había jugado un poquito en la NBA. Yo escogí a Charles Barkley, un mestizo coco pelado impulsivo como él solo. Se cagaba en el réferi, en el entrenador y hasta en su propia camiseta de ser necesario. Para mi información, que jode tiempo después, una loca del baloncesto me dijo que yo no tenía un pelo de Barkley sino la vista segura, transparente y sutil de Michael Jordan. Naturalmente, fue la hembra de mi vida. Pero para eso faltaban unos cuantos años luz. De vuelta al televisor del Tamanaco, pudimos ver en vivo y directo cómo se quemaron los minutos del juego más importante hasta esa hora.
La semana siguiente fue nuestro partido. La final contra los de San Martín en su propia casa. No recuerdo la fecha del día, pero ya era de noche. Como un video sin los colores de verdad, todo se veía en anaranjado y negro por culpa de los postes de yodo. El autobús —llamado El Vengador IV— nos dejó en la plaza y empezó la llovizna caliente. Tuve un mal presentimiento. Me callé la boca para no ser yo el pavoso del equipo. En nuestros pechos seguía la derrota reciente del país a manos de nuestros propios héroes. Una molesta terquedad nos había llevado hasta allí. Noel alzó la mano para mostrar la empinada callejuela que tendríamos que subir. La senda de los guerreros invictos. Los botines se nos llenaron de agua, pero la goma de las suelas era demasiado pro porque no resbalaba ni un chin.
Entramos a la cancha y había cuatro gatos. Experimento sin camisa, más alebrestado que de costumbre, una sombra y el par de tipos grandes. Sólo uno de ellos dos iba a jugar el partido. El otro cedió su puesto por un recambio estelar de último minuto. Caracas sin Luz era uno tinto con la cabeza crecida para atrás, como un ser de Alien, el octavo pasajero. Tocaba el aro de pie, alzando la mano. No precisaba saltar. Vamos a jugar a siete. Fue la primera de las dos únicas vainas que dijo en toda la noche. La otra fue: Cáguense, de aquí no salen vivos.
Sacaron balón y Alien la clavó. Se quedó guindado del aro. Sacó la lengua y se chupeteó su propia boca con un ruido sádico. 1-0. El tipo se la pasó a Alien. Alien a Experimento. Experimento al tipo y este lanzó de tres. La pelota no entró, pero ellos dijeron que sí. No había forma de constatar aquello, porque el aro no tenía malla. 4-0. Alien sacó y me le pegué atrás. Era demasiado rápido, entonces lo pisé y la bola se le salió de las manos. Esta fue a dar a Noel, quien se atrevió a un doble paso con bandeja y la hizo. 4-1. Roger me la pasó a mí, no supe qué hacer, así que se la di de vuelta. Mi hermano conejeó al tipo. También burló a Experimento, pero este se quedó picado y le cobró una zancadilla fea. Mi hermano derrapó antes de pasarme la pelota. Su alambrera de piernas y brazos chocó contra el piso. Subió una catarata de agua de charco y sonó como el fin de nosotros.
Todo el mundo se le quedó mirando a Roger, enchumbado de inmundicias. Cuando gritó mi nombre, recordé que tenía el balón entre mis manos. Así que lancé y para adentro. 4-2. La saqué, Alien me la robó, se la pasó al tipo y este la convirtió. 5-2. El tipo fue asaltado por Noel, mejor conocido como Aventura en la Zona de Tres. Lanzó bien pero la bola rebotó en el tablero y se la embolsilló Experimento, quien hizo una locura y no la metió, pero la contaron como que sí. 6-2. Mi hermano se la roba al pelirrojo y la convierte desde donde está. 6-3. Me pasa la bola, no veo luz y me lanzo de tres. 6-6. La partida se replantea a ocho puntos. Inspirado, driblo al tipo, escapo de Alien y con todas mis fuerzas le lanzo el pase a Noel. Pero Experimento mete la cara y se lleva tremendo balonazo en el cachete. La recoge mi hermano. Salta como nunca antes habíamos visto, roza el aro con las puntas de los dedos y le encesta en la cara a Alien. 6-7. Se la doy a Noel y la hace de tres. Hasta la vista, babies.
No sé cómo salimos de allí, pero mi hermano y yo llegamos a casa. Se supone que a Noel lo despellejaron vivo en la parada del autobús pero tampoco sé cómo terminó aquello. Lo que sí sé es que recorrimos en reversa la senda de los guerreros. Faltaba nada para llegar a la acera de los autobuses. El gordo se empeñó en caminar lento, como si no tuviéramos pavor de aquella victoria. ¿Se asustaron?, dijo. Si están cagaos pidan tiempo. Yo mismo paré el primer autobús que vi y me desgañité llamando a Roger, que también le daba largas al pánico. Cuando hay que irse, siempre se queda como un perro en estado de alerta. Captando vibraciones en el aire, oliendo emociones para reaccionar. Lo arrastré por un brazo hasta la escalera del autobús. El horror se inoculó también en el alma del gordo, pero sus ojos pestañeaban en neutro. Era un maldito kamikaze. Lo jalé por la franela: Súbete, gordo. Se soltó con un meneo de malcriado. La próxima es la mía, dijo. Gallinas.
Como las gallinas, comenzó a cacarear bajo la lluvia. Se doblaba los dedos para atrás y para adelante, aunque ya ninguno hacía cric crac. La magia había escapado de sus huesos. ¿De qué hablas?, le dije. Pero eso ya no se oyó por la bullaranga de los motores. El chofer se puso en marcha y mi hermano y yo nos salvamos por un pelo gracias a la intervención de José Gregorio Hernández. Un altar de El Venerable estaba soldado al tuyuyo de latón, del que salía la palanca de velocidades. Pagué por los dos como estudiantes que éramos, pero el chofer y el ayudante me cayapearon: Tarifa nocturna, menor. Era el precio inventado, con recargo, que tantas veces tuvimos que pagar. ¿Qué se puede decir? Ni tu Envidia pudo Conmigo se llamaba el autobús. Ninguna de estas cosas distrajo a mi hermano. Agachó la cabeza y tenía las metras de los ojos desorbitadas, mirando lo que no se puede mirar. El infinito se movía por debajo del suelo. Lo dejamos morir, dijo bajito. Entonces yo repetí lo mismo pero sonó peor todavía. A veces ganar es perder. Y nos perdimos en el eclipse como dos doñas en la fe, que murmuran dentro de la nada a velocidad de crucero.
Noel reapareció en el liceo dos semanas más tarde con el semblante de un difunto vivo. Era pleno recreo. Los jodedores lo agarraron de sopa. Le decían Lázaro y Terapia Intensiva. Tenía un bolsito de tela guindado del cogote, donde mecía su brazo muerto. Gajos negroides bajaban de sus ojos, como si acabara de llorar petróleo. Y el copete de esponja carecía de la potencia antigravedad de los primeros días. Nos echó una mirada de matón desde una esquina, rodeado de sus nuevos compinches. Gasparín y el bobo del hermano, quienes también montaron cara de cañón. Qué qué qué, dijo el gordo desde el otro lado. Me di cuenta de que, además, tenía un chichón brillante en la ceja. Que te sobes, dijo Roger, que eso se hincha. La gente esperaba un poco más de acción a la hora de la salida. Aunque no pasó mayor cosa por aquel momento. Y aquellos pobres diablos siguieron en sus mismos pasos, tras la sombra del más grande de los zombis.
Gracias al cielo mi madre no vio aquel esperpento de lástima. Pero se lo olió porque la noche de la victoria, nada más entrar a la casa, nos recibió con una tormenta eléctrica. Nos castigó por tantos días que hasta ella perdió la cuenta. Sin saberlo, el grito que pegó encerraba nuestro acertijo cuántico: tenía horas sin saber dónde estábamos metidos, mientras que nosotros no teníamos idea de cómo nos habíamos salvado.
La mañana del día siguiente, Bemba todavía no me dirigía la palabra. Esperé al recreo para encararlo. Mira, le mostré tarjetas telefónicas. Una cascada de espuma de afeitar sobre un pozo de salsa soya. Matorrales de gamuza fucsia entre peñones de plomo. Un cerro en forma de tetilla humana. Comenzó a mover la cabeza en aprobación. Qué bien, dijo. Ahí no he ido. Ahí, menos que menos. Yo sí, le dije, y le conté sobre un viaje inventado, para unir los pedazos rotos de una hermandad, que llegaría más allá de nuestro último aliento.
Del libro Dinero fácil (Libros del Fuego, 2014).
Mención Especial en el 69º Concurso de Cuentos del diario El Nacional