Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
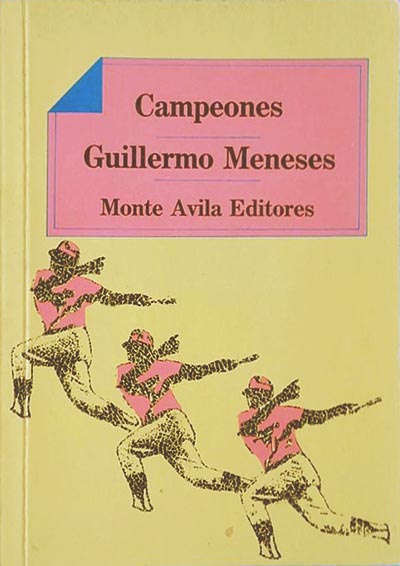
Luciano había decidido ver a Pura únicamente los domingos en que Teodoro tuviera que jugar en Caracas; algo como pudor le impedía hacer el más pequeño intento por buscar a la muchacha cuando pudiera encontrarse con la mirada burlona del viejo compañero que fue amigo, pero que se había convertido en un petulante y despreciativo conocido. Pensara solamente que Teodoro pudiera verlo mirar a Purita en tono romántico y melancólico, lo molestaba; y, como los días de juego el pitcher novato parrandeaba con toda seguridad y no se acercaba a ninguno de sus familiares, Luciano iba a la placita del Tamarindo, buscaba las miradas de la muchacha, y hablaba con ella tímida y cortésmente.
En el grupo femenino de la plaza maiquetieña Luciano pasaba por abobado e inocentón, pero como era obsequioso y serio las mozas lo aceptaban en su compañía y lo dejaban caminar al lado de Pura. Eran ratos dulces y sencillos en los cuales el muchacho charlaba en voz baja insinuándole cariños a la morena, ratos tibios bajo la sombra delicada de los atardeceres moribundos donde se encendía una amarga esencia de mar.
Poco a poco, en el correr de los días, se fue acostumbrando al deseo de la Guillén y no lo angustiaba ya la imagen de la hembra, porque, como tantos otros sueños, la había dejado en un recodo del pensamiento, para “algún día”… En la soledad de su vida las costumbres de Luciano se habían hecho tranquilas, sosegadas, llenas de aparente serenidad bajo la cual dormían todos los sentimientos hondos. Estaba quieto Luciano, abandonado a su pequeña vida de obrero cumplidor: no en balde pasaba el tiempo borrando emociones, haciendo vagas las líneas de los más impetuosos deseos.
***
Mientras tanto, Teodoro avanzaba en su carrera deportiva y, cuando terminó el campeonato, era considerado por todos los cronistas caraqueños como el jugador venezolano de más porvenir.
El cronista Abecé en la revista Sociedad decía: “El club guaireño “Nueva York” presentó este año dos jugadores nuevos: El outfielder José Luis Monzón y el pitcher Teodoro Guillén. Poco tenemos que decir con respecto a Monzón, bateador errático, fildeador mediocre que pasará por el base-ball venezolano como tantos otros. En cambio, al hablar de Guillén todo halagüeño comentario resulta merecido. Es sencillamente prodigioso el papel de este muchacho que en su primer campeonato gana ocho juegos y pierde solamente cuatro, haciendo llegar a su club al fin del campeonato en el segundo puesto. Lástima que, como los otros jugadores del “Nueva York”, no cuide bien su salud y gaste sus energías en parrandas y fiestas que lo anularán quizá muy pronto. Nos parece innecesario insistir en la importancia de una vida higiénica para el deportista, pero no hay tal. En nuestro país se abandona totalmente el profesional de los deportes a una sempiterna parranda que ha producido en muchos casos la incapacidad de nuestros mejores jugadores”.
Las observaciones del cronista Abecé eran absolutamente verdaderas. Al terminar cada juego del “Nueva York” comenzaba la parranda, guiada por el amo del club en persona, por Luisito Diez. Le gustaba al patiquín rodearse de la atmósfera popular y viciosa de los jugadores de su club, que lo divertían con sus canciones y su algazara, con sus groseras sinceridades y su petulancia ingenua. Reía el patiquín adinerado y, en torno suyo, crecía el bululú grosero de los beisboleros.
Solamente el negro Julio y algún otro se apartaban de la zarabanda alcohólica y llevaban vida severa que les permitía, a pesar de los años, conservar un decidido vigor. Negro Julio aceptaba unos cuantos tragos de licor, pero cuando para los otros comenzaba la borrachera él desaparecía en compañía de Vicente López o José María, rumbo al descanso. Cuando alguno de los muchachos venezolanos se extrañaba de ese modo de proceder, Negro Julio se hacía petulante:
—Yo vivo de mi salud. A mí me pagan por tener fuerte el cuerpo. Yo no soy ningún sinvergüenza como ustedes.
***
Bien. El caso es que terminó el campeonato, que a Teodoro le dieron un premio, que tomó más aguardiente que nunca y que, al cabo de unos días, fue llamado por don Luisito. El patiquín ricacho lo llamaba para decirle que el “Nueva York” terminaba su vida con el campeonato, que el club no daba sino pérdidas, que no era negocio… El patiquín hablaba en tono protector dando vueltas entre sus dedos a la sortija ancha, regalo de la novia.
—Para el otro campeonato encontrarás nuevamente empleo; serán unos cuantos meses en que no tendrás nada que hacer, pero después encontrarás puesto otra vez en cualquier club. Tienes madera de gran pitcher, y yo estoy encantado de que haya sido en mi club donde has jugado por primera vez. Tienes madera de gran pitcher.
Teodoro entristeció hasta los huesos mientras oía las razones de don Luisito. Como una fea pesadilla pálida el recuerdo de sus viejos tiempos de alpargatas y miseria, de trabajo duro si quería conseguir algo, lo apretaba como un peso negro. Alegría, brillo y locura del aguardiente y la parranda se irían definitivamente y quedaría la miseria de la casa pobre, las miradas severas del viejo, la vida paupérrima del barrio.
Don Luisito, ahora con la mano ensortijada apoyada en el hombro del muchacho, seguía hablando, aconsejador y tonto. Luego sacó de la cartera un billete y puso entre las manos gruesas de Teodoro los últimos veinte bolívares.
—Cuando empiecen a organizarse otras vez los clubs para el campeonato del año que viene, ven por aquí y yo te recomendaré en cualquier club de Caracas o de aquí mismo, de La Guaira. Aunque seguramente no será necesario, porque ya te conocen.
—Sí, sí. Ya lo creo. Y ¿Negro Julio que va a hacer?
—Ahora va para Puerto Rico. Seguramente vuelve el año que viene.
—Bueno, don Luis. Adiós.
—Adiós, vale… Y buena suerte. Creo que no saldrás descontento de mí ni del club “Nueva York”.
—No señor. Lo contrario. Adiós.
Y Teodoro se fue; rápidamente salió a la calle caliente; bien marcada por la mancha amarilla del sol; como una repugnante sensación que le pesaba en el centro del cuerpo, se le clavaba la imagen sucia de su pobreza. ¿Cómo podría vivir?… Acaso pordioseando en los botiquines, entre los admiradores, hecho una ruina potente y sucia… ¡maldita vida!… Caminó hacia la pulpería donde se reunían habitualmente los jugadores del “Nueva York” y, apenas asomaba en la puerta, lo recibió la oscura voz burlona del negro Julio.
—¡Ay! Mira la cara triste que trae Teodoro. Ya don Luis le dio el adiosito.
Teodoro intentó sonreír con naturalidad entre el corro de risas que celebraban las chanzas del negro, pero no pudo; tenía agria y dura en el centro de su cuerpo la repugnante sensación de su miseria.
—¡Sí, oh, negro! Se acabó el “Nueva York” por ahora. ¿Tú y que te vas para tu tierra?
—A jugar en Puerto Rico unos meses. ¿Te parece malo?
—¿A mí? ¡No juegue!, ¿qué puede importarme a mí que tú juegues en Puerto Rico o no juegues?
—¿No te importa? Tú sabes que si no me tienes a mí de catcher no sirves para nada. Tú sabes que yo soy el que te controla.
—¡Sí, oh! Ya verás que el año que viene si es que algún club venezolano tiene el valor de volverte a contratar… Porque tú lo único que tienes de raro es que cuestas caro, que cobras, mientras que a los de aquí nos arreglan con cuatro puyas.
—¿Y tú tienes esperanza de jugar el año que viene?
—Ya veremos, negro. Ya veremos.
El negro Julio se rió de ver colérico a Teodoro.
—Bueno. No te calientes. No te calientes, que todo el mundo sabe que eres un buen pitcher. Y bríndame un palito con las últimas puyas que te dio don Luis.
—Tómatelo.
—¿Puede ser de brandy?
—¿Por qué no, pues?
—Como son los últimos centavos…
—Da lo mismo que sean los últimos o los primeros.
José Luis, que estaba cerca, pidió también brandy.
—Yo no pago más que el de Negro Julio —gritó Teodoro.
—Está bien —dijo José Luis—. Yo lo pago y, si quieres, te pago el tuyo también. Y el del negro. Pero toda esa gritería es porque te botaron del “Nueva York”.
—Esa gritería es porque me da la gana.
—Mala época para que te vitoquees ¿sabes? Porque ahora no eres nadie.
—Veremos a ver si soy o no soy.
De un recio golpe tiró a José Luis sobre una mesa. Los otros lo sujetaron y todo terminó menos la rabia angustiosa que seguía quemando el cuerpo de Teodoro Guillén.
Primera edición Editorial Élite, 1939
Capítulo tomado de la edición de Monte Ávila Editores, 1984