Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
A Arturo
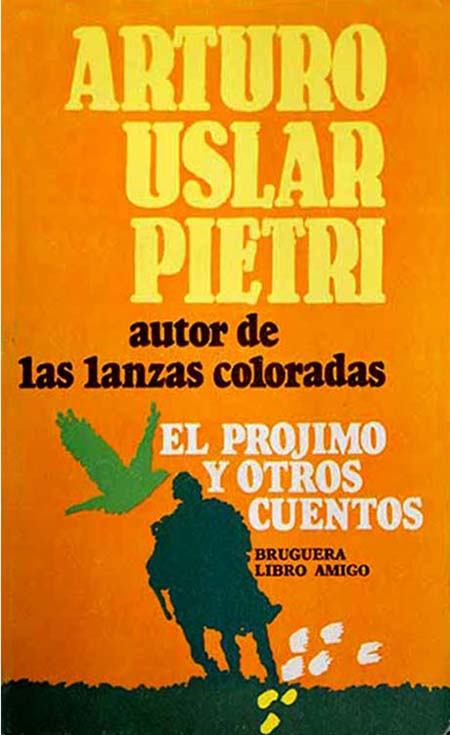
Fue el año en que los godos ganaron en Coplé. Las fuerzas federales se desparramaron, en la desbandada, por sabanas, caños y faldas de cordillera. En los primeros días se veían a lo lejos, entre los pajonales amarillos las manchas de fugitivos: oscuros grupos a pie y dos o tres figuras a caballo. Pero después las partidas se diseminaron, los grupos se fueron desintegrando, los soldados buscaban el rumbo dé sus pueblos y los jefes trataban de alcanzar tierra amiga o de ganar la frontera por el Arauca o por el Táchira.
No quisiera recordar cómo terminó la pelea. El combate había durado todo el día y ya hacia la media tarde los federales comenzaron a ceder. Algunas compañías mataron a sus oficiales, que las querían forzar al combate, y se lanzaron a la fuga buscando el amparo de alguna mata en la llanura. Muchos caballos corrían sin jinete y junto con los tiros graneados comenzaron a oírse alegres gritos que venían de las filas enemigas.
Dos oficiales que estaban junto a mí, sin decir palabra, dieron vuelta con sus caballos y arrancaron al galope hacia la sabana. Yo tuve un momento de vacilación. Detuve la mula y contemplé un segundo la terrible confusión del combate. Eran muchos los que se regresaban y se venían acercando los tiros de los godos. Sin pensarlo más di media vuelta y, a la carrera de la mula, comencé a alejarme de aquello.
No fue larga la carrera porque la mula era vieja, estaba cansada y no daba para mucho. Al rato iba al trote y poco después al paso. Vine a encontrarme en medio de un grupo de desconocidos. Nadie preguntaba nada. Tan solo se oían interjecciones y blasfemias que estallaban a ratos como petardos secos, o alguien se ponía a vociferar, a toda la fuerza de sus pulmones, para llamar a otro que creía distinguir en un grupo lejano, sin que obtuviera respuesta ni resultado.
La noche se echó encima rápida, pero la marcha no se detuvo. El miedo a caer en manos del enemigo, que debía venir en una feroz persecución, no daba tiempo para pensar ni en descanso ni en comida. En la oscuridad cerrada, a ratos chapoteábamos en ciénagas y a ratos pasábamos por entre espesos matorrales que golpeaban y herían la cara.
Cuando, en el clarear de la mañana, nos detuvimos en una choza en descampado para tornar café, éramos ya poca gente. En todo caso mucho menos que el ruidoso grupo que se sentía marchando en la oscuridad. Muchos debieron quedarse rezagados o tomar otros rumbos.
Después del café siguió la marcha. Hacia el mediodía topamos con un grupo que, sobre una gran fogata, estaba asando la carne de un novillo. Los más no pudieron resistir las ganas de comer y se detuvieron. Pero yo pensé que el humo de la candela podía llamar la atención de las partidas que nos perseguían y preferí seguir con un compañero. Por largo rato tuvimos pegado a las narices el maravilloso olor de la carne asada.
Al atardecer el compañero me invitó a acampar a la sombra de un pequeño bosque que se alzaba en la falda de un monte, pero yo insistí en que siguiéramos todavía por un trecho para ver si llegábamos a un poblado para pernoctar. No quiso dejarse convencer, ya se había tendido en su manta sobre la hierba, y yo tuve que seguir solo.
Fue entonces cuando me topé con el Coronel. En la última luz de la tarde, en un repecho del sendero, lo vi darse vuelta con su caballo al sentir los pasos que se acercaban. Vale la pena recordar aquella visión. Era delgado, huesudo y pequeño, una cara achinada de pómulos salientes y ojos menudos remataba en un bigote hirsuto y una barbilla puntiaguda. Usaba altas botas de hule brillante y espuelas con grandes rodajas tintineantes en forma de estrella. Llevaba desabotonada hasta medio pecho una guerrera clara y sucia, y sobre el arzón de la silla, arrollada, la cobija roja y azul. De una banda amarilla, que le atravesaba el pecho, pendía un pesado sable curvo con puño de plata lleno de volutas y adornos. Ni entonces, ni después, me atreví a decírselo, pero me recordó la figura de los que representaban al diablo en mi pueblo, en las funciones de entradas cíe Jerusalén.
Paseó una mirada despreciativa por la mula y por mí, que constituíamos como un monumento risible de fatiga y miseria.
“¿No has parado desde Copié?”, me soltó a guisa de saludo con un tono sarcástico y desagradable. Estuve tentado de responderle: “Y, por lo visto, usted tampoco”, pero me contuve. La verdad era que no lo conocía, yo era apenas un muchacho metido en aquella aventura de la guerra sin saber cómo, y él parecía un jefe importante. Debió darse cuenta de que me había amoscado con su burla, porque después añadió en tono jovial:
—Compañero, no se preocupe por eso, que a veces no hay más remedio que correr. Ya nos desquitaremos.
Me convidó a acompañarle hacia un pueblo que debía estar cerca. Al rato de caminar en las sombras vimos brillar en una cuesta unas pequeñas luces parpadeantes. Era el pueblo. La proximidad de un lugar que me parecía de descanso y de refugio me produjo una espontánea explosión de alegría. Era como si me acercara a mi casa, a mis padres, a las formas de vida seguras y tranquilas que ahora me parecían tan remotas. Pero el Coronel no lo tomó así.
En la conversación del trayecto ya me había dicho que era el coronel Zamudio, que era un importante jefe federal y me contó algunos lances en los que aparecía emparejado con los principales jefes de la revolución. Yo, a la verdad, hasta ese momento ni lo había visto, ni lo había oído nombrar siquiera; por lo demás, en el ejército todo el que tenía un buen sable o una bestia presumía de coronel y de jefe.
El coronel Zamudio no era partidario de meternos de sopetón en el pueblo, sin tomar antes algunas precauciones. Nos detuvimos en un recodo del camino, cerca del poblado, y me ordenó que, dejando la mula a su cuidado, me acercara a hacer un reconocimiento.
—No sabemos con lo que podemos encontrarnos. Por aquí hay mucho pueblo godo. Tú te metes, sin llamar la atención, hasta la plaza, ves la gente, oyes las conversaciones, te formas una idea de la situación y me vuelves a buscar, que yo te estaré esperando aquí.
Con mucho temor salí a cumplir la orden. El pueblo era pequeño y poco alumbrado. Casi no había gente en las calles empinadas y tortuosas que subían a anudarse en la pequeña plaza, donde se alzaba la iglesia. De una que otra puerta salía una bocanada de luz y un vago olor de cocina. Junto a una puerta, recostados en sus sillas de vaqueta a la pared, algunos vecinos hacían tertulia. Recorté el paso y me pasé para la acera de la sombra para tratar de oír algo de la conversación. “Amarillos del diablo” y “en Coplé las pagaron todas juntas”, fueron frases suficientes para hacerme entender el modo de pensar de aquellas gentes. Dije un “buenas noches” familiar, para no llamar la atención y me asomé a la plaza. Estaba casi desierta bajo sus cuatro candiles. La fachada de la iglesia, de encalado blanco y puertas verdes, parecía una cara de bruja. A un lado, en la puerta de la Jefatura, dormitaba en una silla un guardia, con un fusil entre las piernas. Enfrente, con su ancha puerta de recuas, estaba la ranchería. Había poco movimiento adentro. Me acerqué. Olía a estiércol, a sebo de carretas y a fritanga. A una mujer gorda que se asomó a la puerta sonando las chancletas le pregunté si tenía habitación.
—¿Habitación? Todas las que quiera, mijo. Por este tiempo nadie viene a la ranchería.
No quise detenerme más. Bajé por otra calle, más solitaria todavía, y salí al camino. Me costó trabajo topar al coronel, se había escondido entre una arboleda y solo cuando estuve muy cerca apareció de repente ante mis ojos.
Oyó con interés mis informes, haciéndome repetir varias veces los detalles que había observado. Le pareció que habría podido averiguar más y me lo hizo saber de un modo agrio.
—Cualquiera hubiera averiguado lo mismo que tú. No tienes malicia. El hombre que no tiene malicia no sirve para la guerra. Hubieras debido buscar una casa en que no vieras sino mujeres y haber entrado a preguntar por alguien, por el primer nombre que se te hubiera ocurrido. De ese modo hubieras podido entrar en conversación y hubieras averiguado muchas cosas. Si yo hubiera ido en tu lugar ya sabría quién es el jefe aquí, cuál fue la última fuerza que pasó por el pueblo y cuándo, dónde está la tropa goda. No sirves para espía.
Pensé que ante tales circunstancias no se iba a animar a entrar en el pueblo, pero resultó todo lo contrario. Procedió a esconder el sable, las armas y la cinta amarilla al pie de un árbol. No se guardó sino un puñal al cinto y una pistola en la capotera. Cabalgó nuevamente y se encaminó hacia las casas.
—No tengas miedo y sígueme.
Lo seguí con temor, porque no me acababa de inspirar confianza aquel diablo de hombre.
Ya para entrar en la primera calle me preguntó si llevaba dinero. Le contesté que no.
—Yo tampoco —me dijo—. Pero no importa. Ya verás.
Llegamos a la ranchería, donde él, con gran autoridad, solicitó habitación para nosotros dos y pesebre para las bestias y ordenó que nos sirvieran la mejor comida posible.
El temor no me impidió devorar aquel alimento, que era lo primero caliente que me ponía en la boca desde hacía mucho tiempo. A poco de comer, el sueño y la fatiga nos vencieron. Nos fuimos a la habitación y me tendí en un camastro. El coronel estuvo todavía trasteando un rato hasta que, casi dormido, lo vi apagar el candil y acostarse. Me sumí en un sueño profundo y agobiador. Parecía dar saltos y oía a ratos los relinchos que venían del establo y muchos cantos de gallos de muchos corrales que cada vez se iban haciendo más tenues y más lejanos.
Cuando desperté en la mañana ya el coronel estaba en movimiento dentro de la habitación. Durante un rato fingí estar dormido para poder observarlo mejor. Limpió y lustró sus botas de hule cuidadosamente. Con la pomada de un pequeño bote se afinó las guías del bigote y se peinó la barba, cepilló las ropas y el sombrero y sacó de la capotera un pañuelo de seda de brillantes colores que se ató al cuello. Con grandes palmadas y voces llamó a la patrona y pidió café.
Yo me senté en el borde de la cama y me quedé un rato pensativo con la cabeza en las manos. Me sentía un poco aturdido. Él se dio cuenta y me dijo:
—Tienes cara de desesperado. ¿Qué es eso? Anímate, muchacho, que las cosas nos están saliendo muy bien: salvamos el pellejo, comimos completo y hemos dormido toda la noche en una cama, ¿qué más quieres?
Mientras sorbía el café que le habían traído yo no dejaba de pensar ni en mi situación ni en aquel extraño hombre. Con sus botas y su barba, que me recordaba a los diablos de las Jerusalenes, debía tener una vida llena de turbias aventuras. Nunca debió tener asiento ni empleo fijo. Guerrillero, acaso chalán, con unas manos finas que parecían de tahúr, hábiles para pulsar los dados y esconder las barajas.
No lograba sentirme cómodo en su compañía y esperaba que aquel mismo día podría seguir la marcha por mi rumbo y apartarme de él.
Pero antes era necesario buscar la manera de huir y de llevarnos las bestias sin pagar la posada. En último caso, yo estaba resuelto a huir ese mismo día, sin esperar más, aunque tuviera que perder la mula. Sin embargo, tal vez podría venderla y procurarme algún dinero para pagar la posada y seguir el viaje a pie.
Salí al patio, dejando al coronel en la habitación. Algunos peones bañaban caballos, otros descargaban arreos y por entre las ruedas de las carretas desuncidas cloqueaban las gallinas. Dos hombres, con los sombreros metidos hasta las cejas, que estaban junto a la puerta se volvieron a verme disimuladamente. Lo advertí y no dejó de causarme recelo. A poco se me acercó la patrona y trató de averiguarme de dónde veníamos y quiénes éramos. Yo le respondí con vaguedades y le dije que si quería saber más que le preguntara directamente al coronel.
—¿Coronel de qué?
—Él sabrá, pregúnteselo a él.
Cuando regresé a la habitación el coronel no me dio tiempo a contarle nada. Me dijo que no podíamos quedarnos mucho tiempo en el pueblo y que teníamos que aprovechar las horas para hacernos de algún dinero. Yo me quedé perplejo no imaginando qué podríamos hacer para obtener dinero, pero él no me dio tiempo a preguntar, poniéndose de pie y anunciando con gran énfasis mientras se paseaba por la habitación.
—Organizaremos una función para esta tarde. No te he dicho que soy volatín, es verdad. Camino y salto sobre la cuerda. Esto me ha ayudado mucho en lances de guerra y en los momentos malos para hacer dinero en los pueblos. Me anuncio como el Rey Zamuro. Tienes que salir ya a buscar un buen corral que sirva, una cuerda fuerte y dos estacas, ah, y también un muchacho con un tambor para pregonar la función.
El asombro me dejó paralizado y sin saber qué responderle. Era como si de una manera mágica acabara de transformarse en otro ser delante de mis ojos. Ya no era el coronel. Ya no era todo lo que hasta ese momento yo creía que era. Ahora era un volatín: el Rey Zamuro. Su misma figura humana parecía haber dejado el sitio a la avasalladora imagen del buitre negro, con el collar blanco y la roja cabeza pelada que los campesinos llaman el rey de los zamuros. El pico ganchudo, las garras corvas, erguido sobre el hinchado vientre de la res muerta.
Era como si estuviese alelado ante una visión.
Su voz vino a despertarme:
—¿Qué pasa? Sacúdete. Ve a hacer lo que te he dicho, que no nos queda mucho tiempo.
Salí a cumplir mi cometido, sin reponerme del asombro de aquella inesperada revelación. Fue fácil conseguir el muchacho con el tambor para hacer el pregón. Fue más difícil conseguir la cuerda. Después de mucho andar y hablar se encontró por fin un ganadero que quiso prestar una soga suficientemente larga y fuerte.
A medida que el pregonero recorría las calles del pueblo las cosas parecían tornarse fáciles. Se oía el redoble en las esquinas y la voz chillona que anunciaba:
—Esta tarde el Rey Zamuro. Gran función del rey de la cuerda. A real la entrada. ¡El Rey Zamuro!
Los vecinos se asomaban a las puertas. Los muchachos se iban detrás del pregonero como una abigarrada tropa al son del tambor y del grito del anuncio. Yo mismo, que había comenzado con temor a iniciar las gestiones, me vi metido por entero en aquella aventura. Se consiguieron las estacas, el corral junto a la plaza, los candiles, una guitarra y un maraquero para el acompañamiento musical.
Cuando volví a la posada encontré al coronel rodeado de mucha gente que parecía oírlo con admiración. El se pavoneaba orondo en medio del grupo.
—Andar por la cuerda con un balancín no es cosa tan difícil, cualquiera de ustedes con uno poco de práctica puede hacerlo; pero largar el balancín y caminar de espalda y dar el salto mortal, eso solo lo hago yo, el Rey Zamuro.
Por la calle se acercaba el redoble del tambor, el grito del pregonero y el vocerío de los muchachos. Todo parecía resonar con aquel nombre inesperado del Rey Zamuro.
El temor volvió a asaltarme. Aquel hombre me parecía capaz de muchas cosas. Era capaz de haber inventado todo aquello para estafar a la pobre gente y desaparecer antes de la función con el dinero recaudado. Ya yo me veía perseguido y apedreado por el pueblo en furia. Naturalmente que se iría sin avisarme a mí, a quien no tenía por qué darle parte de sus planes. Mientras las gentes esperarían en el corral el comienzo del espectáculo, él recogería el dinero, buscaría su bestia, pagaría la posada y cuando el público comenzara a percatarse del engaño ya iría lejos. Pero, en cambio, yo quedaría a merced de los vecinos burlados. El vocerío y el tambor se acercaban por la calle y el coronel, casi a gritos, continuaba contando sus hazañas de volatín.
Resolví hablarle claro. Con el pretexto de darle cuenta de mis gestiones logré que se apartase a la habitación conmigo. Allí le dije de sopetón:
—Se da cuenta del lío en que estamos metidos. Todo el pueblo está alborotado con la función. Si no hay función le van a moler las costillas a usted y a mí también.
Con gran tranquilidad y casi con sorpresa me oyó.
—Estás loco, muchacho. Nada de eso puede pasar. La función será muy buena y ganaremos bastante plata. Tú tendrás tu parte. No te preocupes tanto y deja las cosas por mi cuenta.
Lejos de tranquilizarme aquellas palabras acabaron de confirmarme en mi idea de que lo que se proponía aquel hombre era un engaño. El se dio cuenta de mis vacilaciones y las cortó en seco:
—Vete al corral a preparar las cosas para la función que yo iré a ayudarte dentro de un momento.
Volvió a su tertulia y yo salí mohíno e indeciso a la calle. Por la esquina de la iglesia volvía a asomar el pregonero con su tambor y toda la plaza se llenó del redoble y del nombre del Rey Zamuro.
Me había detenido frente a la puerta del local de la función. Muchos curiosos atisbaban hacia el interior y comentaban en voz alta sus intenciones de asistir o no y sus recuerdos vagos de otros volatines vistos en otros tiempos o en otros pueblos.
Empezó a ocurrírseme que podía irme. Tomar el camino sin más y buscar otro pueblo donde pudiera hallar ayuda para encaminarme a mi casa. El desasosiego de todas las aventuras que había pasado venía a concentrarse y a rematar en aquella situación en que me encontraba. Había andado por los montes merodeando con partidas armadas, había combatido, había tenido que huir. Había sentido miedo, angustia, esperanzas. En algunos días de pelea me había torturado la idea de que me iban a matar y, en otros, en cambio, me había sentido lleno de confianza y como predestinado a un risueño porvenir de jefe poderoso. Sería un general, el gobernador de una región, el dueño de grandes propiedades con café, con caña, con ganado. Pero ahora estaba allí miserable y abandonado, casi reducido a mendigar, tan pobre y tan maltrecho que si los míos me vieran no me podrían reconocer, y sirviéndole de ayudante a aquel aventurero loco que de coronel de guerrilleros, seguramente falso, se iba a convertir ahora en volatín no menos falso. Había visto en la campaña gentes temibles y risibles. Matones crueles, y jefes brutales y ensoberbecidos, y payasos que hacían reír con sus cobardías y con sus ingeniosas tretas para salvarse del peligro o del hambre. Y también hombres temibles y risibles a la vez, como aquel general a quien llamaban “machetacito”, porque con la voz más dulzona y paternal decía a sus víctimas, sin inmutarse: “Te voy a dar un machetacito”.
Pero aquel coronel Zamudio, aquel Rey Zamuro, aquella especie de aparición que había surgido de pronto, casi al término de la fuga, sin que antes lo hubiera topado en ninguna parte, era distinto y podía ser peor que todo lo que había visto. Sentía frente a él una especie de desajuste y angustia. Era mejor que me fuera. Perdería la mula y seguiría a pie, sin detenerme, por el camino de la cuesta, hasta que la noche me cogiera en otro pueblo donde no tuviera que vérmelas más con aquel hombre.
Pero era él quien acababa de ponerme la mano en el hombro:
—Vamos, muchacho, que tenemos que hacer. Aquí, parado y tieso como un botalón, no me vas a servir de mucho.
No tuve más remedio que entrar con él al corralón. Ya estaban puestas las dos altas horquetas para pasar la soga. La soga arrollada en el suelo, amarillosa, flaca y lustrosa a trechos parecía una serpiente muerta. El coronel la palpó con cuidado y dijo que le parecía un poco tiesa. Con gran esfuerzo y ayuda de los curiosos logramos ponerla tensa y vibrante entre las horquetas, fijándola en los extremos a dos estacas. Cuando se la pulsaba quedaba vibrando broncamente. El coronel la contempló con indiferencia, se colgó un momento del medio y pareció quedar contento de la tensión.
Luego, volviéndose inesperadamente hacia mí, me dijo:
—¿Quieres ensayarla, muchacho?
Todos los mirones se volvieron hacia mí. Me puse rojo. Algunos empezaron a reír de mi confusión y a lanzar pullas.
—Sí, hombre, prueba, que del suelo no pasas.
Lleno de furia di media vuelta y me salí a la plaza, dispuesto a marcharme, pero apenas me había alejado unos pasos, la voz primero y luego la mano del coronel sobre el hombro, me detuvieron. Traté de forcejear. Era mejor que me marchara, que aprovechara aquella ocasión para salirme de todo aquello. Pero el coronel logró persuadirme.
—¿Qué es eso? Cómo te vas a ir ahora que te necesito y, además, en el preciso momento en que vamos a conseguir plata.
Tratando de apaciguarme con su conversación melosa y sus ofrecimientos me fue llevando hasta el botiquín. Apenas entró, los que estaban presentes lo reconocieron y lo invitaron a tomarse un trago. Fue como si se hubiera olvidado instantáneamente de mí. Enarboló la copa que le ofrecían y se lanzó a hablar de sus hazañas verdaderas o fingidas de volatín. Era como si se hubiera alejado o me hubiera perdido de vista, metido en aquel torbellino de palabras que describían cosas en las que yo no creía.
Pude salir sin que se diera cuenta. A un hombre del pueblo que estaba en la esquina le busqué conversación.
—Siguiendo la subida de la cuesta, ¿a qué distancia queda la primera población?
Su respuesta era casi como un eco de mis palabras.
—Sí. La primera población.
—¿La primera población?
—¿Subiendo?
—Sí, subiendo, por el camino de los páramos.
—¿Por el camino de los páramos?
—Sí.
—Subiendo por el camino de los páramos, pueden ser como unas tres o cuatro horas.
—¿Más cuatro que tres?
—Más cuatro que tres.
—¿Es grande la población?
—¿Es grande la población? Según…
Si decía cuatro horas debían ser seis o acaso ocho. Quién podía saber. En todo caso una distancia grande para seguir a pie. Hubiera sido mejor irme en la mula, pero no podía llevarme la mula sin pagar la posada. Fue entonces cuando se me ocurrió hacerle una mala jugada al coronel. Después de todo no era una mala jugada, sino apenas una pequeña revancha, y aún menos que eso, el proceder a tomar por mi cuenta lo que me pertenecía. Iría a la función, me pondría en la puerta a recibir el dinero de las entradas y cuando ya hubiera empezado el Rey Zamuro, me iría a la posada, pagaría lo mío, recobraría mi mula, apartaría una pequeña cantidad para el camino y el resto se lo dejaría a la posadera para que se lo entregara al coronel.
Me pareció excelente e inobjetable mi plan y me dio una extraordinaria sensación de confianza y de seguridad en mí mismo. Me había convertido, por obra de él, en el dueño de la situación y en el que disponía las cosas a su conveniencia. Nadie podría reclamarme nada. Ni el Rey Zamuro cuando bajara de sus cabriolas en la cuerda, ni el coronel Zamudio, cuando recobrara en la posada su cabalgadura y su dinero. Y a quien, además, no iba a ver más nunca, ni a topármelo en ningún camino, con sus bigotes de diablo de feria y sus altas botas de hule lustroso. Ni mi conciencia, que no podría reprocharme aquello que no era sino un acto de defensa.
Tomada esta determinación me sentí tan contento y seguro como no lo había experimentado desde hacía mucho tiempo, desde el tiempo en que andaba metido en la aventura sin fin de la guerra.
Temprano volví al corral, hice salir a los curiosos y me acomodé con mi silla de vaqueta en la puerta. Poco a poco se fueron presentando los parroquianos. Algunos traían sus asientos para instalarse con más comodidad, pero los más eran de los que iban a permanecer de pie. Iban dejando en mis manos las monedas del precio. Muchos centavos de cobre renegridos y de vez en cuanto alguna moneda de plata con la efigie borrosa y los bordes carcomidos. Algunas me resultaron monedas conocidas, eran reales españoles o mexicanos, o plata francesa o chelines de las Antillas, pero otras las veía por primera vez con unas extrañas cabezas de reyes barbudos, sin números y con inscripciones en lenguas desconocidas. En un bolsillo iba echando los centavos y en otro la plata y mentalmente iba llevando la cuenta de lo recaudado. Tres pesos y dos reales, catorce personas; cinco pesos y tres reales; veintitrés personas; siete pesos. Ya la gente comenzaba a hacer ruido de vocerío en el corral.
Ya tenía más de veinte pesos en los abultados bolsillos cuando apareció, seguido de mucha gente, el Rey Zamuro. No se había quitado ni las botas, ni las espuelas. Se detuvo un instante conmigo y me preguntó cómo iba la entrada. No pareció contentarse con lo recaudado y me dijo que teníamos que esperar a que llegara más público. Me ordenó hacer tocar la música y que le hiciera avisar adentro tan pronto la recaudación llegara a cuarenta pesos.
Comenzó a sonar la música chillona y descompasada. Al guitarrista y al maraquero se había sumado el muchacho del tambor y entre los tres repetían un ritmo popular de un modo igual e inacabable. Seguían llegando vecinos endomingados y grupos completos de campesinos. El corral se iba llenando de gentes y de vocerío. Voces destempladas de ebrios se alzaban reclamando el comienzo del espectáculo.
Mientras recibía las monedas veía las caras de los que entraban. Eran unas caras como abotargadas, como soñolientas, como mal despiertas. Venían de las chozas metidas en el monte o de las casas del pueblo con una expresión aniñada y feliz, como si esperaran algo maravilloso. Iban a ver algo que no habían visto, que acaso nunca podrían volver a ver y que debía estar muy alejado de lo cotidiano. No era la tarea de la labranza, ni el infierno del sermón del cura, ni la resaca de la guerra que llegaba periódicamente arrastrando hombres que no volvían. Era otra cosa distinta y maravillosa la que iban a encontrar allí y para lo que pagaban aquel precio en monedas variadas y sucias de pobre, que yo recibía calientes de mano y metía en mis bolsillos. Si el coronel los iba a engañar qué cosa terrible pasaría cuando despertaran esos hombres y se dieran cuenta de que no había más que aquella soga tendida en el aire vacío.
Pero ahora se alzaban nuevos gritos clamorosos y aplausos. Me subí sobre la silla y vi al Rey Zamuro que saludaba al público en el medio del espacio abierto. De un salto se subió a una mesa y de otro se puso sobre la tensa soga. El balancín cabeceó como un aspa de molino y hubo un momento de angustia en que todos callaron. Parecía que iba a caer, pero pronto se irguió de nuevo sobre sus lustrosas botas y comenzó a deslizarse lentamente sobre la cuerda.
Di un suspiro de alivio y me bajé de la silla. Tenía bastante más de cuarenta pesos en los bolsillos y se me había pasado la angustia de que aquel diablo de hombre fuera a fracasar. Ya era tiempo de poner en práctica mi plan. Sin esperar más salí a la plaza desierta rumbo a la posada. Pagaría, recobraría mi mula y le dejaría con la dueña el resto del dinero. Mi destino y el del coronel Zamudio, que se habían unido un momento, volverían a separarse para siempre. Nunca más lo volvería a tropezar en ningún pueblo ni en ningún solitario camino de mi vasto país desierto. El contaría mi aventura y yo contaría la suya y eso sería todo. Nada tenía que reclamarme porque me sobraba razón para hacer lo que iba a hacer. Y si decía que yo era un mal hombre que lo había engañado y estafado, no diría la verdad y, en todo caso, no se lo oirían sino personas que no me conocían y que no me conocerían nunca. Además, lo que iba a tomar para mí era estrictamente lo que podía en toda justicia considerarse como mi parte en lo ganado. Alguna remuneración debía tener yo…
Hasta allí llegaron mis pensamientos porque, cuando me acercaba a la posada, surgió por la esquina próxima un grupo de gentes que parecían huir. Me acerqué para ver y casi me topé con un piquete de hombres a caballo, armados de lanzas y fusiles que traían la divisa roja de las tropas godas. Uno que parecía el jefe y que llevaba el machete desenvainado se me echó encima con el caballo. Me pegué contra el vano de la puerta cerrada y con una mano sujeté la brida.
—¿Hay fuerzas en el pueblo? —me preguntó.
Mientras le respondía que no, recorría con la mirada los hombres del piquete y los de otros grupos armados que habían llegado detrás.
—¿Cómo te llamas y qué haces?
Pude divisar entre ellos una cara que me era conocida, pero no lograba recordar ni dónde, ni cómo lo había conocido, ni su nombre. Nunca he hecho un esfuerzo más desesperado por hallar en el fondo de la memoria un nombre. No lo lograba.
—El señor me conoce. ¿No es verdad?
Dije señalándolo con la mano. El jefe se volvió hacia el señalado por mí, esperando la confirmación. El hombre me observó un rato inexpresivamente. No parecía reconocerme. Posiblemente no me conocía y era yo quien estaba confundido con el vago recuerdo de una fisonomía olvidada que se parecía a la suya. Pero al fin dijo:
—Sí lo conozco, jefe, sí lo conozco. Ahora me acuerdo. Tú no eres de por aquí. ¿Qué estás haciendo?
Guardé silencio un instante para tratar de forjar una explicación verosímil, pero antes de que pudiera hacerlo se oyeron gritos que venían de la plaza y un disparo.
—Vente con nosotros —me ordenó el jefe.
Corrí junto a su caballo, que iba al galope, hacia la plaza. La tropa había rodeado el corral donde se daba el espectáculo. Las gentes huían saltando tapias y forzando puertas cerradas. Entre un grupo de soldados traían al coronel Zamudio.
Se oían las voces de los que lo habían apresado:
—Es un oficial amarillo. Cogimos un oficial.
Yo hice lo posible porque no me viera, tratando de confundirme entre los hombres de la tropa. No quería hallarme allí porque sentía el temor de lo que Zamudio iba a pensar de mí. Pero todo fue inútil. Lo primero que hizo fue poner los ojos sobre mí. Era como si no hubiera más nadie sino yo solo frente a él. Me vio sin prestar atención a otra cosa por un largo rato. Era una mirada llena de odio, de desprecio, de indignación. Debía creer que yo lo había traicionado.
Hubiera tenido que explicarle, pero ni podía ni debía hacerlo. Hubiera sido reconocerlo ante los enemigos y perdernos él y yo. No podía decir una palabra para justificarme.
Sin quitarme la mirada de encima lo trajeron junto a mí, frente al jefe.
—El que me la hace, me la paga —me susurró entre dientes.
Pero el jefe alzó la voz gritando con entusiasmo:
—¿Qué les parece? Cogimos nada menos que a Reinoso. Se va a contentar el General cuando le dé el parte. ¿Sabe, Reinoso, la orden que tenemos con usted? Fusilarlo sin más donde le echemos mano.
Yo no sabía quién era Reinoso, ese nuevo personaje que de pronto ocupaba el sitio y la persona de lo que yo creía que era Zamudio. Ni tuve en esta ocasión tiempo de saberlo o de averiguarlo.
Delante de Zamudio, que era ahora Reinoso, el jefe, poniéndose de acuerdo con el que decía haberme reconocido, dio orden de que me dejaran en libertad.
—Eso sí, te vas ligero, porque si te vuelvo a agarrar quién sabe lo que pasa.
El preso no dijo nada. Me vio alejarme con una mirada que casi golpeaba. Yo no tuve valor para volver la cara. Dejé la plaza, tomé una de las calles que subían, pasé por las últimas chozas diseminadas en la cuesta y comencé a andar por el camino estrecho que faldeaba el monte.
Todo estaba solo y como sin vida y yo caminaba lentamente, como si esperara algo, algo irremediable para mí que iba a ocurrir, que tendría que ocurrir.
El retumbar de una descarga subió desde el pueblo. Debía ser el fusilamiento de Zamudio. Entonces apreté el paso, huyendo verdaderamente. Huyendo sin saber de quién. Vislumbrando en cada recodo, en cada cuesta de arboleda, la borrosa silueta de un jinete de altas botas de hule y afilado bigote que se desvanecía antes de que yo pudiera llegar a explicarle lo que solamente él debería saber para poder quedar yo libre y en paz. Al paso rápido me tintineaban las monedas de plata en los bolsillos.
Del libro El prójimo y otros cuentos (Editorial Bruguera, 1978)