Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
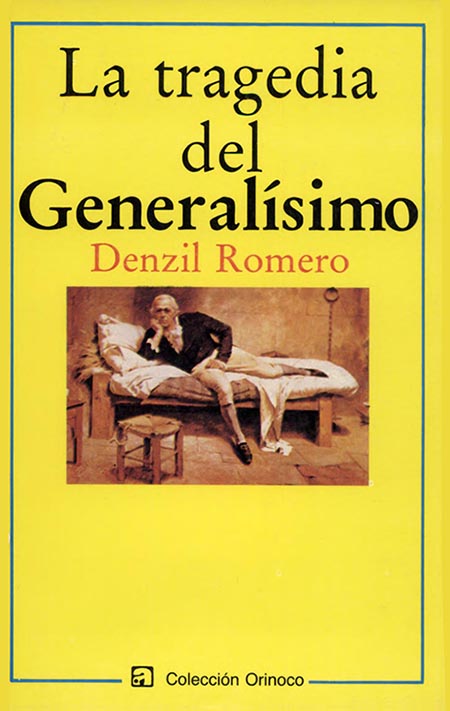
¡Bochinche!, ¡bochinche!
¡Bochinche!, ¡bochinche!, esa gente no sabe sino de bochinches, repites una y otra vez, ontológicamente recostado sobre el camastro espurio hecho de gruesos maderos unidos con clavos mal remachados y cubierto por un jergón informe del que salen manojos de paja; una sábana muy ajada y, a no dudar, poco limpia, cubre el colchón; un taburete maltrecho, un botijo de agua, un artilugio como mesa, con algunos libros apilados, pero sin recado de escribir, y una cadena de hierro con grillete, pendiente de la pared, complementan el lúgubre decorado; sin que falten los detalles del piso de laja roto, medio arreglado con dispares ladrillos exagonales; te mantienes, a pesar, elegantemente vestido con casaca de paño azul, camisa de encajes, calzón de Nankin, impolutas medias blancas y zapatos puntiagudos con hebillas de plata; una de tus piernas descansa perezosamente en el suelo y la otra la tienes extendida, indolente, sobre la cama; apoyas un codo en la almohada y con el puño, tenso, sobre la mejilla, pareces meditar; pero, por encima de todo, destácase tu mirada fija, de una fijeza casi maníaca, que luce como disparada a distancia por entre los azumados muros de la mazmorra, buscando, con seguridad, la visión de esa patria blessé au coeur que tanto te dolió siempre; esa madrastra innoble de cuya suerte no puedes desligarte, ¿reducida a cenizas, quizás, por los malos efectos de la capitulación?, ¿renaciente, tal vez, cual nuevo ave fénix, por obra de la campaña admirable que (alguien te informó) habría emprendido el coronel Bolívar con exigua ayuda que le prestaron en Cartagena de Indias?; imposible saberlo; pudiera ser efectivamente que el futuro de la América Colombina dependiera de los ímpetus temerarios de ese joven impulsivo que no obedece sino a la dictadura versátil de sus soberanos caprichos; ayer nomás escribiéndote cartas lacrimosas para ganar tu perdón por la pérdida de la plaza de Puerto Cabello: “Mi general, la patria se ha perdido en mis manos”, “yo no soy culpable, pero soy desgraciado y basta”, y unos días después, enajenación completa, verdadera y manifiesta inconsciencia, ¿trastorno mental transitorio, tal vez?, acusándote de traición, haciéndote prisionero, él a la cabeza de los gendarmes, increpándote a entregarle la espada, poniéndote en manos del enemigo, de pies y puños atados, bajo el peso de horribles grillos quintaleros; ese mozo voluble, sí, pero a quien no se puede negar una intuición magnífica para superar los escollos de los días sombríos y una fuerza juvenil impertérrita, avasallante, crispada, que tú deseas para ti, ahora, cuando te encuentras hecho trizas por el cansancio y la soledad, tirado en el martagón miserable del camastro, con la respiración cada vez más lenta, tosigoso, fatigado por los estertores de la disnea; temiéndole a la ictericia cuyos primeros visos amarillentos te ves aparecer en la piel reblandecida por los vaporones del salitre, más allá de los tonos ocres que el pintor se empeñó en acen tuarte; esperando con miedo, un miedo cucarachiento, que el escorbuto infecto termine de tumbarte hasta el último diente y de allagarte las encías; presagiando la artritis, la arteriosclerosis, la fiebre ondulante, las calenturas pútridas, la taquicardia, la gota, la apoplejía, el lumbago y hasta la pérdida definitiva de la razón en una cualquiera de esas tantas pesadillas cuando te despiertas agarrotado, tú mismo, con la cadena asegurada al muro, creyéndola el cuerpo vivo, adorable, de esa enigmática señora “A” —imagen mejorada de la libidinosa Catalina II de Rusia, fiel estampa de la casquivana Mme. Delphine de Custine, o evocación sublimada de la putica que alguna vez te chapaste en Springfield, dentro de una barcaza, a orillas del río Connecticut, en un burdel de Novogorod, por el pago de dos míseros ducados, o a las propias puertas del casino de la Piazza di S. Marco—, y a la que te empecinas en seguir escribiéndole cartas apasionadas, bajo el seudónimo de José Amindra, burlando el rigor carcelario de rejas y corchetes; hasta que llegue la muerte, quizás —venusina, oh Proterva que ningún beso sacia, como diría el poeta—, precedida esta vez por su heraldo de turno, el persistente frailuco Albarsánchez, capellán castrense del pudridero, saltatumbas impenitente, siempre fastidiando a los reos con sus ofertas de Extremaunción y sus prédicas abstrusas sobre el santo nombre de Dios y el sublime sacrificio del Hijo, y al que tú, masón, hereje, volteriano, ordenarás secamente: ¡Por favor, déjeme morir tranquilo!; sin que entonces valgan las gestiones del bueno de Morán y de la monja custodia de la enfermería para que se te pueda enterrar al católico modo, terminando tus huesos, por ende, en un osario parroquial cualquiera, confundidos y despersonalizados, hasta el día de la Resurrección, se consolará diciendo uno de tus biógrafos, cuando cada cráneo se ajustará a su tronco y cada tibia reconocerá la pierna con que anduvo por el mundo; mientras en Caracas, la Caracas que nunca te aceptó del todo, esperará por ellos, ad perpetuam, en el Panteón de los Próceres, un formidable mausoleo de mármol de Carrara con su urnita entreabierta—muda como un reproche mudo, como una muda interrogación—, al lado de la tumba de “El Agachao” y otra gente mísera de la mísera tropa y aun de personajes menores: dictadores fatuos y perversos, oligarcas decimonónicos, falsos demócratas malabaristas de bien estudiada esgrima, especuladores fraudulentos, traficantes de barcos, libelistas enconados, gramáticos letales, poetas de cuadricula y balanza manufactores de fugaces versos, sin que falte (por supuesto), algún dirigente sindical a quien hubiese cabido la dudosa honra de morir siendo banquero, representantes to dos de ese tango Cambalache en el que se ha convertido la compleja, dispendiosa, populista y verbenera Gran Venezuela de hoy; y es que, hasta después de muerto, te toca seguir siendo exiliado; pareciera que así lo determinó tu horóscopo; el Sol entrando en la casa de Aries, el signo de los caminadores y los aventureros; el Carnero cruzando de un salto el círculo de la trayectoria del astrorey, el equinoccio de la primavera; la triplicidad del fuego: enérgico, entusiástico, positivo; el ser activo, como cualidad cardinal; Marte, nuestro vecino más cercano, el primero de los planetas superiores, sirviéndote de re gente; violencia e irascibilidad, atribuíanle los antiguos astrólogos; ahora, más bien, simbolizando el grado de iniciativa y de energía; ciertamente, un planeta muy masculino que indica el instinto pionero, la fe de los precursores, la pasión en todas sus formas, los viajes y las dotes de mando; pero ocurre, que tu médium coeli está regido por Saturno, el planeta frío por excelencia que origina las limitaciones y las frustraciones y que impone la disciplina, aumentando a menudo las responsabilidades; dícese de él que representa al padre de la tabla de nacimiento; el pater familiae romano; ese típico padre de la sociedad patriarcal hispánica, seco, ceñudo, estoico, sentencioso, indoblegable, todo adusto como la meseta castellana, duro como las piedras selénicas de los valles del Teide, terco como una cabra pirenaica; ese padre crítico, a veces sobreprotector, casi nunca nutritivo, del que hablan los psicólogos nuevos; la alegoría del dios Kronos con su luenga barba blanca y su guadaña y su clepsidra, engulléndose a las Horas en una estampa goyesca de patético verismo claroscurista; ese padre, tu padre, al que ahora miras envuelto con un halo de respetuoso recuerdo, querellándose, en la borrosa zona sagrada de tu infancia, contra los prejuicios coloniales de la mantuana oligarquía escupesangre, la oligarquía de los Grandes Cacaos y los escudos de piedra recién estrenados, que negábale el derecho a ingresar en las Milicias Reales, como capitán de la Sexta Compañía de Fusileros, obligándole a despojarse del uniforme y del uso del bastón, por su condición de comerciante, no importa que con evidente poder adquisitivo; por vendedor de géneros de Castilla y mercerías fútiles y amasijos de harina en su tienda del Hoyo Vicioso; por ejercedor de oficios viles; por su origen presuntamente os curo; por su calidad de isleño maroto, guanche, berebere, mu lato, africano; por su no probada pureza de sangre; conminado por el Juzgado Ordinario del Alcalde, difamado, perseguido, vituperado; sin que valiera, entonces, el veto que el Gobernador hizo de la conminatoria ni el refrendo que la propia Corona otorgó a la posición gubernamental, al tiempo que negaba fundamento a las acusaciones y declaraba “decente” el ejercicio del comercio; días semanas meses años de odiosa persecución, de rabia sorda, de lastimante despecho, que se te fueron acumulando como una imprecisa sed de venganza, como un larvado sentimiento de frustración, como una vaga idea de culpa; sombra profética, presentida necesidad de evasión; ya habrá tiempo de vindicar al padre ofendido, te dijiste; conformándote, por lo pronto, con la infantil revancha de poder arrimarte, sigiloso, a los zaguanes y portales de las casonas encopetadas, abrirte obsceno la bragueta y orinar presuroso, separadas las piernas en actitud de desplante, sobre quicios, zócalos y pretiles, azulejos, baldosas y adoquines, el chorro burbujeante de tu rencor espeso; hasta que, finalmente, ladraba un perro en el fondo o se oía la voz hosca de un sirviente, erizábase tu pelambre clara y, dando media vuelta, corrías de regreso a tu casa de Padre Sierra, en busca del materno regazo protector; nada importa quién has sido o quiénes fueron tus antepasados, sino quién llegarás a ser; ¡ay mi hijo!, ¡ay mi hijo!, ¡eres todavía muy chico para comprender!, ¡alguna vez tendrás que irte lejos!, ¡alguna vez regresarás triunfal!; además, ¿qué saben esos orgullosos petimetres, chupamedias recién vestidos, de noblezas y abolengos?, ¿qué de dignidades y maneras cortesanas?; con ligeras excepciones, las que caben en el puño de la mano, quizás, todos son descendientes de los mismos Viajeros de Indias: galeotes libertos de las galeras de Ceuta, a los que benignamente se les conmutó la pena por el riesgo de la aventura errante; soldados desempleados de la Guerra de la Reconquista; gente desvalida y audaz que vino a América con los porsiacasos vacíos en pos de la fortuna, dejando atrás sus lanas, sus muías y sus botijones de aceite; segundones de los que nunca llegaron a tener cuatro costados ni a devengar quinientos sueldos, sin privilegios, ni exenciones, ni ejecutorias; pecheros y villanos; curas de misa y olla de salpicón, duelos y quebrantos; clerizontes y clerizánganos, homicidas y jugadores de la peor calaña, alzados levantiscos y mujeres de mal vivir; reclutados en las ergástulas de Cádiz y Sevilla, en los serrallos granadinos, en las tabernas de Extremadura, en las plazas y mercados de los alrededores de la Casa de Contratación, en las ventas de los muleteros y en los atajos y las cuevas del bandidaje. Que vayan a Oviedo de Asturias para que constaten por su propia vista de dónde vienen los Miranda; allá tuvieron casa y solar arraigados desde antiguo; en la sierra de Naranco, los primeros Miranda sembraron sus huesos tarraconens es, a las órdenes de don Pelayo, para iniciar la resistencia en contra de los árabes; Toribio de Miranda sirvió en la corte de Bermudo III; Pedro Analso de Miranda fue conde de Bobia y de Tineo; y Bertrán de Miranda, lo fue de Peña Santa, Peña Vieja, Rañadoiro, Piloña y Valledor; siglos después, Lope de Miranda hizo carrera militar destacadísima con el Gran Capitán Gonzalo de Córdoba, en la campaña del sur de Italia, y sobre salió valerosamente en las batallas de Seminara, Ceriñola y Ca rellano; cuando murió, cubierto de honores, emblemas de Nápoles y Sicilia, la Holanda y la Saboya, flamearon gloriosos junto al arcabuz con el que diezmó a los venecianos en la batalla de La Motta; sin que nos extendamos mayormente, para evitar prolijidades, en el muy honorable doctor Francisco de Miranda y Barahona, canónigo que fue del Monte Santo de Granada y uno de los dos sujetos que llevaron a Roma los Libros de Planc has de Plomo que en aquel santuario se hallaron; ni en otros tantos Ilustres Varones que con ese cognomento Miranda se pasearon orgullosos por el mundo; ningún perro ladró, entonces, al paso de la caravana; cierto es que algún Miranda se vino después a las Canarias, pero sabido es, también, que en el Puerto de la Orotava no hay Ayuntamiento, por lo que tampoco hay empleos políticos para repartir; allí las mayores honras son las de pertenecer a las hermandades religiosas, y todos los Miranda que allí estuvieron fueron recibidos en la Confraternidad de Nuestra Señora del Rosario y en la de Nuestra Señora de la Concepción y en la de la Santa Cruz de Tenerife y en la del Santo Niño de Ycod de los Vinos; véase si no que don Gabriel de Miranda fue, muchas veces, Hermano Mayor de la primera de las nombradas y, como tal, ostentó la hopa y la medalla; quienquiera que sepa algo de dignidades, puede dar fe de que en esas órdenes no pueden entrar quienes no sean descendientes de cristianos viejos, limpios de toda maleza de moros, judíos, penitenciados, recién convenidos, o hijos de mulatos y otras especies bastardas que induzcan mezcla de sangres o de bajas esfe ras; y para quien todavía guarde dudas, ahí está el blasón de la familia, compuesto por escudo de campo rojo con cinco medios cuerpos de doncellas (las que Analso de Miranda liberó en cruenta pelea con los moros, camino de Granada), cada una de ellas con una venera dorada, y por orla sobre campo de oro, dos sierpes aladas que rodean el escudo, cuellos y colas anudados; su morreón de acero bruñido, puesto enteramente de perfil, mir ando al lado diestro, con tres rejillas forradas de gules y bordaduras de oro chaveteadas, plumas y lambrequines de diversos colores; las mismas armas conseguidas por tus primeros casan tes con sus victorias propias, tal como puede verse en las obras genealogísticas de los afamados autores fray Prudencio Sandoval, don Luis de Salazar y Castro y el archiconocido doctor Vitales; tal como consta del Despacho que, no en balde, te libró en Madrid, con todos sus sellos y sus rúbricas y sus improntas y sus obleas de puridad, don Ramón de Zazo y Ortega, Cronista y Rey de Armas Numerario de Su Majestad, cuyos certificados y genealogías y demás entronques hacen plena prueba y gozan de bien merecido crédito, tanto judicial como extrajudicialmente; ¿cuántos de los Toros y los Mijares y los Palacios pueden lucir un historial de prosapia con tan antigua data y fulgente esplendor?; ¿cuántos de los Bolívar y los Tovar y los Pontes conocen efectivamente a sus abuelos más allá de la tercera gene ración?; ¿y qué decir de los Muñoz y Aguado?; ¿qué de los Ibarras?, ¿qué de los Ustáriz?, ¿qué de los Blancos?, ¿qué de los Jerez de Aristeguietas?; ¿cuántos pueden asegurar que no descienden de una vulgar mancebía?; ¿cuántos, que no tienen entre sus ascendientes un pardo, o un zambo, o un mestizo?, ¿un tercerón, un cuarterón, un saltoatrás?; muchas de las gran des matronas de hoy, primero fueron deshonradas por sacristan es; y los señores y los señoritos, en las tetas de negras esclavas se almorzaron; no es pequeño el mundo, hijo mío, el aldeanismo engaña; y las timideces del corazón, a menudo, también; más allá de los portales de fina cantería de las casonas de la ciudad colonial, más allá de las canastillas de la Plaza Mayor, más allá del Ávila que cierra el valle por todo lo ancho, más allá del tortuoso camino de La Guaira; más allá de las últimas picas de Guayabal, El Salto y la Torre Quemada, se extiende la lontananza azul del océano y el sol trasmonta la línea del horizonte para alumbrar cada noche un hemisferio distinto; olvídate, Francisco, por ahora de la Universidad de Caracas, una universidad indiana no importa que real y pontificia; olvídate de tus estudios de latiniparla y peripato, del derecho romano y las ar tes liberales, de la retórica y los silogismos; sal de aquí; vete bien lejos; vete a España; hazte militar; conquista la Corte, la ilustrada Corte borbónica de Carlos III; aprende el arte de la guerra; sólo así podrás, de verdad, cumplir el noble objetivo de vindicar a tu padre.
¡Dueño proteico de tu destino: el futuro te pertenece!…
Primera edición Argos Vergara, 1983
Capítulo tomado de la edición de Alfadil Ediciones, 1987