Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
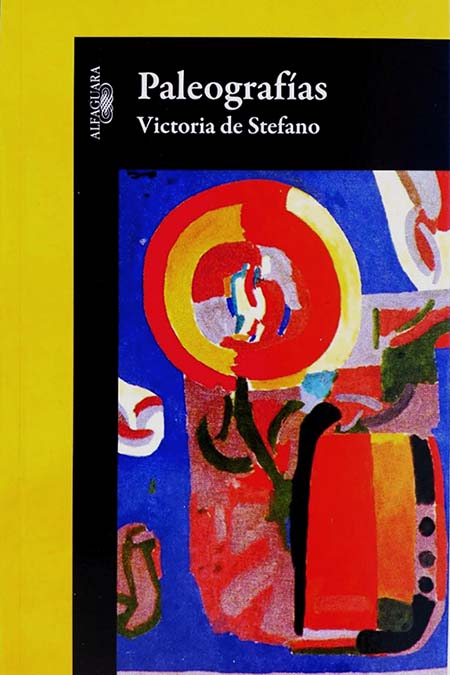
Después de meses y meses de ansiedad y postración, que no podía sino atribuir al desgaste provocado por los trabajos a los que, en la casi total prescindencia de su vida emocional y afectiva, se había dedicado por años —salvo dos intempestivas rachas creativas, con tal furor y abundancia de inventiva, con tal desbordar de emociones y arrebatos de energía, que él mismo aún no salía de su asombro, la primera entre junio y octubre del 94 y la segunda, un maravilloso y sostenido satori, a fines del 97—, cuando con todas las fibras del cuerpo, la mente, la psique, el alma, o como se quiera, pintaba hasta tres cuadros de gran formato al mismo tiempo, oyendo sin parar a Mozart y a Beethoven, como le había contado Boghos, su amigo y mentor de juventud, que lo había estado haciendo el gran Rothko al final de la última y cada vez más intensa década de su vida, y por cuenta propia los poemas sinfónicos de Franz Liszt, mucho Mendelssohn-Bartholdy y el Concierto para dos violines en re menor de Bach, o como a impulsos de una súbita inspiración se había encontrado haciéndolo el genio fogoso y pronto de Monet, saltando pincel en mano de un caballete a otro a fin de orquestar el devenir en progreso del paso de la luz sobre el paisaje, y que ya cercanos a lo que debía considerar su culminación habían acabado por hundirlo en una ominosa sensación de futilidad y desgana (una manera atenuada de nombrar el pesar y el descontento lindante en la aversión física que le producían), Augusto ya no pudo negarse a la evidencia de que había llegado a un punto de no retorno.
El proceso había sido lento pero firme y constante. Al principio, breves, inoportunos y cada vez más asiduos raptos de melancolía y abatimiento, que mucho le recordaban las horas más oscuras de su atribulada adolescencia, cuando, para consternación de su tío, el tiempo se le iba de las manos en un festín de lágrimas sin consuelo ni esperanzas.
En su fase más aguda, después de haber invertido el día en lidiar con los embates y desmesuras de su agitarse en vano, las fuerzas lo abandonaban y en algún momento, después de tanto darse vuelta del lado derecho, del lado izquierdo, boca arriba, boca abajo, con las piernas encogidas, con las piernas distendidas, abrazado a la almohada, se adormecía, para al fin caer rendido por la lasitud del cansancio. Pero con la misma inmodificable puntualidad con que llegaba la paz del cuerpo, pasadas las primeras horas de tregua nocturna venía a percutirle en los oídos la andanada de choque de la fría oscuridad de la madrugada. Un caos movido por la tempestad, una abrumadora sensación de riesgo y catástrofe, un sentimiento animal de peligro inminente se apoderaba de él. Muerto de pánico, empapado de sudor, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Y al otro día, por más débil y extenuado que se sintiera, superado el primer contacto con la vigilia, la propia fuerza pasiva, como si se dijera la inercia de la costumbre, lo hacía apartar las sábanas, sentarse en la cama, entreabrir los ojos, mirar hacia todos lados, esbozar un gesto de hastío y, sacando fuerzas de dónde no las había, levantarse, arrastrarse miserablemente al baño, asearse. Un día más abocado al espanto del tedio. Las más firmes resoluciones nada podían contra sus despiadadas noches de agonía.
La paz y la alegría, sin las cuales a su leal saber y entender era imposible sobrellevar los vaivenes de la vida cotidiana, habían comenzado a alejarse como la nota perdida de una flauta, una nota tan perdida como alargada en su tristeza, que al irse trajera de vuelta la rúbrica de la ausencia de aquella otra vida inconmensurablemente activa, en la que, según creía recordar, todo él y su pasado se habían, incauta y desprevenidamente, remansado.
En ocasiones, para probarse a sí mismo que su innata propensión al uso de sus facultades, percepción, cognición, imaginación, ideas, juicios, no estaba completamente arruinada, cogía un libro. No uno cualquiera, sino uno de esos libros con los que, por la magnitud y el peso de sus argumentos, por la parte de verdad sobre la que descorrían el velo, por la proximidad y el retorno a sí mismo con que enaltecían su espíritu, había leído y releído en el pasado.
A costa de un ingente esfuerzo lograba concentrarse en los primeros párrafos, pero pasados esos primeros párrafos apenas si podía recordar el humor, los acentos, las sonoridades y mucho menos la dirección y el sentido de lo que había estado leyendo. Las letras volaban por encima de las palabras, y su mente, ajena al desplazamiento de sus ojos, comenzaba a darle voz al resonante eco de un horrísono infierno de frases y jirones de frases. ¿Cómo era que vivía la gente? ¿Cómo era que insistían en seguir viviendo? ¿Por qué ese necio porfiar y porfiar por una vida que no habían pedido? ¿Cómo era posible vivir sin desear para sí la muerte?
Entonces arrojaba el libro, se ponía la chaqueta, agarraba las llaves y salía a la calle sin destino preciso pero, fuera adonde fuese, siempre mirando arriba, jamás atrás ni a los costados. Era eso lo que estaba precisando. No perder de vista las nubes que se apelotonaban, las nubes que se disgregaban, las nubes que descendían rápidas o sobria y gradualmente lentas. Desligarse de los objetos cercanos para quedarse con los que se aislaban o sustanciaban abstractamente, cambiantes en extensión y apariencia, hasta que de pronto el ramalazo de algo impropiamente visto o no visto, de algo apenas advertido al doblar una esquina, al embocar un callejón, quebrantaba la impasibilidad de su mirada.
El cielo se nublaba, el cielo se enfoscaba. Todo se estrechaba, todo se fragmentaba para darle cabida a los grandes ruidos, al cuerpo venenoso de los gases azul plomo, a los ritmos desiguales de los peatones: los obesos, los delgados, los jóvenes, los viejos, los muy viejos y decrépitos, los erguidos, los agobiados, los muy aseados, los harapientos, los desaliñados. Las aceras invadidas de basura, colillas, trapos sucios, papeles, hojas secas al arrastre del viento, un raudal de bustos, piernas, rodillas, se le venía aviesamente encima. ¿Qué hacía en ese cruce de calles donde su sueño siempre precario, sus ausencias, su desgobierno, donde esa multitud de seres de todos los sexos, edades y jerarquías se apretujaban y desordenaban, exponiéndolo a perder el trote de su regular posición alzada? Cercándolo, cortándole el paso, sacándolo de la acera, dejándolo a merced de algún atroz impacto de carrocería.
Anticipándose a los huesos rotos, a las ropas desgarradas, al pavimento ensangrentado, ya no osaba, ya no tenía el valor de atravesar todos esos flujos, esas mareas, ya no sabía cómo ofrecerle resistencia a ese carnavalesco magma de la inestabilidad humana. Cabizbajo, a los tumbos, disminuido en talla y estatura, envuelto en un relente de muerte desandaba el camino a casa, de donde nunca debía haber salido.
Franqueaba el vestíbulo, entraba al taller, se hundía en la silla, no en la cavilosa efervescencia del silencio en que acostumbraba elaborar, procesar ideas de conformidad con sus sentidos, sino discutiendo, perorando consigo mismo, hurgando, sacando, revolviendo, manoseando papeles, bosquejos, dibujos al carboncillo, viejas aguatintas. Discapacitado para tirar, trazar, cruzar, cortar, recorrer una línea desde su ágil inicio hasta su punto de fuga, discapacitado para atrapar el vacío en una línea pura y simple, para cualquier cometido que exigiera coordinar el arsenal de un oficio adquirido a costa de tantos esfuerzos con la libre movilidad del espíritu, subía las escaleras, entraba al dormitorio. ¿A dónde más, si todo ese inviable dispendio de fuerzas lo dejaba en el nivel cero de su impotencia? Bajaba las persianas, se tiraba en la cama, se ponía las almohadas sobre los ojos, esperando que con su peso y volumen hicieran noche en el cuarto, silencio en la aguja del segundero alojada en la caja circular de su cerebro. Pero como ni la cama ni el bulto de las almohadas se constituían en la morada del sueño, arrojaba las almohadas, saltaba de la cama… Del cuarto a la sala de estar, de la sala de estar, de donde venía, al cuarto de donde había salido. Del cuarto a la sala de estar, de donde, sumando idas y venidas, sumando inquietud y desasosiego, había subido y bajado. Abriendo, cerrando puertas. Del cuarto en penumbra a la claridad del ventanal de la sala, del ventanal de la sala al jardín. Del jardín al patio trasero, del patio trasero al lavandero, de un rincón oscuro del lavandero a la cocina, de la cocina al comedor. Sentándose a la mesa, disponiéndose a hincarle el diente a dos o tres bocados, a engullirlos, a devolverlos al plato, fuera lo que fuese lo que le hubieran servido, cartón, plástico o ambrosía, y tirar los cubiertos con su obscena falta de apetito. De la cocina a la sala de estar, de la sala de estar al cuarto. Arriba, abajo, atravesando, recorriendo, volviendo sobre sus pasos. De un umbral a otro. Cuarenta, cincuenta, cien. Más de cien veces al día.
No era ésta la primera ni la segunda crisis de su vida, había pasado por situaciones similares, pero nunca antes había sentido la embestida de una sintomatología tan brutal como la de ahora. El origen, los motivos, los eventos que lo habían llevado a perder el deseo de vivir, a diferencia de los de aquellas otras en su día: la devastadora línea de separación que había trazado para él la pérdida de sus padres en el intervalo de unos pocos años, el lastre, la gravedad luctuosa de la orfandad, las rupturas, las desdichas. Los infortunios del abandono, las recaídas en el desconsuelo, los desencantos, los infortunios subsumidos en la infatigable rueda del eterno retorno, le resultaban difíciles, por no decir imposibles de explicar.
Había días en que le daba por pensar que las partes alícuotas de ansiedad y apatía a que se hallaba sometido obedecían a alguno de esos síndromes al estudio de cuya etiología, desde los tratados más antiguos hasta los informes más recientes, su tío había dedicado los últimos años de su jubileo. Al síndrome de Diógenes, que día a día iba empobreciendo la existencia de los hombres maduros que vivían en soledad, al síndrome hipocondríaco de Cotard, también denominado delirio de negación, por el cual las personas sintiéndose ya muertas desesperaban de su yo muerto que no podía morir más, a la enfermedad neurológica de Creutzfeldt-Jakob como variante humana del «mal de las vacas locas», a algún padecimiento degenerativo como la enfermedad de Parkinson, o la de Huntington, o a los efectos retardados del morbo de Stendhal, que derrumbaba a los temperamentos sensibles por consumo en demasía de arte y belleza.
¿Sería, acaso, el mal que lo aquejaba producto de alguna minúscula insuficiencia química, de alguna disfunción metabólica? ¿Estaría relacionado con ciertas afecciones cardiovasculares, hipertensión, endurecimiento, obstrucción de las coronarias, atrofia de las venas, que eran, como se le había dicho, la causa principal de los muertos jóvenes del círculo consanguíneo de su madre?
Las más de las veces le parecía que ese estado de extenuación y enervamiento por el que se interrogaba continuamente nada tenía que ver con su imaginación, su razón, su sinrazón, o cierto impulso oscuro constelado de emociones en lucha por salir de un lugar inexpugnado de su memoria. Otras, se decía que sus padecimientos debían serle achacados al pajarraco de la edad, que golpeaba a la puerta, si es que no se había instalado ya cómodamente adentro.
Había días terribles, días en que bordeaba el abismo, días en que le parecía que estaba por traspasar la barrera de la locura e ir de plano hacia la muerte, pero no todos los días se adecuaban tan fielmente a los efectos destructivos antes mencionados. Había días, horas, menos malignos, días no tan opacos, días, horas atadas a la nebulosidad del olvido. Días, incluso semanas, en que si bien lo vencía el decaimiento, era un decaimiento manso, soportable, como un dolor difuso. Días en que se desmandaba menos, breves entreactos durante los cuales, en medio de la pusilanimidad y la desidia, experimentaba algo parecido a un preludio de mejoría.
Fue, justamente, en uno de esos días, cuando, sentado en la posición estatuaria del melancólico, el codo sobre la rodilla doblada, la mano sustentando la cabeza hueca, vacía, ausente, y el brazo izquierdo colgando, frente al gris estancado de varias tazas de café, el cenicero repleto de colillas, la caja de fósforos, como elementos de una naturaleza muerta que alegorizara, ocupando su campo visual entero, el historial de su declive, percibió una voz: «Ya basta, me rindo».
No había nadie en el cuarto, nadie en la casa. Carmela había ido de compras. ¿Quién más si no él podía ser el emisor de ese «Ya basta, me rindo», aposentándose fuera, dentro de él, avanzando en contrapunto con toda la gama de notas y timbres equivalentes? Ninguna otra voz habría podido sonar tan contumaz y recalcitrante como la suya propia. Adoptando los movimientos autónomos de un sonámbulo se levantó, recorrió con el índice el borde polvoriento de la mesa, recogió las tazas, el cenicero, el desbarajuste de la cama. Bajó, lavó las tazas, vació el cenicero. Subió, descorrió las cortinas. Como si se abrieran los cielos, un haz de luz trapezoidal alumbró la habitación desde el ventanal hasta las patas del cajón de caoba de la cama. Qué lúgubre era esa habitación, qué tristes esos muebles, qué penosos los objetos en su fantasmal extrañeza. Sin embargo, no era la habitación, no eran los muebles ni tampoco los objetos, menos perecederos que todos sus anteriores ocupantes, los que destilaban tanto desamparo y tristeza. Era él quien proyectaba, mirara hacia adonde mirase, el cono de sombra de su congoja, su nudo, su hidra de nueve cabezas atada a la garganta. No es su destino, se dijo, es mi destino lo que veo en ellos.
Una muchacha con muchas trencitas en la cabeza, abrazada de su madre, como si fueran grandes amigas, un trío de colegiales del liceo nocturno y dos obreros de la construcción (por su atuendo los reconoceréis) bajaban apresuradamente hacia la avenida, allí donde, esforzando los motores, una titilante caravana de luces rojas comenzaba a demorarse en su travesía a casa. El sol crepuscular cubría las losas del patio, perfilaba con una coloración rosa los ángulos y las aristas de los edificios. Una luz bella, fresca, relucía sobre los jardines sólo en parte hundidos en la sombra. Podía ver las nervaduras recorriendo los lóbulos en forma de mano de las hojas del yagrumo, el ramaje asimétrico de un árbol de fuste grueso, las protuberancias de su corteza, el implante de las ramillas secas en sus menudos detalles. Detrás del patio amurallado de la esquina sobresalían las diminutas flores blancas de un arbusto en plena floración, sus pétalos se meneaban conforme viniera la brisa. Trazando de acera a acera un arco casi tan alto como los edificios del fondo, la fronda radiosa del tulipán africano. Un vecino con la visera de la gorra de béisbol hacia atrás, chapoteando entre la yerba alta, regaba el jardincito de su casa. Sentado en el descansillo del porche, de cara a la bicicleta recostada de la baranda, su hijo engrasaba las piezas de una caja de herramientas. Otro, estaba aparcando en el garaje. Descendió del automóvil con las llaves y el maletín en la mano, silbando. En la planta alta, la silueta expectante de una mujer se recortaba detrás de la cortina de gasa. Eran los nuevos vecinos, anónimos y desconocidos, tan anónimos y desconocidos como debía serlo él también para ellos. Personas apenas entrevistas entrando, saliendo de sus casas y edificios, pues los viejos y conocidos de toda la vida habían ido desertando, muertos, mudados, emigrados, dispersados, mal llevados por las circunstancias quién sabe adónde.
En la esquina, un hombre pequeño, flaco, no más de treinta años, vestido con un correcto y pasado de moda traje oscuro, como los que suelen usar los miembros de una orquesta, sostenía, agarrado del mástil, un violoncello en su caja negra. Cuanto más lo miraba tanto más familiar le parecía, pero no acertaba a saber de dónde, cómo, cuándo, sólo que le resultaba vagamente conocido de ayer, de anteayer, de algún día. ¿Viviría en esa misma calle? ¿Era un olvidado, un olvidable, olvidado por siempre? ¿De dónde venía, adónde iba? ¿A quién esperaba, si es que esperaba a alguien que no llegaría? El vigilante del edificio de enfrente salía de la caseta, más bien una garita de vidrios ahumados, levantando el brazo, agitando la mano, saludando en lo que a Augusto le pareció una escena muchas veces repetida, tanto como el que Carmela subiera, a pasos rezagados de la avenida, fatigada por el peso de las bolsas, de una de las cuales sacaría el cartón de leche y el pan que solía traerle al vigilante de la panadería. Él le palmearía el hombro, ella le pondría en la palma de la mano un trozo de papel y las monedas del cambio. Un pájaro voló sobre sus cabezas, perdiéndose tras el techo, con fondo de verde follaje, de la caseta de vigilancia. El viento sopló en dos intempestivas y no muy intensas ráfagas, luego hizo una pausa y volvió a agitar el follaje. En ese corto intervalo el cuerpo de la noche fue bajando a la tierra; no obstante, en el otro confín del horizonte, como si el sol, alardeando de su poderío, radiara unos últimos rayos rebeldes, el cielo se arrebolaba de un luminoso verdiazul, atravesado de estrías rojo naranja.
Intentó recordar si en el pasado había sido tan desdichado en esa casa como lo estaba siendo ahora. Sólo en los meses inmediatos a la desaparición de su madre, cuando su tío Fermín, el hermano de su padre, mejor dicho, su medio y único hermano, alguien que estaba siempre ahí para allanar dificultades, alguien que por justificados que fueran los motivos raras veces se alteraba, se lo había llevado a vivir con él y le había dado un afecto recio y sereno. Había tenido días buenos, días no tan buenos, horas, días decididamente malos. Pero de ningún modo infeliz, lo que se dice infeliz, a medida que los años se iban eslabonando, a medida que el dolor por la pérdida de su madre había ido declinando. De ningún modo infeliz en la medida en que se había ido adaptando a esa apacible convivencia sin sorpresas ni sobresaltos. Y si no feliz, al menos razonablemente en paz consigo mismo, cuando ya adulto había vuelto de sus viajes y vagabundeos por el mundo. A su tío Fermín no lo había defraudado, al menos eso creía, deseaba creerlo. ¿Sería capaz de hacerlo ahora que yacía bajo la misma lápida que sus padres, dejándose llevar por el desafinado acorde de un acto vil y miserable?
Sus recuerdos fueron a parar a la sabia exhortación que su tío solía hacerles a sus pacientes: al margen de cualquier consideración sobre el sentido o no sentido de la vida, abstracción hecha de cualquier glosa especulativa sobre salud o enfermedad, sobre temor y esperanza, al margen de los cabezazos que pudieran darse contra la pared a fin de desahogar su rabia, debían encarar el lado práctico, el lado técnico, por llamarlo así, de la situación en que se hallaban envueltos. ¿Y cuál podía ser el lado práctico, el lado técnico de la situación en que él se hallaba envuelto? El lado práctico, el lado técnico, se respondió, estaba en que ya iba siendo hora de asumirse como el enfermo que era, y en tanto tal, necesitado de ayuda, urgido de cuidados.
Capítulo tomado de la primera edición de Alfaguara, 2010
3 comentarios en "Paleografías"