Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
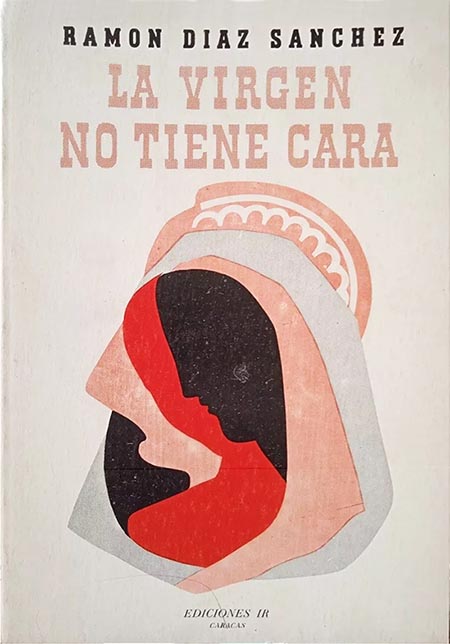
Si le hubiesen preguntado qué extraño placer hallaba en pasarse las horas en lo alto de aquella tapia, escondido entre las ramas del viejo níspero, se habría limitado a sonreír con sus gruesos labios de ciruela y sus blanquísimos dientes de carnicero.
-¡Ah negro flojo y lambío! Y que pintando… Como si no se viera el pellejo.
Pero desde aquella altura podía él ver lo que los demás no veían: todo el multicolor panorama de su mundo. A un lado el solar que llamaban grande, con su arboleda de mangos, mamones, guayabos y nísperos, de pomagás y manzanos cargados de rojas pomas; al otro, formando un fragante zócalo a la mansión de los amos, el jardín apretado de rosas blancas, rojas y amarillas, de hortensias azules, de geranios rosados y de jazmines y nardos. Y a sus pies, solución de melancolía entre la llama de los colores, el patio de los esclavos abonado de calladas negruras, con su granado solitario y su monótono surtidor. Pero aún podía ver más allá; por el norte el cerro, por el sur el valle, las lomas, los riachuelos y los caserones de barro con sus gruesas columnas, sus escudos y sus leones rampantes. Y más allá todavía: diseminada por todas partes, entre la lujuriosa pleamar de verdura, las minúsculas chozas donde una plebe inquieta elaboraba la síntesis de sus colores. Era un universo disperso, restallante de luz, exasperado por la sinfonía de todos los verdes.
Allí había crecido él, a la sombra del níspero, maravillosamente solo en medio de la multitud, con sus emociones y aquellas ideas que a los demás parecíanles tan chocantes. Ahora contaba veinte años y la vida que le rodeaba —cielo, ríos, árboles, hombres— antojábasele una creación de la tierra para deleite exclusivo de su espíritu. Sólo volvía de su abstracción cuando la voz de las mujeres del patio iba a perseguirle hasta su escondrijo:
-Juan, bájate de ahí: ven a hacer los mandados.
-Grandísimo zángano: ya es hora de barrer allá adentro.
Entonces bajaba, pero antes se lo hacía repetir muchas veces. A su abuela Jacinta la obedecía porque era tierna con él y erudita en historias de todas clases que contaba de noche en el penumbroso patio. A Florinda, su hermana, porque era mulata y servía de camarera allá dentro y podía venderlo en cualquier paso de luna. Lo que más le emocionaba en la sombra de su mirador, alejado de las emanaciones y de las voces de abajo, era el atardecer, esa hora inmóvil entre dos luces, cuando la brisa se queda quieta como para pintarla y en el aire flota un gran suspiro de paz. Y lo que más le entristecía era el canto de los negros más viejos, un son gutural, sin palabras y sin fin, ondulante y grave como el viento nocturno: Aaah… uuuh… aaah.
La vida de Juan, su espíritu y su carne, ardía en el color de las cosas. Y desde que el manumiso Dionisio le había regalado unos delgados trozos de tabla y unas pinturas de aceite, todo el tiempo se le diluía en la embriaguez de pintar. Cuando chico, armado con una punta de carbón de leña, iba por todas partes llenando los pisos y las paredes de monigotes negros. Ahora que tiene pinturas y pinceles se refugia en lo alto del muro para huir de las miradas curiosas y sobre todo de la malévola persecución del mulato Lorenzo, un mandinga colorado que su burla de él al mismo tiempo que le arrastra el ala a su hermana.
Hecho que Juan no logra explicarse es por qué los amos han dejado a Lorenzo en su casa de la ciudad en vez de devolverlo a la hacienda de Panaquire amarrado con una soga. A otro, por menos, le hubiesen puesto en el cepo o le habrían tasajeado los lomos con un rejo. “¡Mueran los blancos ladrones!” -había vociferado Lorenzo en plena Plaza Mayor- “¡Fuera la Compañía! ¡Viva el Capitán León!”. Y Juan le había oído porque aquél fue el día de mandados y él se encontraba en la Plaza cuando desemboco allí la avalancha.
¡Santo cielo! ¿De dónde salían todos aquellos seres frenéticos, negros, mulatos, zambos que irrumpían en oleadas por la esquina de la Torre y se represaban frente a la Iglesia? Jamás en su vida había imaginado que hubiese tantos. Eran miles y miles y se extendían como bachaquera alborotada desde el Convento de las Monjas Concepciones hasta más allá de la Candelaria. Los blancos que les miraban estaban pálidos como la sal. Y mientras el caudillo, que era blanco también, parlamentaba con el Gobernador y e1 Obispo, el alma de Juan fue bruscamente violada por unas palabras que no había oído antes y cuyo significado desconocía: “¡Viva el pueblo! ¡Viva la Patria! ¡Queremos justicia para todos!”.
Después de aquel día tuvo Juan oportunidad de ver a sus propios amos temblando de miedo y al mulato Lorenzo rebozante de un júbilo agresivo y provocador. “No se imaginan estos mantuanos lo que les viene”, le oyó decir. Y se había quedado allí, en la casa de la ciudad, como un conquistador, arrogante y eufórico cual si todo el poder de aquel pueblo fuese propiedad suya, fuerza exclusiva de su pasión. Su presencia había venido a turbar la vieja paz arropada de sombras y desde entonces los hombres y las mujeres del patio vivieron sobresaltados por misteriosas inquietudes.
Por el propio Lorenzo supo Juan que algunos blancos apoyaban las demandas del pueblo y que habían ofrecido oro al Capitán León, pero al mismo tiempo le oyó mofarse de ellos. No, eso no era bastante. Había que degollarlos a todos.
-Pero, ¿degollarlos por qué? -le preguntó Juan espantado—. Y después que los blancos estén sin cabeza ¿qué van a hacer?
-Pues mataremos a los negros también. Y venderemos los cueros.
Sí, lo harían, porque si algo hay que odie un mulato en el mundo es a un negro. El atribulado Juan no se explicaba la causa, pero sabía que ello era así y temblaba al oír la risa de Lorenzo. Y pensar que su hermana se dejaba sobar por el mulato como una despreciable coqueta. ¿Por qué era mulata su hermana si él era negro? ¿De dónde le venía aquel tinte violeta semejante al del cerro al atardecer y aquellas pupilas doradas?
No era, sin embargo, Lorenzo el único ser exasperado por el torrente que desatara el Capitán León sobre la cuidad. No eran solamente los mulatos, los tercerones y cuarterones siempre animados de demoníacas ansias, sino hasta los calmosos isleños que traían de sus huertas de Ñaraulí sus burros cargados de pollos y de legumbres. Algo muy hondo cambiaba en el espíritu de toda esa plebe multicolor, maloliente e inquieta que se ensuciaba en los corrales urbanos y fermentaba entre las moscas de la Plaza Mayor. E1 Capitán León, que era isleño también, había regresado con sus hijos a sus tierras de Caucagua, los esclavos de las haciendas volvieron a los cacaotales de Capaya, Panaquire y Guatire, pero a pesar del espíritu conciliador del nuevo Gobernador, la agitación subsistía. Caracas estaba estrenando miradas y palabras desconocidas, un fuego nuevo que caldeaba su alma y que no se apagaría ya más.
Pero aquel fuego no había logrado penetrar en el corazón de Juan, cuyo horizonte siguió rigiéndose desde el paralelo de su viejo níspero. En lo alto del muro continuó él pintado sus flores menudamente detalladas, pétalo por pétalo, hoja por hoja, espina por espina y las verdes praderas y los árboles que se le antojaban seres de cabelleras desmelenadas y los riachuelos que corrían por la tierra como las venas por el cuerpo de un gigante dormido.
-Oye, Lorenzo, no me pongas apodos. ¿Por qué me llamas Juan Soledá?
-Porque te me pareces mucho a la Virgen que está en San Francisco.
-¡A la Virgen! ¿En qué me parezco a la Virgen?
-Debe ser en lo bonito que eres o quizá por el color o porque te la pasas encaramao como un mono, allárriba.
-Yo sé que soy feo pero no me meto con nadie.
La verdad es que él quisiera no serlo, pero ¿qué le importa a Lorenzo lo que él siente por dentro? Al mulato le bastaba saber que el sobrenombre el escuece por ir pregonándolo por todas partes y para hacer que todo el mundo, incluso su hermana y su abuela, acaben por llamarle Juan Soledá. Pero su abuela es también negra y quizá por esto es la única que le comprende y le quiere. ¿Qué sería de él —se pregunta Juan estremecido hasta los tuétanos- si la vieja se le muriese y le dejara solo a merced de Lorenzo y de Florinda y de todos los mulatos llenos de odio?
Su abuela ha envejecido allí y los tiesos ricitos de su cabeza se han puesto grises bajo el pañuelo colorado como si sobre ella hubiesen llovido cenizas. Quizá por su edad, acaso por las oraciones que sabe para curar toda clase de daños, los demás han aprendido a respetarla. Así cuando Juan pinta sus flores o talla con la navaja los marcos para sus tablillas, siéntese confortado por una misteriosa sensación de confianza, como si una invisible raíz de su ser bajara a lo largo de la tapia y se extendiera por el suelo hasta soldarse con la negra figura que cabecea a1 lado del surtidor. Su abuela ha sido la comadrona y la amortajadora de muchas generaciones de esclavos y hasta los amos la miran de un modo distinto porque a casi todos ellos los cargó en sus brazos cuando todavía no sabían distinguir entre lo blanco y lo negro. Una de las señoras, muerta hace muchos años, le regaló el butacón de cuero claveteado donde se sienta; otra le dio una alta cama de cedro tallado en la que duerme; otra, en fin, el atormentado Crucifijo cuya amarillez parece sangrar en la galería de las mujeres a la luz de las candelas de sebo. La señora actual, tan singular en sus maneras, suele enviarle con Florinda ropas que ya no usa y que la anciana recose para repartirlas a su vez entre las otras siervas.
¿Cuántos años cuenta su abuela? Ni los más viejos de los esclavos saben decirlo. Quizá sea inmortal como se cuenta de algunas aves. Lo cierto es que ella, que tantas cosas sabe, refiere de noche estremecedoras historias de aparecidos y diablos o melancólicos recuerdos de cuando los negros tenían sus reyes, sus príncipes y sus obispos.
-Esto -dice- era cuando Mandinga andaba suelto por esos mundos. Pero a Mandinga lo regañó Dios porque estaba alzado en el cielo y como no le hizo caso entonces Dios lo botó del cielo y los negros perdieron su poder sobre la tierra.
Dios, el diablo, el cielo y el infierno… ¿Cómo compaginar estas cosas? Algunos decían que su abuela era hechicera y hacía ensalmos, pero él no podía creerlo pues todas las noches la veía rezar arrodillada ante el Crucifijo.
-Pero, abuela -le preguntó otra vez- ¿qué culpa tienen los negros de lo que hiciera Mandinga en el cielo?
-¿Y yo qué sé? —fue la evasiva respuesta.
-¿Y los negros no volverán a tener poder sobre la tierra?
-¡Qué sé yo, muchacho!
-Abuela -insistió Juan que era terco en sus ideas-; dicen que cuando la gente se muere unos van al cielo y otros al infierno. ¿Es verdá eso?
-Así dicen…
-¿Y un negro puede ir al cielo o todos tenemos que ir al infierno?
Toda la ternura de que era capaz el corazón de Juan Soledá se volcaba así en el halda de su abuela Jacinta. Sus manos acariciaban con levedad las temblorosas rodillas de la anciana y su cabeza desnuda descansaba allí hasta la hora de ir a dormir. Otras veces sus preguntas eran menos sombrías, pero no menos desconcertantes:
-Abuela, ¿por qué si todo es tan lindo y tan alegre, la gente es tan triste? Fíjate, abuela, en el campo, en el río y en el cielo… Nada de eso es malo, ¿verdá? Uno se mete entre las matas, coge las frutas y se las come, se baña, camina y se siente contento; pero de pronto se encuentra uno con otra persona y en seguida le entra miedo de que le vaya a hacer algún daño. ¿Por qué? Fíjate, por ejemplo, allá dentro: todo es bonito y limpio y da gusto —la luz que se mete por las ventanas, las cortinas, los cuadros y ese olor de albahaca y de romero— pero llega el amo y en seguida toditos nos ponemos a temblar, hasta la misma señora que tú sabes como es. ¿Por qué tiene que ser así, abuela?
Los cuadros que viera en la sala de la mansión producíanle, en particular, hondas y torturantes cavilaciones. Eran sin duda hermosos, algunos impresionantes, más en el ambiente de todos ellos flotaba una tristeza que oscurecía el valor de os más bellos colores. Imágenes atormentadas de santos, retratos de hombre y mujeres de rostros adustos, bocas endurecidas y ojos amenazadores, fondos lúgubres donde la luz parecía martirizada por el contacto del rojo y el azul de los trajes. ¿Por qué los pintores no pintaban la alegría del cielo, la luminosidad de los prados y el transparente color de las aguas al amanecer? Pero su abuela, que no comprendía estas cosas, solía llamarle a reflexión:
-Juan Soledá, hijo, ya tú eres un hombre. Mira que por estar pensando esas cosas tan raras todos se fijan en ti y te ponen nombres. ¿Qué harías, tú mijito, si te llevaran para la hacienda y te pusieran a coger cacao o te embarcaran en uno de los botes del amo?
Naturalmente fue a su abuela a quien formuló la pregunta: ¿por qué le llamaba Lorenzo Juan Soledá? ¿Cuál era esa Virgen de San Francisco a la que le comparaba, por burla, el mulato?
La anciana refirió la historia. Años atrás existió una señora muy rica que poseía una gran hacienda de cacao a mil varas encima del mar, en la cumbre que mientan de Naiguatá. Como la dama era muy piadosa, su marido le ofreció regalarle una copia de la famosa Virgen de la Soledad que conservaba en España. Pero hete allí que cuando la imagen venía en camino el navío que la traía naufragó en medio del mar y todo su cargamento se perdió entre las olas. Pasaron meses y un día en que unos esclavos recorrían la playa, hallaron sobre la arena una gran caja de madera que ostentaba el nombre de su ama. Era la Virgen, la misma hermosa Virgen que traía el navío de España para la señora. ¡Milagro! exclamó ésta transportada de gozo. ¡Milagro! ¡Milagro! repitieron a coro los siervos en el colmo de la alegría. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! resonaron los ecos a lo largo de las tierras y de las aguas. Desde entonces aquella Virgen, que era tan alta como una persona de carne y hueso, adquirió tanta fama que compitió con la propia patrona de la ciudad, Nuestra Señora de Copacabana. Otra noble dama le hizo la ofrenda de sus cabellos y el pueblo entero desfiló ante Ella implorando su protección. “Madre de los dolores, Consuelo de los desamparados, cura nuestras dolencias y vela por las haciendas y por los buques que transportan el cacao para España”.
Fue tal la impresión que el relato de la abuela produjo en Juan Soledá que éste quiso conocer por sus propios ojos a la magnífica imagen. Un día de mandados, cuando e1 pueblo bullía bajo el sol en el fermentadero de la Plaza, metióse él en el templo y en medio de la penumbra vio temblar las lanzas de los velones, el rojo y el oro de los altares, los santos, las flores y los chorrerones de cera que se adherían a los candelabros como una purulencia sagrada. “Si hubiese una gran lluvia -pensó mientras procuraba serenar su espíritu—y las agua cubrieran el campo hasta tocar el cielo, todo se vería así como yo veo estas cosas: con esa misma quietud, en medio de este mismo silencio’. Y así vieron sus ojos a la Virgen, inconfundible e imponente en su actitud de ruego, arrodillada en medio del terrible esplendor de las agua divinas, con las manos entrelazadas y los ojos llorosos. Era grande y bella y su ropaje de terciopelo negro rodeábala de una profunda serenidad. En el pecho y en los amplios vuelos del manto, guirnaldas bordadas con hilo de oro formaban complicados ramajes. La toca blanca, de finísimo encaje, acentuaba la palidez de aquel rostro surcado de lágrimas y sobre la cabeza, cubierta por el pesado capuz, una gran aureola dorada resplandecía como un monstruo celeste, sol y luna a un tiempo, rematado en menudas estrellas. Alto, profuso, lleno de retorcidas volutas y sostenido por cuatro columnas barrocas, el retablo era también dorado y relucía cual si en é1 se concentrase toda la luz de los cirios y de las lámparas.
Así, dorados al fuego con laminilla, tallados como aquellos voluptuosos festones, hubiese deseado Juan los marcos de sus pinturas. Algo de eso había visto ya en sueños. Y luego ese rostro blanco torturado por el dolor, y esas manos entretejidas en la angustia de la plegaria. ¿A quién le recordaba esa cara? ¿A su ama quizá? ¡Quién sabe! Su ama era bella pero en sus ojos, que a veces mostrábanse pensativos y soñadores, brillaba a veces una luz cruel y una dureza que daba miedo.
-¡Pero, Señor! ¿Por qué le llamaba Lorenzo Juan Soledá?
Blancos como la leche de las vacas del amo, terso y jugoso como los pétalos de los jazmines, así sería el rostro que Juan Soledá se propuso pintar después de haber visto a la Virgen. Rodearía el cuadro de un marco de guirnaldas talladas por su propia mano y el so1 aparecería en el fondo como una gran dalia encendida sobre la cabeza del ama, bañando de fuego su blancura impoluta. En contraste con la mantilla de punto negro las ramas de los granados mostrarían sus frutos como menudas lámparas de cobre y en cada joya el reflejo de la luz recordaría el color de las pitahayas y los cundiamores de la sabana. Sin embargo, no comprendía é1 mismo por qué pensaba en el ama si su idea era pintar a la Virgen ni por qué quería pintar a la Virgen si tanto le mortificaban las burlas del mulato Lorenzo. Todas estas cavilaciones desazonaban su espíritu y hubo un momento en que su corazón fue mordido por una llama de rebeldía. “¡Y bien! —gritó una voz colérica en su interior— ¿qué pasaría, pobre diablo, si pintaras una Virgen negra?” Pero ¡no! Desvariaba. Una Virgen negra sería una sola mancha tenebrosa a cuyos lados la dalia y los granados evocarían el hórrido colorido de aquel infierno donde Dios arrojó a Mandinga, en castigo de su soberbia. La pintaría blanca, porque no podía ser de otro modo, porque Dios en su infinita sabiduría dispuso que todo lo bello, todo lo luminoso fuese blanco, y dio a los negros bastante resignación para no molestarse por ello.
Muy temprano tenía que levantarse ahora todos los días para ir a pintar donde Lorenzo no pudiera espiarle. Escondido entre los árboles de la quebrada, arrullada por el crujir de los bambúes y por la serena voz del agua, veía surgir a1 conjuro de su memoria la majestuosa figura orante, su solemne veste negra con los bordados de oro, la cándida toca de encajes y la aureola de rayos lunares; y su tosco pincel temblaba de emoción, al redondear las piedras de colores que tanto le fascinaban: los rubíes, los topacios, las esmeraldas y las amatistas incrustados en el corazón de las pequeñas estrellas. El rostro no era todavía sino una nebulosa ideal, una mancha lechosa en cuya coloración invirtió largos días de ensayos. Los ojos, la nariz y la boca quedarían para el final, cuando de su corazón desapareciera la duda que lo intimidaba y que se aferraba a su cerebro entre angustiosos interrogantes: “¿A quién quiero pintar en realidad, a la Virgen o a la señora?”
Pero a pesar de sus preocupaciones, no pudo evitar que Lorenzo descubriera su secreto. Un día, cuando regresaba de la quebrada con su tablilla y sus pinceles, se lo encontró en medio del camino saltando como un demonio colorado.
-¡Ajá! Ya sé que estás pintando a la Virgen. Déjame verla.
Tuvo que correr como un chivo por entre el monte para evitar que aquel diablo le diera alcance, y por la noche, cuando oyó cantar a los otros siervos, supo que le habían inventado unos versos:
Juan Soledá
cabeza de clavo
bemba colorá.
Pero así y todo, estaba contento. Más aún, sentíase gozoso. Que su negra mano hubiese podido plasmar la opulenta imagen, la negra mantilla sobre el claro fondo de la mañana y aquellos dedos rosados, finos y entrecruzados, cuyas uñas brillaban como pequeños diamantes. El paisaje, pensaba entonces, con su fertilidad, es bueno para traducir la alegría de un corazón sin zozobras y de un espíritu sin preguntas torturadoras; pero para expresar el dolor, la angustia y la soledad hay que dirigir la mirada a los humanos. Quizás así se explicara por qué entre los muchos cuadros de la mansión de los amos no hubiese visto él un solo paisaje, sino ojos severos, duros, interrogantes, y manos, numerosas manos blancas que hablaban un misterioso lenguaje, unas quietas y tristes como palomas heridas, fornidas y rudas otras, como gavilanes en acecho.
Aquella tarde se hallaba barriendo allá dentro, envuelto en el polvo que brotaba de las alfombras, cuando oyó una voz de mujer que pronunciaba su nombre.
-Juan Soledad, me ha contado Florinda que estás pintando a la Virgen. ¿Cuándo me muestras tu cuadro?
Era el ama que en ese momento, al despertar de la siesta, vestía una amplia bata de seda azul con cintas y encajes y llevaba la cabellera suelta la espalda. Así, sin aliños ni embozos, aparecía ante él como milagro de la luz de la tarde.
-¿Quieres pintarme a mí?
Juan Soledad quedó confundido, la escoba entre las manos temblorosas y los dientes descubiertos por una blanca brecha de miedo. “¿Cómo debo responderle?”, preguntóse su corazón poblado siempre de interrogaciones. “Con toda el alma”. Pero el gozoso pavor que le embargaba no dejó salir las palabras a través de sus labios.
-¿Es que te parezco fea, Juan Soledad?
– “¡Por Dios, mi ama!”, le hubiese gritado entonces, cayendo a sus pies de rodillas.
Pero apenas logró balancear la cabeza.
-Mañana, cuando vuelvas -le ordenó entonces la dama— tráeme tu cuadro para verlo. —Y se perdió en los corredores envuelta en el halo de oro que le formaba el so1 de la tarde.
Juan salió corriendo de allí y fue a hundir su cuerpo en el pozo más hondo de la quebrada, donde ceñido por los círculos del agua se convenció de que sus miembros eran fuertes y elásticos y que su corazón palpitaba como cuando oía en la penumbra del patio los cuentos de príncipes que le contaba su abuela. Pero aquella misma noche, al reclinar su cabeza en las rodillas de la anciana, ésta le dijo muy quedamente:
-Ten cuidado, Juan Soledá: mírate el pellejo no te olvides de que ellos son blancos y se entienden.
¡El pellejo! Siempre la misma obsesión, la misma palabra hiriente como espada en puño de blanco. ¿Y lo de adentro, lo que está detrás del pellejo, no vale nada? ¡Bah! No haría caso. Su corazón estaba henchido por un ansia febril que le estremecía la impaciencia. Echado en su cobija, los puños bajo la nuca, aquella noche contó las horas en el reloj del mochuelo y en la diana del gallo. Y a la mañana siguiente, cuando el so1 galopaba en lo alto del cielo, corrió a mostrar su cuadro a la señora ¿Qué sería de su vida si ella se lo devolviera con un mohín de desprecio? Pero no, lejos de eso los ojos de la dama se iluminaron:
-¿Lo has pintado tú mismo, Juan Soledad? Pero ¿por qué no le pintas la cara? ¿Y esa mantilla de punto? La Virgen no tiene mantilla, sino manto ¿Quieres ponerle mi cara?
¡Su cara! ¡Dios poderoso! ¿Cómo haría él, mísera larva del arte, para aprisionar la cambiante luz de aquellas pupilas y la sonrisa de aquella boca que a veces era dulce como un panal y amarga a veces y amarilla como la flor de retama?
-¿Es que no te atreves? —le preguntó ella— ¿o que no te nace pintarme?
Entonces el corazón de Juan se desbordó colmado por el torrente de la ansiedad:
-¿Y si no me sale, mi ama? ¿Y si me sale fea?
-No tengas miedo: ensayaremos primero.
Esto que le ocurre a Juan Soledá es como un sueño largo y hechizado. Por los mediodías, apenas la sombra de los mangos comienza a caer sobre los volados balcones de la mansión, traspone él el jardín y penetra en su nuevo mundo de luces maravillosas. Sentada en una silla de alto y recto respaldo, la dama deja resbalar la cascada de sus cabellos y se envuelve en ellos como la Virgen en su capuz. Y él, fascinado por su belleza, paladea el misterio de la blancura.
Ambos guardan largos silencios, pero el ama suele romperlo a veces con algunas palabras que suenan en los oídos de Juan como las campanillas de las iglesias. ¡Y qué rara es el ama! A poco de estar allí le ha hecho quitarse la blusa. ¿Será que le gusta verle el color?
Pero de repente la impaciencia se vuelve amargura en el alma de Juan Soledá. Ya no viene por las noches a recostar su cabeza en las rodillas de su abuela y sus labios de ciruela no formulan las ingenuas preguntas de antes. Algo terrible, algo que quiere guardar en su corazón, debe haber descubierto en el universo donde acaba de entrar.
Y una noche en la que la anciana se encuentra sola en la galería, acostada en su gran cama de cedro, se presenta él y se arroja a su lado. La negra mano de la vieja se posa sobre su cabeza.
-Ya sabía yo que algo te estaba pasando. ¿No te lo decía, Juan Soledá?
-Pero, ¿por qué es así, abuela? Yo creía que era santa como la Virgen.
-¿Qué te ha hecho?
-No la comprendo: unas veces me pasa la mano por el cuerpo, como tú, con cariño; otras, me pega con su látigo de cuero: Mira como me ha puesto.
Rápidamente se despoja de la blusa de lienzo y muestra a su abuela los cardenales que cruzan como guirnaldas sus espaldas y sus brazos.
-¡Cielo bendito! -exclama la anciana-. Es mala, yo lo sabía. ¡Nunca ha rezado junto con sus esclavos como hacían su abuela y su madre! ¡Qué mala hora, Juan Soledá!
Inesperadamente, una de aquellas tardes llegó Florinda corriendo y jadeando:
-No te vayas; te manda a decir ella que no vayas porque el amo acaba de llegar de la hacienda.
¡El amo! Viejo déspota de bigotes hirsutos que podría ser el padre de la señora y que sólo sabe del oro lo que le cuentan sus peluconas. ¡Qué mala hora! Ya no podrá verla sino desde el patio de los esclavos, cuando el viejo terrible consienta en acompañarla a1 balcón. Los negros y los mulatos se reirán de él, los días se volverán oscuros y como ya el mirador del níspero no tiene secretos que contarle, su alma vagará por entre las sombras, perseguida por la imagen blanca de la señora.
Y ahora es Lorenzo quien hace brincar en el patio la pelotita de aquellos versos:
Juan Soledá
cabeza de clavo
bemba colorá.
-¿Por qué no haces tus pinceles con pelo de gato? —le pregunta Lorenzo.
-Mejor es que me dejes tranquilo -le previene Juan Soledá.
-Los pelos de gato dan suerte -insiste el otro- y tú vas a tener que andar muchas leguas si quieres acabar de pintarle la cara a tu blanca.
¿Andar muchas leguas? ¿Qué quiere decir el condenado mulato? Antes que Lorenzo pueda evitarlos, los enormes brazos de Juan se alargan hacia él y le aprietan el pescuezo con ambas manos.
¡Y él que creía aquellos dedos sólo capaces de mover los pinceles!
-¡Suéltame!
-¡Explícate!
-Sí, pero aflójame que me ahogas.
¿Es que no se ha enterado de que el amo se lleva a la señora a la hacienda porque las cosas se van a poner feas en la ciudad? ¿No sabe acaso que ha llegado un nuevo Gobernador y que están poniendo presas a muchas personas por el mismo asunto del Capitán León? No, Juan no lo sabe ni le importa. ¡El Capitán León! ¡Los blancos! ¡La Patria! ¿Qué es la Patria? ¿Una Virgen, una canción, el paisaje del cielo y los árboles y los ríos, o quizá los verdugones que ha dejado en sus espaldas el látigo de la señora?
-Yo me voy -le confiesa Lorenzo, rencoroso y burlón-. Me voy con los hombres, porque aquí no van a quedar más que las mujeres.
-¿Te vas para dónde?
-Para donde está la gente del Capitán.
-¿No queda la hacienda por esos lados?
-Por allá queda; ¿pero a ti qué te importa?
De madrugada, a la hora en que Venus hace sus guiños más rutilantes, deslizóse Juan Soledá en la galería de las mujeres. Unas dormían en el duro suelo, sobre mantas raídas, otras en desvencijadas yacijas. Flotaba un olor de cubil, de mugre exasperada y de exudaciones sexuales. Algunas de las que tres años antes eran esmirriadas chiquillas, secas y negras como chamizas vivientes, mostraban ahora bajo el resplandor de las velas, sus sazonadas turgencias, estremecidas por el clamor de la sangre. Algún seno descubierto en el abandono del sueño recordó a1 intruso el color y la redondez de los nísperos. ¿Sobre cuál de estos cuerpos iba a arrojarse su virilidad arqueada por el deseo?
Casi en el fondo, adosado a la pared y alto como un trono, esfumábase el lecho de la abuela Jacinta, y a un lado de é1, por la cabecera, temblaban las llamitas iluminando e1 lívido Crucifijo. Junto al lecho detúvose Juan y su cuerpo inclinóse hasta rozar la piel de la vieja. Entonces se oyó la voz de ésta:
-Te vi desde que entraste. Creí que venías a otra cosa.
-¿A otra cosa?
La anciana sonrió.
-Sí. ¿No te gusta ninguna de ésas?
Al ver sus dientes relucientes en la oscuridad y al contemplar su brazo extendido hacia las otras mujeres, Juan se llenó de confusión.
-No, abuela: vengo para que me bendigas.
-¿Para que te bendiga? ¿Qué piensas hacer?
-No me preguntes; bendíceme.
-Cúmplase la voluntad del cielo. Que el Señor y la Virgen te favorezcan, Juan Soledá.
La campana mayor de la iglesia tiene voz de matrona y las almas se acurrucan bajo sus alas como pollada aterida. Los negros han dejado de cantar en la penumbra del patio porque el terror se cierne sobre ellos con la fiereza invisible que tienen los castigos de Dios y del Rey. Ahora elevan al cielo las chamuscadas ramas de sus brazos e imploran: “Señor, apiádate de nuestros amos y devuélvenoslos intactos para que no nos falte la luz en medio de las tinieblas”. También la vieja Jacinta ruega por Juan Soledá que se ha ido no sabe a dónde, empujado por un ciego delirio: “Misericordia, Señor, piedad por los inocentes que no han matado ni robado ni dicho mentiras”.
Nada queda de él en este que fue el mundo multicolor que fue su infancia y su adolescencia, el universo de sus sueños inofensivos. Las últimas lluvias borraron las huellas de sus pies en la tierra de la quebrada y ya no se oyen aquellas preguntas suyas sobre lo blanco y lo negro, sobre el cielo y el infierno que su abuela contestaba con evasivas. Sabe Dios por cuáles caminos se arrastrará a estas horas su angustia.
Péndulo que oscila entre la duda y la desesperanza, el corazón de la vieja Jacinta cuenta los días, las semanas y los meses hasta que una tarde alguien le trae la noticia de que han hecho prisioneros al Capitán León y cuantos le acompañaban y que el señor Gobernador va a hacer con ellos un singular escarmiento. Nadie viene en su auxilio, ninguna se eleva en su defensa y todos aquellos señores mantuanos que le ofrecieron ayuda cuando le vieron rodeado de sus nueve mil campesinos, ahora se comportan cual si jamás hubiesen oído su nombre.
-¿Qué vamos a hacer nosotras, abuela Jacinta? —pregunta Florinda, que piensa en Lorenzo.
-¿Y qué podemos hacer?
Sin embargo, salen a la ciudad. Tanto tiempo hace que la anciana no abandona su patio, que ya no recuerda las calles ni las esquinas. Hay edificios nuevos que la deslumbran por su grandeza. Bestias realengas pululan en el arroyo y hediondas charcas obligan al viandante a marchar con precaución. Pero el pueblo ha crecido y los mulatos y los mestizos se multiplican como bachacos. ¡Qué profunda es la voz de las campanas cuando tocan por los difuntos!
Aquí, en el barrio de la Candelaria, uno de los más poblados de la ciudad, es donde viven los isleños, gentes fuertes y sombrías que cultivan la tierra como negros de piel blanca y ojos azules. Comúnmente hay gran actividad en la Plaza, pero ahora todas las puerta las puertas están cerradas.
-¡Qué tristes son las puertas cerradas, abuela! —reflexiona Florinda.
Frente a la iglesia parroquial, donde se alzara hasta entonces la vivienda de Juan Francisco León, sólo se ve un cuadrilátero cubierto de polvorientos escombros. Allí están sepultados para siempre los mejores recuerdos de su vida, de algo más que su vida, e1 amor de su hogar. La sal que el Gobernador ha hecho regar sobre los escombros y que simboliza la justicia del Rey, es blanca y se deslíe como el pus sobre la carne de la tierra.
¿A dónde vamos a ir ahora? -se preguntan las dos mujeres. ¿A quién acudir con la congoja que las agobia? Ya han visto cuanto podían ver y oído cuanto podían oír. En este momentos aparece en la puerta del templo la figura de un sacerdote y hacia él se dirigen resueltamente.
-Bendíganos, Padre…
-¡Idos! ¿Qué hacéis solas por aquí a estas horas?
-¿Podría decirnos su merced qué van a hacer con el Capitán León?
-¿Para qué queréis saberlo? Lo mandan preso para España.
-¿Y con los negros, Padre?
-¿Cuáles negros?
-Los que acompañaban al Capitán.
-A esos les van a cortar las cabezas. Las clavarán en picotas en los caminos para que sirvan de ejemplo a los rebeldes.
-Dios se los pague, Padre.
Las dos se arrodillan y besan la mano del cura. Luego se alejan. Oscurece rápidamente. Un frío cortante acuchilla las carnes, pero la vieja Jacinta no lo siente porque está pensando en Juan Soledá y recordando los versos que le inventaron los negros y los mulatos del patio:
Juan Soledá
cabeza de clavo
bemba colorá.
Pronto han hecho el camino de regreso. Florinda abre el portillo guarnecido de hierro y las dos se disponen a entrar cuando la silueta de un hombre les cierra el paso.
-¡Jesús! —exclama la vieja, asustada.
-¡Juan Soledá! -grita la nieta con las pupilas radiantes-. ¿Dónde dejaste a Lorenzo?
-Yo no iba con él —responde la voz de Juan Soledá— Yo iba solo.
Ahora están todos en la galería de las mujeres, sentados en el borde de la gran cama, y la abuela contempla con fijeza el Crucifijo que sangra a la luz de las velas.
Florinda llora en silencio. De pronto la voz de Juan Soledá abre una herida en el pecho de la noche y se pone a rodar como sangre caliente:
Yo nunca había caminado tanto, abuela. No conocía nada de eso, pero me parecía que lo hubiera visto toda mi vida. Los caminos son claros, pero están solos y tristes. Hay sangre en las raíces de las matas y en las orillas de los ríos. Yo caminé de noche y de día, por entre el monte, sin saber a dónde iba. Comía frutas como los pájaros y bebía el agua de las quebradas. Hay frutas que parecen corazones, como las pitahayas, y para cogerlas tiene uno que hincarse las manos con las espinas. Tumbé un coco y cuando me puse a comerlo me pareció que era la carne de un blanco… Pero, abuela, mientras más caminaba más me convencía de que no iba a ninguna parte, y de que si algún día llegaba no iba a poder pintarle la cara blanca. ¿Y qué crees tú que oí una noche, abuela, debajo de una gran mata? Una voz negra que me decía: “No te sale, Juan Soledá: no te sale, no te sale”. Entonces me devolví.
Como en las noches de los cuentos tranquilos, la mano de la abuela se posa sobre la lanuda cabeza del nieto y su palabra se vuelve tierna como un arrullo:
-No pienses más ahora. Acuéstate y duerme: mañana será otro día.
Y mientras la amarillenta luz de las velas hace danzar las sombras del aposento, afuera se vuelve a oír el canto gutural de los siervos a dúo con el viento que mece los árboles. Uaaah… Uuuuh… Oooohh…
Del libro La virgen no tiene cara y otros cuentos (Ediciones IR, 1981)
Ganador del Concurso de Cuentos de El Nacional, 1946