Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
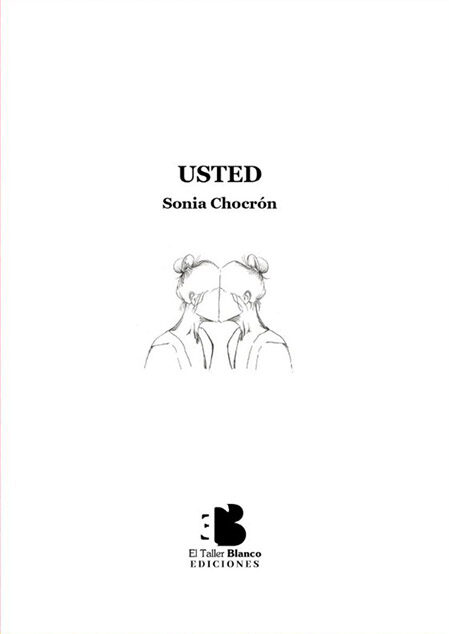
No llores por la leche derramada. Lo decía mi madre, que en paz descanse.
Pero no lloro por la leche derramada. Ni por el agua derramada, porque no las hay.
Lloro por el pobre chico.
Lo vi por primera vez una tarde, en Sarría. Me habían pasado el dato de un carretero de camiones cisterna, cumplidor y económico. Pero el hombre no tenía teléfono. Así que fui en persona a rogarle un poco agua para poder limpiar los inodoros de mi casa.
Desde que el suministro de la ciudad colapsó, la vida se había transformado en un ir y venir con recipientes vacíos de aquí para allá, de aquí para allá. Incansablemente, colectando agua para sobrevivir.
Todas las mañanas revisábamos las plumas de cada baño para corroborar que el milagro no había llegado. Y salíamos a resolver de la manera que fuera.
Un día de esos lo vi. Estaba junto con otros en el callejón. Podría decir que en un callejón sin salida. Pero aunque es una metáfora que le viene al dedillo, no quiero hacer metáforas. Quiero ceñirme a la realidad, como si mis palabras fueran una fotografía.
Literales.
Estaba drogándose en el angostillo, junto con otros chicos más, que como él, no pasaban de los 15 años. Tal vez siete, una sola niña; y todos mustios como unas plantas jóvenes y marchitas
“No tenemos agua otra vez” me dijo mi hija. Y salimos a buscar al chofer del camión cisterna en su esquina maldita, la calleja de los niños.
Estaban allí, los niños, observándonos, como si fuéramos animales extraños, de otra raza, ajenos a las jaulas de su propio zoológico.
Cataron a mi hija, de la misma edad. La vieron límpida, inocente, con su uniforme de escuela. Y luego se miraron entre sí. Se percataron de que estaban sucios, que no asistían a ninguna escuela, que tampoco habían tenido jamás un uniforme color azul. Y en suma, que eran distintos.
Así que él se me acercó. O se acercó a mi hija, no lo se.
Supe del miedo.
Se que temblamos las dos y sin decirlo, quisimos huir sin el agua, sin el camión cisterna. Pero no lo hicimos.
-¿Busca a Fisher?- me preguntó. Y me di cuenta de que su mirada era absoluta. Nos había radiografiado en segundos con los ojos de un anciano vivido.
Asentí.
Fisher se llamaba el chófer del camión. Era un hombre joven, que venía del campo y que había desertado de la vida militar. Me recordaba a mi padre porque usaba una boina de tela y porque tenía los ojos claros, transparentes y nobles.
-Pero Fisher no está. Fue a llenar el tanque de un edificio- remató el niño.
Asentí de nuevo, lista para salir corriendo de regreso a nuestro auto, con mi hija de la mano.
Súbitamente recordé los inodoros. Los platos sucios. La sed y el calor. Porque además era verano, sin agua, y demasiados grados centígrados a la sombra.
-Y ¿cuándo vuelve?- quiso saber mi hija, como si el peligro no fuera su asunto. Como si no estuviéramos solas, en una calle ciega, rodeada de niños de la calle viajando por el espacio sideral.
-Si me regala algo, le mando al alemán a su casa apenas llegue- nos dijo con sus ojos minúsculos y encarnados. Era un ratón famélico.
¿Algo? ¿Qué era algo? ¿Dinero? ¿Droga? ¿Una casa, una escuela, una familia?
-Yo soy Antonio, pero me llaman Muela porque como mucho- nos dijo luego. -Y tengo hambre.
Abrí mi monedero y le di un billete mientras mi hija me veía hacer. Como todos los otros niños sucios que seguían cada movimiento mío como si yo fuera una película.
Regresamos al auto, asustadas.
Antonio guardó el billete en el bolsillo de su pantalón desvencijado y sonrió. Regresó con la pandilla a compartir una inyectadora. Lo vi por el espejo retrovisor del auto, cuando ya íbamos camino a la avenida, sanas y salvas.
Fisher llegó a las 6 de la tarde. Nos dijo que el Muela había hecho la encomienda y se había asegurado de que parte de su carga nos alcanzara.
No llenamos el aljibe, pero con el surtido, pudimos lavar las ollas, darnos un baño frugal de agua helada y asear la casa.
No era mucho.
Cuatro días después no quedaba nada. Ni una gota. Cuatro días después tampoco recibimos el milagro del agua en nuestra casa.
La vida se trastoca cuando no hay agua. No hay horarios, no hay rutinas. No hay paz.
Pienso ahora que cuando mi entorno está seco, me parezco un poco a Antonio y su pandilla cuando les falta su dosis. Me exaspero, me vuelvo loca. Soy capaz de mendigar, de suplicar, de regresar a la calle donde el peligro es ley para abandonarme a la limosna de Fisher, a la caridad de Fisher y su camión cisterna.
Y lo hago, lo vuelvo a hacer porque estoy desesperada. No llevo a mi hija, quiero salvarla de lo feo. Voy sola esta vez, como una adicta al borde del colapso.
Y Fisher que no está. Que está dormido. Que se emborrachó el día anterior y hoy no sirve para nada.
Sólo Antonio y los otros niños siguen allí, como si el mundo fuera esa calle. Como si ya no existieran otros rincones para guarecerse, como si ellos y los gatos callejeros no tuvieran el valor de escapar de allí.
-Se lo vuelvo a mandar, a Fisher, en cuanto aparezca. ¿A que el otro día llenó su tanque? ¿A que sí?- Dijo Antonio risueño.
-Si- contesté.
Y luego hicimos silencio los dos. Todos callamos. Los niños, los gatos sin dueño, y yo.
-¿No vas a la escuela?- Le hice esa pregunta estúpida y obvia porque no se me ocurría otra.
-¿Para qué? No sirve de nada
-¿Cómo que no sirve de nada?
-Voy a pelar gajo joven, esto no es de gratis
Y me enseñó su antebrazo lleno de puntos de sangre, de pinchazos. De inyectadoras anónimas.
-Entonces déjalo. Deja esa porquería- Y le hablé como una madre. Como una mamá tonta, tan clase media y aterciopelada.
Me miró fijamente como si quisiera inocularme sus certezas.
Los demás críos se rieron de mí. Y Antonio hizo lo propio.
Entonces volví a darle un billete, esta vez a conciencia, a sabiendas de que lo estaba ayudando a matarse.
Esa tarde, no lo tomó agradecido. Me lo arrebató con rabia y se fue corriendo a su esquina, con los otros chicos.
Fisher no apareció ese día. Ni al día siguiente. Ni los días que siguieron.
Esa semana nos duchamos en la casa de familiares cercanos y lejanos y compadres y amigos.
Nos apañamos comiendo y bebiendo en nuestro comedor de lujo, en platos y vasos plásticos, decorados con figurillas de una Barbie playera; remembranza de las antiguas piñatas de mi hija. Y logramos conseguir cinco botellones de agua potable para bajar la cadena de los excusados.
El calor era inclemente. Era otro enemigo igual o mayor que la sequía. Como el colapso de los embalses y la estulticia oficial.
Cuando ya nos daba vergüenza mendigar más agua de los amigos con suerte, no tuve más remedio que volver al callejón. Mi hija se quedó en casa haciendo deberes con Lana del Rey como fondo musical.
Le pagaría a Fisher buen dinero. Ofrecería más que los demás.
Estaba allí con sus ojos verdes, herencia de un lejanísimo pasado teutón. No estaba dormido, no estaba borracho, no había salido a llevar agua a ningún edificio.
Me prometió un cisterna repleto para aquella misma tarde. Y me sentí aliviada porque iba a rescatar nuestras vidas por cinco o seis días más.
Con ese pacto sellado, no podía marcharme sin ver a Antonio o a Muela o como se llamara. Sin compadecerme de él nuevamente.
Me acerqué a la calle ciega y los gatos realengos huyeron de mí.
El hedor de la inmundicia y del orín me asaltó como un vago recuerdo de mi propia casa. El sol se incrustó con saña en los techos de zinc del pasadizo, y su brillo inclemente perforó mis ojos durante varios segundos.
Caminé encandilada hasta la esquina, divisé la pandilla, las jeringas, y unos perros sarnosos y sus moscas en eterna siesta. Los niños como una madeja entrelazada, sobre la tierra hirviendo, recostados de una pared. Comida vieja y putrefacta regada en la tierra. Granos de arroz verde. Huesos de pollo secos. Envases plásticos llenos de gusanos. El sopor del mediodía sofocándolo todo.
Pero Antonio no estaba allí.
Había sí un chaval nuevo que parecía desnutrido y que imitaba los modos de los otros, era obvio que quería encajar en la cuadrilla.
No fue fácil obtener respuestas. Aquel era el reino de la somnolencia. Era el imperio de los niños dormidos, drogados, sudando.
-¿Y Antonio?
Alguien, no se bien si chico o chica, irguió la cabeza.
-No está- masculló.
-¿Y cuándo viene?
-Si le va a regalar algo, démelo a mi- dijo otro chiquillo medio dormido
-¿Pero y Antonio?
-No molestes, vieja. El Muela no vuelve más.
Hacía calor. Mucho calor.
Del libro Usted (Taller Blanco Editores, 2021)