Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
1. ¡Ahí viene el hombre!
Como estaba previsto, la guerra llegó a Guacara el 17 de junio de 1814.
Una descarga de fusilería hacia los lados de La Cabrera puso a los habitantes en sobreaviso.
—¡Ahí viene el hombre! —dijo un zambo, llamado Rosaliano, que tenía una pulpería bajo la ceiba gigante que hay a la entrada de la villa.
Un caballo al galope siguió al estampido. Era Joseíto el frasquitero del pueblo que desorbitado de emoción corría a dar la noticia.
—¡Ahí viene el Jefe! ¡Que viva Boves! —Le gritó con su voz atiplada de hermana lega, cuando pasó a su lado camino de la alcaldía.
Rosaliano se incorporó de su silla de vaqueta y con lentos pasos de viejo arrastró su úlcera y su barriga en sudario hasta la mitad del camino. Nada se veía a través del túnel de verde hojarasca, ni las iguanas dejaron de cruzarlo, como sucedía cada vez que acontecían hechos insólitos. Rosaliano arrugó los ojos chiquitos de veguero enfermo y nada se reflejó en su esclerótica amarilla. Se llevó su mano de corneta al oído y tampoco oyó nada sorprendente. Los conotos y las paraulatas mantuvieron sin mayor emoción sus trinos y la brisa continuó susurrando su aburrida melodía de duendes. Rosaliano escupió largo su mascada y se disponía ya a lanzarle una maldición al pato de Joseíto, cuando una segunda descarga ya más cerca y cerrada, sirvió de mosca a un atropellado y alegre rumor de caballería.
En ese mismo instante el cura de Guacara batió en señal de júbilo las campanas de la Iglesia y una andanada de cohetes, como jauría de fusiles ladradores, estalló adulante en la plaza del pueblo.
—Lo mismo que con Bolívar el año pasado y con Monteverde el otro —se dijo el zambo.
Pero no pudo continuar en sus reflexiones. Un pelotón de lanceros le atropelló la mira y el pueblo entero, curioso, se le vino encima.
Eran más de veinte negros altos como titiaros y retrecheros como linces los que salieron del túnel. Ni porque los aplaudieron, ni porque los vitorearon fueron capaces de sonreír. Cuando Joseíto y el cura se acercaron solícitos al que parecía el jefe, un negrazo cenizo con cara de bagre, de milagro no los tumbó con el caballo. Sin miramientos para el estado del cura y la cara de tonto de Joseíto les gritó antes de que terminaran de hablar:
—Quítense de en medio… que ahí viene el Jefe —y los arreó enarbolando el sable como si fueran ganado.
Detrás de los veinte negrazos, que deberían ser los espalderos mayores del Caudillo, venían como quinientos desarrapados medio desnudos o a medio vestir. Unos llevaban lanzas, otros machetes, muy pocos fusiles. Sin pedir permiso se metieron en la pulpería de Rosaliano y la saquearon, y no se la quemaron porque iban tan desarrapados que no llevaban fuego.
Detrás de los desarrapados venían los abanderados, como siempre sucede. Sobre un caballo zaino venía un blanco, buen mozo y con pinta de español y llevaba con orgullo una bandera negra, con dos huesos cruzados y una calavera pintados de blanco.
—¡Carajo! —clamó Rosaliano, que además de pulpero había sido pirata—. ¿Conque es verdad lo que dicen del hombre? Bueno, por lo menos tenemos algo en común. —Y se le fue el recuerdo largo para no verle la cara a su compadre Sacramento, cuya cabeza, en una pica traía clavada un zambo.
Bajo esa misma bandera negra navegó muchas veces y fueron más de quince las embarcaciones mayores y menores que desde otro puente les vio clavar el cacho en el Caribe. Y se acordó de su último socio, el pobre Rodríguez, que en paz descanse. Buen muchacho aquel. Si le hubiera hecho caso, ni Rodríguez estaría muerto ni él se encontraría vendiendo papelón en Guacara. Porque bastante que le advirtió Rodríguez que no le gustaba Remigio, con todo lo hacendado que fuera y los veinte años de amistad que tenían. En mala hora lo asociaron al negocio de contrabando, cuando lo bueno era piratear. Como hombre flojo y traicionero se quedó con lo primero y hasta ofreció mercado.
¿Para qué? Nada más que para delatar y aprovecharse. Aquella maldita noche no los mataron, de vaina. El pobre Rodríguez casi se desangró con el pepazo que le metieron en la pata. Pero de nada sirvió tanto cuido; cuando ya comenzaba a caminar llegaron los soldados y se lo llevaron. Él se salvó de chiripa para fuñirse más. Huyendo de los celadores cogió úlceras y fiebres y ya lleva dos vómitos de sangre prieta que le auguran tierra arriba.
Un aplauso nutrido le puso los ojos de nuevo sobre el camino. Era Boves que llegaba. Una bandera color de sangre lo precedía y otra con los colores del rey. Al primer golpe de vista divisó un inmenso caballo negro y sobre él a un catire alto y fuerte que sonreía con boca de perro bravo y ojos de gato hambriento. En un primer momento lo encontró parecido a alguien sin que atinara a saber a quién; luego le pareció haberlo platicado sin saber dónde ni cuándo y por último se santiguó lleno de espanto: el hombre del caballo negro, el Boves de los caminos, era nada menos que Rodríguez, su socio, el contrabandista, a quien dejó agonizante en manos de los troperos.
—¡Rodríguez! —clamó cojitranco, mientras avanzaba decidido hacia el Caudillo.
Un gesto hosco de desconcierto hizo el hombre del caballo.
—¡Rodríguez! —volvió a gritar, a tiempo que un mareo lo sacudía—. Soy Rosaliano Fernández, ¿te acuerdas?
Un golpe de alegría le dio en el rostro al Caudillo.
—¡Rosaliano! —cañoneó el guerrero. Pero no pudo decir más. Un vómito negro puso fin al desfile.
Cuando horas más tarde Rosaliano volvió en sí, alguien le velaba el sueño mientras afuera se oía un rumor acolmenado de velorio. Era su amigo Rodríguez. Tenía los ojos abiertos y relampagueantes, pero no lo miraban. El Caudillo tenía los ojos fijos en un recuerdo adolorido.
2. El Urogallo
Era largo el camino de Puerto Cabello a Calabozo. José Tomás lo ignoraba cuando esa madrugada tomó la vereda de San Esteban y se adentró por la serranía. Una tristeza húmeda de acuario sucio, lo aplastaba contra la bestia que subía el empedrado. Ni el gorgeo de los pájaros de guardia ni el paso de los campesinos saludantes que bajaban al mar, desentumecieron su apesadumbrada mirada de cautivo. Después de diez meses de encierro en el Castillo, Juan Germán Roscio, un abogado mestizo y caritativo, logró que le cambiasen ocho años de presidio, por confinamiento proporcional en Calabozo, una villa llanera rodeada de pastizales y a cien leguas del mar.
Veintiún años lleva el mozo y parece que fueran treinta. Tiene la talla hercúlea, los ojos verdosos y la barba rojiza de pirata asirio. Pero la congoja lo encorva sobre la bestia y la mirada no despunta ni con el toque de diana ni con el sol mañanero.
De niño fue la miseria y la orfandad. De joven la cárcel y de nuevo la afrenta. A los cinco años, se le murió el padre, un hidalgo de gotera que vivió y murió como trovador harto y corpulento, alegre y decidor. Tenía buena voz y por ella se hacía pagar buenos culines de sidra con queso de Cabrales en las tabernas de Oviedo. Era un hombrón de buen plantaje que hacía suspirar con sus canciones a todas las mozas de la ciudad, y esponjarse al muchacho como palomo casero. Cuando cantaba en bable era tal su embeleso que se quedaba sordo y ciego, igual que el Urogallo, ese heráldico pájaro astur que se vuelve piedra cuando reclama a la hembra con su canto de amor. De ahí que no viese al marido celoso cuando le hizo en la espalda un ojal de sangre. Por eso, de ahí en adelante lo apodaron el Urogallo, aunque nunca más pudo volver a cantar ya que murió de tristeza delirante cuatro meses más tarde.
Con la muerte del padre se agravó el hambre y se fue definitivamente la alegría. A los pocos meses tuvieron que vender por nada la casona solariega y la madre se empleó de sirvienta en casa de sus iguales. A los once años ingresó al Instituto Real de Oviedo, como mandadero que se paga sus estudios, y luego de cuatro años de humillaciones se graduó de piloto. La necesidad de trabajar y la falta de algo mejor lo aventó hacia Puerto Cabello, una plaza podrida en medio de una marisma negra. Al principio todo marchó bien. Su patrono, Don Lorenzo Joves, asturiano y amigo de su familia, lo tomó bajo su protección hasta que lo hizo guardamarinas de Su Majestad, lo que era muy importante en aquel pueblo aplastado por el vaho de sus pantanos y un aburrimiento trepador. Pero un día vino el diablo y arrasó con todo. Se encontraba el mozo orondo de su esfuerzo y de la dignidad rescatada, cuando una carta gris le participó que Teresa, la hermana mayor, ya con tres meses encinta, se había ido a vivir con el abacero con quien tenía cuenta. Abruptamente, la madre le dijo lo que tenía que decir: lo que enviaba José Tomás no era suficiente para mantener honestas a las hembras de la familia.
Ese mismo día el guardamarinas decidió, de una vez por todas, acceder a la propuesta de Manuelote. Desde hacía meses el contrabandista lo venía tentando para que depusiera su vigilancia y dejase entrar por los lados de Patanemo, una goleta de seda procedente de Curazao y un falucho de queso procedente de Aruba. De un vistazo se hizo su cómplice y en la primera noche sin luna se le fue la murria al muchacho y un fiel guardamarina a Su Majestad. Los beneficios, en menos de un año, fueron superiores a los cálculos de Manuelote, hasta el punto que José Tomás decidió piratear por cuenta propia. Ahí fue donde conoció a Rosaliano, el pulpero.
Durante tres meses los negocios funcionaron sin contratiempo. José Tomás desembarcaba en la madrugada por los lados de Borburata y hasta la salida del sol arreaba las mulas con su cargamento hasta la Cumbre, donde los esperaba Rosaliano. A la noche siguiente el zambo proseguía el viaje hasta los valles de Aragua donde distribuía la mercancía.
José Tomás iba abstraído en sus recuerdos cuando una voz crujiente lo sacó de su ensimismamiento:
—¡Ah!, José Tomás… ¿Cuándo saliste de la cárcel?
Sus ojos adormilados se volvieron rendijas cuando apuntaron hacia el bulto indefinido que lo llamaba entre brumas. Al reconocer a Remigio, se le abrió violenta la sospecha. Él fue quien los delató a la guardia. Nunca le había gustado Remigio. Era muy zalamero para ser tan zambo. Por eso lo miró largo y profundo desde que le vio la cara amarillenta veteada de rojo por el amanecer como guayaba pintona. Tenía un falso alborozo culpable. Los ojos exhalaban un miedo gris mientras la boca fofa tenía la tonta tiesura de los pargos muertos. José Tomás le midió el desconcierto y le vio la traición perfilarse de pronto como veía en sus tiempos de marino formarse las tempestades en los cielos claros. Ver más allá de lo aparente era un don que tenía desde niño. Siempre supo cuándo empezaba la furia de los hombres y de las tormentas.
Remigio tomó el caballo por las riendas y untuoso, como siempre, le espetó al muchacho:
—¡Pero chico, qué desmejorado estás… qué buena vaina esa…!
José Tomás lo miró con ira. De buena gana le habría sacado a golpes la confesión, pero él era tan sólo un preso camino de otro presidio y tuvo miedo. Por eso se dejó abrazar, alabar y bendecir, mientras le medía el gesto, el brillo de los ojos y el tono de la voz.
Cuando el hombre se sacó de la faja tres morocotas y se las ofreció en la palma abierta, estuvo a punto de acuchillarlo. Por eso desvió la conversación hacia María Trinidad, la concubina del ventero, una mulata ágil y concitante que se le aparecía cada vez que llegaba a la cima, abierta y venusta como palma viajera.
—¿Y cómo está María Trinidad? —preguntó José Tomás, dándole a su voz un acento cálido y tintineante de santero.
—Sin novedad, chico… sin novedad… Lo que se va a alegrar cuando te vea, porque me imagino que te irás a echar una paradita en la Hacienda… Los ojos de tigre del asturiano brillaron con regocijo.
—Claro que sí —dejó caer con reticencia, mientras el otro se alegraba al descubrir cómo se le aliviaba el rostro al preso. Como si tuviese conciencia de lo que pensaba el otro añadió menestral:
—Si no fuera porque hoy en la mañana tengo que ir al registro me devolvería contigo, pero espérame allá que antes de la noche vuelvo.
3. Diego Jalón
José Tomás, camino de la casa de Remigio, sigue desandando su huella.
Llegó a Venezuela en junio del 99 en la misma fragata que venía Humboldt. Tenía quince años y una estatura de mozo veinteañero.
Cómo le impresionó La Guayra, aquel pueblecito en todo el borde de la montaña que hacía maromas para no caerse al mar.
Antes de despedirse en Cumaná Humbold le previno contra las bubas y purgaciones que padecen la mayor parte de las mujeres de América. Pero no le hizo caso, y por muchos meses hubo de tratarle el Dr. Julíac, un negrito muy sabido que estudió medicina en Montpelier.
Ese mismo año habían ejecutado al traidor José María España. Su cabeza, frita en aceite, se exhibía a las puertas de La Guayra en una jaula de hierro. A pocas varas un negro con aspecto de mandril vendía pirulís. Las moscas volaban continuamente de los caramelos al despojo.
En ese mismo viaje venía Diego Jalón, un muchacho de la misma edad, pero más pretencioso que un bachiller en cánones. En aquella época era un adolescente de modales decididos y de mirada imprecisa. Tenía la figura menuda, los ojos fiebrosos del señorito andaluz y la pedantería redonda del aristócrata venido a menos. Desde que abordó la fragata en Gijón, hizo sentir su preeminencia. Al capitán, un sencillote hombre de mar que había sido amigo de su padre, le dejó frío el recuerdo, y a José Tomás le midió el saludo con tres contorsiones del bigotillo fino. El tiempo y la soledad unieron, sin embargo, lo que nunca debió unirse. Llegaron a la misma posada y compartieron la misma habitación. Juntos se consolaron de la pérdida de sus hogares y juntos le dieron vuelta a las muchachas casaderas de la vecindad. Diego, sin embargo, era de esas naturalezas donde el tiempo y lo vivido en común no dejan huella. Cuando José Tomás fue encarcelado Diego renegó de su amistad como judío converso de la fiesta del sábado, y un día que se lo tropezó frente por frente en el hornabeque le volvió la espalda en un decidido gesto de desprecio y olvido.
José Tomás sintió miedo ante el recuerdo de Diego y conjuró la sombra cálida y reconfortable de su amigo Juan Palacios.
4. Juan Palacios
Juan Palacios era un negro bullicioso y refistolero que decía confiado:
—Antes de seis meses salgo. ¿Quién ha visto que zambo es gente? Negro en cárcel es real perdido, contimás si ese negro es Juan Palacios. ¿Quién sino yo le doma al amo los caballos más cerreros? ¿Quién es el negro que monta más negras en todo Barlovento? Más de cinco mil reales le he hecho yo ganar al amo montándole a sus negras. Cuaj, cuaj —terminaba entre carcajadas el negro Juan Palacios—. Por eso tú vas a creer que me van a dejar podrir en el Castillo, y todo porque le metí la chicura a un zambo tan feo como Evaristo. ¡Qué va, mijo!… Blanco es blanco y él va a lo suyo, y lo suyo es real. ¡Qué les va a importar a ellos un negro zambo de más o de menos!
Juan Palacios era la alegría del Castillo. Siempre estaba de buen humor. Siempre era optimista y confiado. Era buen compañero, burlón y descreído.
—No te preocupes, José Tomás, —le comentaba paternal— que muy pronto saldrás. Anoche, mientras fumaba el tabaco, lo vi muy claro. Hay un viejito largo y flaco, con cara de tucuso birriondo, que no te desampara.
El muchacho no pudo menos que reírse a carcajadas de las dotes adivinatorias de Juan Palacios y la evocación que hacía de su patrón, Don Lorenzo Joves.
—Como también digo, chico, que serás un hombre muy famoso. ¡Uh, qué gentío!
—continuaba el negro entre alucinado y burlón—. Veo mucha plata, gente… Pero Dios mío, ¿por qué tanta sangre? No, esto no puede ser —afirmaba conciliador Juan Palacios—, es que este tabaco es muy malo, o seguro me cayó peor que nunca el funche del cuartel… Yo lo único que te puedo decir, para cambiar de suerte, es que serás un gran hombre, y como este negro no es zoquete me meto en esa rifa. ¿Por qué crees tú que te consiento como si fuera tu madre?, ¡qué va, oh! Yo no hago malos negocios… Cuaj… cuaj…
El corrillo que los rodeaba reía también. Uno de los presos, un español macilento, de voz ceceante y amanerada, que hacía lo indecible por ganarse la simpatía de Juan Palacios, le preguntó al negro:
—¿Y a mí qué me ves, negro adivinador?
Juan Palacios, sin levantar la cara y poniéndose bruscamente serio, dejó caer con desgano:
—Usted será siempre un pendejo…
Juan Palacios era un negro insolente e impredecible. Risueño la mayor parte de las veces, otras, amargo como un profeta.
—Algún día nos tocará a los negros, José Tomás, ya verás… ya verás… Lo que pasó en Coro, hace diez años, es apenas el primer soplido de un gran ventarrón. Porque no es posible que en el mundo haya esclavos mientras otros viven repantigaos. Dios hizo a todos los hombres iguales y hay hasta quien dice, como refería el finado Leonardo Chirinos, que nosotros éramos mejores.
—¿Tú crees —le interpeló con voz grave a José Tomás—, que estos blanquitos de papelón hubieran soportado los malos tratos que hemos aguantado los negros? Nosotros, con todas las vainas que nos echan, somos fuertes, alegres y tiradores como las cabras del monte y algún día nos tocará la nuestra. Viviremos para verlo, José Tomás, viviremos para verlo.
Un murciélago revoloteó en el calabozo.
—¡Zape, bicho! —gritaron al unísono todos los presos mientras hacían la guiña.
Juan Palacios, contrariado, le comentó a José Tomás en voz alta:
—Yo no sé por qué esos pendejos le tienen miedo a los murciélagos. Esa es un alma amiga que viene a avisar mi libertad. Pronto me iré, muchachos. SÍ tienen algún encargo no tienen sino que pedir —añadió burlón, mientras una sonrisa escéptica se abultaba en los labios de todos.
Esa noche retumbó el tambor a todo lo largo de la Costa Maya.
—Mañana es la noche de San Juan —dijo Juan Palacios—. Mañana le «juye» a los curas que lo tienen preso todo el año y se va a bañar al río. Porque San Juan es un santo negro que se lo cogieron los curas —añadió con sus inmensos dientes de fabulista.
A Juan Palacios se le ponía la cara chiquita cuando recordaba aquellos bailes convulsos de los negros anunciando el arribo de San Juan, y pensaba en Teresa, sudada y exhausta en medio de la arboleda, entre lechuzas insomnes y olor a fruta podrida.
—Ah malhaya quién pudiera salir de este calabozo —rezongó el negro con un suspiro mientras se acariciaba los grillos.
Al día siguiente Juan Palacios desapareció del Castillo. A la media noche se oyeron tiros y el toque de rebato. El prófugo intentó cruzar a nado el largo trecho que lo separa de Playa Blanca. Días más tarde se encontraron unos pantalones color de sangre llenos de sangre verdadera. Nunca se encontró su cadáver. Pero Playa Blanca tiene demasiada resaca, manglares y tiburones.
El día antes le había referido a José Tomás:
—Esto ya va para largo. Al viejito Ascanio como que no le hace falta su negro.
Yo como que me pinto. —Con esa mirada penetrante que tenía a veces, añadió—: Tú serás un gran hombre, José Tomás, aunque lo pagarás muy caro, y yo también por andar contigo.
5. María Trinidad
José Tomás se encogió febricitante ante el recuerdo del negro y decidió pensar en términos de venganza cuando divisó a media legua el techo de «La Esperanza», la hacienda de Remigio.
Ya la bestia se abre paso por el camino enlosado del patio de la hacienda, cuando una mujer verdosa y esbelta como un papiro, grita sin poder contenerse mientras le sale corriendo al paso:
—¡José Tomás! ¡Qué alegría verte!
Es María Trinidad, la mujer del zambo. Los ojos le centellean de deseo y los labios se entreabren como pomarrosa quebrada.
No hubo necesidad de más. Sin decirse una palabra, tomados de la mano y andando de prisa como si lloviera, el hombre y la mujer se precipitaron cachondos hacia la cama de Remigio. Y ahí, con las puertas y ventanas abiertas, con el canto de los pájaros y el rastrillar de los esclavos en el patio de enfrente, José Tomás tomó cumplida venganza a diez meses de tardes frías.
6. Calabozo
José Tomás amó a Calabozo desde el momento mismo en que divisó sus cúpulas batidas por el sol mañanero.
Luego de ponerse a disposición de las autoridades, que lo recibieron como alumno pobre de internado rico, su primera visita fue para D. Juan Corrales, para quien traía cartas de presentación de D. Lorenzo Joves.
Desde el primer momento simpatizaron el joven y el hacendado. Era D. Juan Corrales un hombre de mediana edad, estatura y grosor y una rotunda simpatía. Cuando D. Juan puso a la orden su casa, José Tomás, melindroso, se apresuró a aclararle su condición de prisionero, a lo que respondió el mantuano:
—No te preocupes, chico, que la mitad de la gente de esta villa tiene tu mismo origen, sea por méritos propios o de sus antepasados. ¿Por qué crees que le pusieron a este pueblo un nombre semejante? Si algún mérito tienen los españoles es de llamar a las cosas por su nombre. Trabaja, que ya tienes cuatro mil pesos; si te va bien nadie te recordará que una vez cambiaste el calabozo por Calabozo; si te va mal te fuñes, aunque seas sobrino del Arzobispo y tengas medio siglo de existencia honrada. Si alguna ventaja tenemos los criollos frente a ustedes los españoles, es la de creer que lo que más vale en este mundo es la plata que se tenga, y lo que cuenta no es cómo la hiciste sino lo que tienes al final.
Siguiendo los consejos del hacendado, José Tomás invirtió sus bienes en una casa de comercio o pulpería grande que compró a una viuda y un hato a bajo precio que adquirió por los lados del Rastro. Dos años más tarde había duplicado su capital, y para comienzos de 1810 era uno de los más prósperos comerciantes del Alto Llano.
Su casa de comercio, su casa matriz, como decía con satisfacción, era lo mejor de la ciudad. El negocio de caballos, que conocía a fondo, daba pingües dividendos; se los compraba a los llaneros de Guayabal, Camaguán o Corozopando y los vendía en Valencia, San Sebastián o Cagua. De su ancestro astur no quedaba nada. Hablaba y vestía como criollo. Había que ver a José Tomás en un parrando. No había quien le diera lo vuelto en el escobilleo, ni mozo que le llevara la delantera en la jarana. Lástima que tuviera tan mala bebida. A veces, sin que se le pidiera echar la culpa al torco o al lavagallo, o a que hubiera bebido de más o de menos, José Tomás, sombrío, tramontaba la cuesta. Entonces sus ojos, que de ordinario eran claros y brillantes como los de un tigre harto, tomaban los destellos de un tigre herido. Era el momento en que maldecía e increpaba a la gente. Y lloraba y rabiaba hasta caer exánime, porque cuando bebía le volvía como un fresco trágico: Puerto Cabello y el Castillo y D. Lorenzo y se le revolvía hasta el fondo la amargura, porque no podía olvidar la cara que le puso el mundo cuando salió del presidio.
En el día escaso que pasó en el Puerto lo aventaron de escarnio como a Judas en Cuaresma; la primera se la hizo Ño Eustaquio, el dueño de la posada a donde llegó mozo cinco años antes. Con su voz clara y alegre de clarín le gritó al posadero desde que lo vio al fondo del patio:
—Epale, Ño Eustaquio… que aquí está su hijo mayor…
Pero no se movió el hombre que en ese momento estaba de espaldas y bebía agua del tinajero. Continuó sorbiendo con deleite glacial el agua fresca. No fue necesario más para que entendiera; pero por esa tendencia a morder el fuego que tienen los susceptibles, José Tomás insistió con el mismo tono jactancioso que siempre había empleado con la gente del bodegón:
—¡Ah, caraj!, ¿cómo que los años me lo han puesto sordo? —a tiempo que avanzaba hacia el hombre con paso decidido—. Pero lo más que logró fue que Eustaquio girase medio cuerpo y le dijese frío y preciso como gota de tinajero:
—Lo siento, José Tomás… pero ya te alquilé la pieza…
En el trayecto que mediaba a la casa de D. Lorenzo, tres grupos de amigos y conocidos se disolvieron al verlo, y una voz de niño en falsete le gritó desde la esquina:
—Ese preso que se ponga los grillos…
Y así fue en todas partes. Esa noche, la última que habría de pasar en Puerto Cabello, se pasó la velada en la playa, con los ojos desorbitados sobre la bahía, cÁvilando sobre los hombres. Sentado en la arena y con broncos gemidos de preso se quedó dormido, hasta que las primeras luces del amanecer lo impulsaron a tomar camino.
Por eso José Tomás juró no volver jamás, a Puerto Cabelló aunque fuese el puerto más indicado para exportar sus mercancías. Prefería llegarse hasta Puerto Píritu, en la provincia de Barcelona, antes que pisar la ciudad que cobijara sus primeros tiempos en Venezuela.
Deseoso de borrar en lo posible sus ataduras con el pasado, decidió utilizar de ahí en adelante su segundo apellido, Boves, y renunciar al Rodríguez; pero no pudo olvidar. La voz de los caminantes le traía siempre noticias que lo hacían recordar y sufrir. Así supo la muerte de D. Lorenzo y el encumbramiento de Diego Jalón.
El mal compañero de sus mocedades ha prosperado. En Barquisimeto es un personaje a quien todo el mundo aclama y respeta. Es coronel de artillería y está comprometido con una de las damas más empingorotadas de la ciudad. Esto es lo que más le envidia José Tomás a Diego: su éxito con las mujeres distinguidas.
7. Era un hombre rudo
—Es que tú eres muy rudo y chabacano —le explicaba en cierta ocasión el mismo Jalón—. Con las mujeres finas hay que ser insinuante y no directo; interesado pero no ansioso; cortés pero no pegostoso. Te falta clase, chico, indiscutiblemente. Y eso, desgraciadamente, ni se aprende ni se vende en botica.
Mostrándole a José Tomás sus manos y sus pies, le observaba:
—Aquí tienes la prueba de mi linaje. Muchas generaciones de hombres que no han realizado labores manuales me preceden. Manos y pies pequeños y este perfil donde no falta ni sobra nada son la única garantía de nobleza. En cambio, ¿cuándo has visto tú un verdadero señorito con esas manazas de leñador y esas patotas de labriego? Patán viene de patón, y en ti hay por lo menos cinco generaciones de gente descalza. Por eso no puedes ser noble, mi querido amigo, ni encontrarás quien te quiera.
José Tomás salía de esas discusiones de tono impenitente hecho una furia. Se acordaba de sus aristocráticos compañeros del Instituto, que con excepción de un muchacho llamado Tomás Boada, huérfano de un práctico del muelle, todos, por pertenecer a la nobleza local se creían con derecho a ser crueles y desdeñosos con el muchacho. José Tomás, sin embargo, se identificaba con la fuerza agresora: por el encumbrado y lejano abolengo de su padre desarrolló siempre la secreta ambición de alcanzar el nivel de privilegio de sus ofensores. Como tenía buen plantaje siempre pensó que un braguetazo bien puesto, como los que ofrecía a los españoles la nobleza criolla, era una posibilidad no desdeñable.
Pero no había comunicación entre las muchachas distinguidas de la oligarquía colonial y aquel marino asturiano con aspecto de oso bailador.
Probablemente le recordaban a sus compañeros de la Academia y un trasfondo de orgullo lastimado cortaba la relación que prometía ser profunda. Eran muchachas banales y aburridas que se asomaban a los mozos de la Península como si fueran pozos donde sacar linajes y escudos.
Por eso fruncían los labios cuando José Tomás contaba que a su padre lo llamaban el Urogallo, porque una vez borracho no vio venir la puñalada trapera de un marido celoso, o que su madre, además de haber sido sirvienta, nació inclusera.
Y por eso al poco tiempo José Tomás cesó de ser un partido para las muchachas casaderas de Puerto Cabello. Dejaron de invitarlo, le enfriaron el saludo y finalmente se lo suspendieron por completo, lo cual sirvió para que Diego le dijese con regocijo:
Ahí tienes los resultados de tu franqueza estúpida. La gente no vale por lo que es sino por lo que parece y como la humanidad divide por la mitad lo que uno aparenta ser, yo, cuando hablo de mí, multiplico por cuatro.
8. Pulperos y mantuanos
En San Sebastián de los Reyes tuvo sin embargo una novia mantuana; se llamaba Magdalena Zarrasqueta y era una muchacha bonita, sin rasgos especiales, salvo la de ser hija de D. Domingo Zarrasqueta, uno de los mantuanos más ricos y respetados de la región.
Era un hombre de unos sesenta años, flaco, cenceño y de modales ariscos, que accedió al noviazgo sin entusiasmo y mucha reticencia luego de enterarse que tenía negocios en Calabozo. De haber sabido que el novio de su hija tenía una pulpería habría negado su consentimiento.
Para los mantuanos, la profesión de pulpero era desdeñable. Eso no lo sabía José Tomás, por eso no percibió aquella discreta distancia que los mantuanos de Calabozo le oponían, ya que para ellos José Tomás no era más que un convicto con suerte, a quien se le podía beber el aguardiente a mediodía o permitir que se sentara en uno de los corrillos de la plaza, para aprobar entusiasta lo que dijera uno de esos filósofos de la llanura, como el juez José Ignacio Briceño o el Padre Llamozas.
Un día un viejo sibilino le dijo la verdad:
—¿Tú sabes lo que dicen los mantuanos de Calabozo? Que bien pendejo eres tú si pretendes igualárteles. Que tú no eres más que un pirata degradado a pulpero y que te falta mucho pujo para alcanzarlos.
En un principio sintió más vergüenza que rencor, y luego más odio que resentimiento. Comprendió de pronto la miseria que había en su empeño de ingresar a un mundo que negaba su esencia; como también descubrió en aquel momento que él no había hablado nunca ni que jamás hablaría el lenguaje de aquellos hombres. Su lenguaje procedía y venía de los arrabales, de los bajos fondos de Oviedo, de los muelles de Gijón y de Puerto Cabello, de las pulperías camineras y de las posadas de pueblo. El sólo se sentía a sus anchas entre marineros soeces, pardos resentidos y negros bullangueros. Entonces sí se sentía libre y gozoso. Entonces sí era él mismo. Entonces su palabra resonaba como un trino claro y la oían y celebraban los hombres entre carcajadas o réplicas doloridas. Por eso agradeció el chisme con una sonrisa amarga, y montando de un salto sobre su caballo galopó posesivo hasta que derritió la bestia en la llanura.
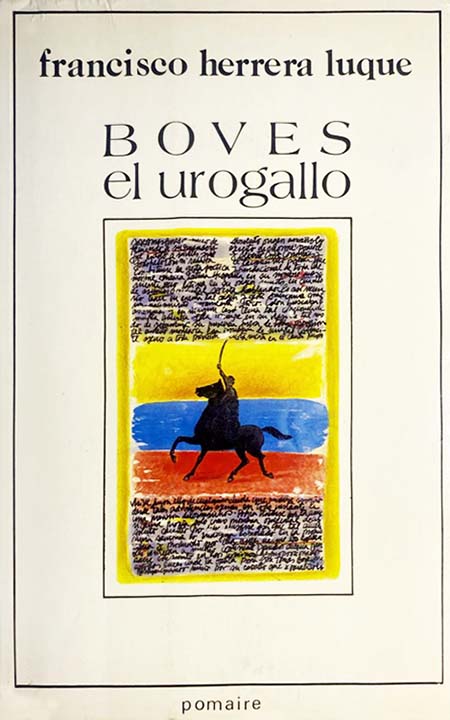
Primera edición Editorial Fuentes, 1972
Capítulo tomado de la edición de Pomaire, 1977