Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
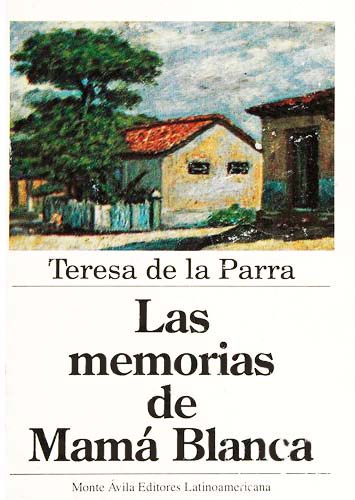
Blanca Nieves, la tercera de las niñitas por orden de edad y de tamaño, tenía entonces cinco años, el cutis muy trigueño, los ojos oscuros, el pelo muy negro, las piernas quemadísimas de sol, los brazos más quemados aún, y tengo que confesarlo humildemente, sin merecer en absoluto semejante nombre, Blanca Nieves era yo.
Siendo inseparables mi nombre y yo, formábamos juntos a todas horas un disparate ambulante que sólo la costumbre, con su gran tolerancia, aceptaba indulgentemente sin hacer ironías fáciles ni pedir explicaciones. Como se verá más adelante, la culpa de tan flagrante disparate la tenía Mamá, quien por temperamento de poeta despreciaba la realidad y la sometía sistemáticamente a unas leyes arbitrarias y amables que de continuo le dictaba su fantasía. Pero la realidad no se sometía nunca. De ahí que Mamá sembrara a su paso con mano pródiga profusión de errores que tenían la doble propiedad de ser irremediables y de estar llenos de gracia. «Blanca Nieves» fue un error que a mis expensas, durante mucho tiempo, hizo reír sin maldad a todo el mundo.
Violeta, la hermanita que me llevaba trece meses, era otro error de orden moral, mucho mayor todavía. Pero eso lo contaré más adelante. Básteme decir, por ahora, que en aquellos lejanos tiempos mis cinco hermanitas y yo estábamos colocadas muy ordenadamente en una suave escalerilla que subía desde los siete meses hasta los siete años, y que desde allí, firmes en nuestra escalera, reinábamos sin orgullo sobre toda la creación. Ésta se hallaba entonces encerrada dentro de los límites de nuestra hacienda Piedra Azul, y no tenía evidentemente más objeto que alojarnos en su seno y descubrir diariamente a nuestros ojos nuevas y nuevas sorpresas.
Desde el principio de los tiempos, junto a Mamá, presididas por Papá, especie de deidad ecuestre con polainas, espuelas, barba castaña y sombrero alón de jipijapa, vivíamos en Piedra Azul, cuyos fabulosos linderos ninguna de nosotras seis había traspasado nunca.
Además de Papá y de Mamá, había Evelyn, una mulata inglesa de la isla de Trinidad, quien nos bañaba, cosía nuestra ropa, nos regañaba en un español sin artículos y aparecía desde por la mañana muy arreglada con su corsé, su blusa planchada, su delantal y su cinturón de cuero. Dentro de su corsé, bajo su rebelde pelo lanudo, algo reluciente y lo más liso posible, Evelyn exhalaba a todas horas orden, simetría, don de mando y un tímido olor a aceite de coco. Sus pasos iban siempre escoltados o precedidos por unos suaves chss, chss, chss, que proclamaban en todos lados su amor al almidón, su espíritu positivista adherido continuamente a la realidad, como la ostra está adherida a la concha. Por oposición de caracteres, Mamá admiraba a Evelyn. Cuando ésta se alejaba dentro de su aura sonora, con una o con dos de nosotras cogidas de la mano, era bastante frecuente el que Mamá levantara los ojos al cielo y exclamara dulce e intensamente, en tono de patética acción de gracias y cantando muchísimo las palabras, cosa que era en ella forma habitual e invariable de expresar sus pensamientos:
—¡Evelyn es mi tranquilidad! ¡Qué sería de mí sin ella!
Según supe muchos años después, Evelyn, «mi tranquilidad», se había trasladado desde Trinidad hasta Piedra Azul, con el objeto único y exclusivo de que las niñitas aprendieran inglés. Pero nosotras ignorábamos semejante detalle, por la sencilla razón de que en aquella época, a pesar de la propia Evelyn, no teníamos aún la más ligera sospecha de que existiese el inglés, cosa que a todas luces era una complicación innecesaria. En cambio, por espíritu de justicia y de compensación, cuando Evelyn decía indignada:
—Ya ensuciaste vestido limpio, terca, por sentarse en suelo.
Nosotras no le exigíamos para nada los artículos, los cuales, al fin y al cabo, tampoco eran indispensables.
Al lado de Evelyn, formando a sus órdenes una especie de estado mayor, había tres cuidadoras que la asistían en lo de bañarnos, vestirnos y acostarnos, y se reemplazaban tan a menudo en la casa que hoy sólo conservo mezclados vaguísimos recuerdos de aquellos rostros negros y de aquellos nombres tan familiares como inusitados: Hermenegilda… Eufemia… Pastora… Armanda… Independientes del estado mayor había las dos sirvientas de adentro: Altagracia, que servía la mesa, y Jesusita, que tendía las camas y «le andaba en la cabeza» a Mamá durante horas enteras, mientras ella, con su lindo ondulado pelo suelto, se balanceaba imperceptiblemente en la hamaca.
En la cocina, con medio saco prendido en la cintura, a guisa de delantal y un latón oxidado en la mano, a guisa de soplador, siempre de mal humor, había Candelaria, de quien Papá decía frecuentemente saboreando una hallaca o una taza de café negro: «De aquí se puede ir todo el mundo menos Candelaria». Razón por la cual los años pasaban, los acontecimientos se sucedían y Candelaria continuaba impertérrita con su saco y su latón, transportando de la piedra de moler al colador del café, entre violencias y cacerolas, aquella alma suya eternamente furibunda.
Por fin, más allá de la casa y de la cocina, había el mayordomo, los medianeros, los peones, el trapiche, las vacas, los becerritos, los mangos, el río, las mariposas, los hor ri bles sapos, las espantosas culebras semilegendarias y muchas cosas más que sería largo enumerar aquí.
Como he dicho ya, nosotras seis ocupábamos en escalera y sin discusión ninguna el centro de ese cosmos. Sabíamos muy bien que empezando por Papá y Mamá hasta llegar a las culebras, después de haber pasado por Evelyn y Candelaria, todos, absolutamente todos, eran a nuestro lado seres y cosas secundarias creadas únicamente para servirnos. Lo sabíamos las seis con entera certeza, y lo sa bíamos con magnanimidad, sin envanecimiento ninguno. Esto provenía quizá de que nuestros conocimientos, siendo muy claros y muy arraigados, estaban limitados a nuestros sentidos, sin que jamás se aventuraran a traspasar por sob erbia o ambición las fronteras de lo indispensable. ¡Tan cierto es que los conocimientos vanos crean los deseos vanos y crean las almas vanas! Nosotras al igual que los ani males carecíamos amablemente de unos y de otros.
Nuestra situación social en aquellos tiempos primitivos era, pues, muy semejante a la de Adán y Eva cuando, señores absolutos del mundo, salieron inocentes y desnudos de entres las manos de Dios. Sólo que nosotras seis teníamos varias ventajas sobre ellos dos. Una de esas ventajas consistía en tener a Mamá que, dicho sea imparcialmente, con sus veinticuatro años, sus seis niñitas y sus batas llenas de volantes era un encanto. Otra ventaja no menos agradable era la de desobedecer impunemente comiéndonos a escondidas, mientras Evelyn almorzaba, el mayor número posible de guayabas, sin que Dios nos arrojara del Paraíso cubriéndonos de castigos y maldiciones. El pobre Papá, sin merecerlo ni sospecharlo, asumía a nuestros ojos el papel ingratísimo de Dios. Nunca nos reprendía; sin embargo, por instinto religioso, rendíamos a su autoridad suprema el tributo de un terror misterioso impregnado de misticismo.
Por ejemplo: si Papá estaba encerrado en su escritorio nosotras las cinco, que sabíamos andar ignorando este detalle, nos sentábamos en el pretil contiguo a aquel sancta- sanctórum y allí, en hilera, levantando a una vez todas las piernas, gritábamos en coro: «Rique-rique-rique-rán, los ma deros de San Juan…». Una voz poderosa y bien timbrada, la voz, de Papá, surgía inesperadamente de entre arcanos del escritorio:
—¡Que callen esas niñas! ¡Que las pongan a jugar en otra parte!
Enmudecidas como por ensalmo, nos quedábamos inmóviles durante unos segundos, con los ojos espantados y una mano extendida en la boca hasta salir por fin, todas juntas, en carrera desenfrenada hacia el extremo opuesto del corredor, como ratones que hubiesen oído el maullido de un gato.
Por el contrario, otras veces nos subíamos en el columpio, que atado a un árbol de pomarrosas tendía sus cuatro cables frente a aquel ameno rincón del corredor donde entre palmas y columnas se reunían la hamaca, el mecedor y el costurero de Mamá. De pie, todas juntas en nuestro columpio, agarrándonos unas a otras, nos mecíamos lo más fuertemente posible, saludando al mismo tiempo la hazaña con voces y gritos de miedo. Al punto, esponjadísima dentro de su bata blanca cuajada de volantes y encajitos, asistida por Jesusita, con el pelo derramándose en cascadas y con la última novela de Dumas padre en la mano, del seno de la hamaca surgía Mamá:
—¡Niñitas, por amor de Dios: no sean tan desobedientes! ¡Bájense dos o tres por lo menos de ese trapecio! Miren que no puede con tantas y que se van a caer las más chiquitas. ¡Bájense, por Dios; háganme el favor, bájense ya! ¡No me molesten más! ¡No me mortifiquen!
Nosotras arrulladas por tan suaves cadencias y prolongados calderones, tal cual si fueran las notas de un cantar de cuna, seguíamos marcando a su compás nuestro vaivén: Arriba…, abajo…, arriba…, abajo…, y encantadas desde las cumbres de nuestro columpio y de nuestra desobediencia enviábamos a Mamá durante un rato besos y sonrisas de amor, hasta que al fin, atraída por los gritos, llegaba Evelyn y: chss, chss, chss, se acercaba al columpio, lo detenía y así como se arrancan las uvas de un racimo maduro, nos arrancaba una a una de sus cuerdas y nos ponía en el suelo.
Cuando Mamá se iba a Caracas en una calesa de dos caballos, acontecimiento desgarrador que ocurría cada quince o dieciséis meses, para regresar al cabo de tres semanas de ausencia, tan delgada como se había ido antes y con una niñita nueva en la calesa de vuelta, tal cual si en realidad la hubiera comprado al pasar por una tienda; cuando Mamá se iba, digo, durante aquel tristísimo interregno de tres y hasta más semanas, la vida, bajo la dictadura militar de Evelyn, era una cosa desabridísima, sin amenidad ninguna, toda llena de huecos negros y lóbregos como sepulcros.
Pero cuando en las mañanas, a eso de las nueve, llegaba el muchacho de la caballeriza, conduciendo a Caramelo, el caballo de Papá, y éste a lo lejos, sentado en una silla con una pierna cruzada sobre la otra se calzaba las espuelas, nosotras nos participábamos alegremente la noticia:
—¡Ya se va! ¡Ya se va! Ya podemos hacer riqui-riqui en el pretil.
Decididamente entre Papá y nosotras existía latente una mala inteligencia que se prolongaba por tiempo indefinido. En realidad no solíamos desobedecerle sino una sola vez en la vida. Pero aquella sola vez bastaba para desunirnos sin escenas ni violencias durante muchos años. La gran desobediencia tenía lugar el día de nuestro nacimiento. Desde antes de casarse, Papá había declarado solemnemente:
—Quiero tener un hijo varón y quiero que se llame como yo, Juan Manuel.
Pero en lugar de Juan Manuel, destilando poesía, habían llegado en hilera las más dulces manifestaciones de la naturaleza: «Aurora», «Violeta», «Blanca Nieves», «Estrella», «Rosalinda», «Aura Flor», y como Papá no era poeta, ni tenía mal carácter, aguantaba aquella inundación florida, con una conformidad tan magnánima y con una generosidad tan humillada, que desde el primer momento nos hería con ellas en lo más vivo de nuestro amor propio y era irremisible: el desacuerdo quedaba establecido para siempre.
Sí, mi señor mi don Juan Manuel, tu perdón silencioso era una gran ofensa, y, para llegar a un acuerdo entre tus seis niñitas y tú, hubiera sido mil veces mejor el que de tiempo en tiempo les manifestaras tu descontento con palabras y con actitudes violentas. Aquella resignación tuya era como un árbol inmenso que hubieras derrumbado por sobre los senderos de nuestro corazón. Por eso no te quejes si, mientras te alejabas bajo el sol, hasta perderte allá entre las verdes lontananzas del corte de caña, tu silueta lejana, caracoleando en Caramelo, coronada por el sombrero alón de jipijapa, vista desde el pretil, no venía a ser más sensible a nuestras almas que la de aquel Bolívar militar, quien, a caballo también, caracoleando como tú sobre la puerta cerrada de tu escritorio, desde el centro de su marco de caoba y bajo el brillo de su espada desnuda, dirigía con arrogancia todo el día en la batalla gloriosa de Carabobo.
Primera edición Éditorial le Livre libre, 1929
BLANCA NIEVES Y COMPAÑÍA, capítulo tomado de la edición de Monte Ávila Editores, 1977