Historias de la marcha a pie, de Victoria De Stefano
27/ 07/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más reciente En un día malo de 1979, bajo la lluvia, perdida, extenuada, buscando refugio en la casa de los muertos, cuyo contorno se me apareció de pronto, en la luz amortiguada de la mañana, el azar me hizo conocer en un rinconcito del viejo cementerio de Montmartre la tumba de Stendhal.
En un día malo de 1979, bajo la lluvia, perdida, extenuada, buscando refugio en la casa de los muertos, cuyo contorno se me apareció de pronto, en la luz amortiguada de la mañana, el azar me hizo conocer en un rinconcito del viejo cementerio de Montmartre la tumba de Stendhal.Arriba, sacudido por la percusión de los vagones del Metro, atronaba el puente Caulaincourt. Arriba, por encima de él que amaba el campo, las bellas vistas, por encima de él que decía que entre los árboles el hombre era más feliz, que manifestó expresamente querer ser enterrado, de no ser demasiado caro, en el cementerio de Andilly, en el bosque de Montmorency, bajo la fronda del promontorio que avanzaba hacia el valle del Sena, cerca de donde había corregido las galeradas de Del amor —escrito en Milán, a lápiz, mientras se paseaba y pensaba en Métilde—, impreso in—12, sobre mal papel, muy malo y muy barato, a pocos pasos de donde había revivido, una vez más, inmitigados, todos los matices de su amor por Métilde Dembowski, néeViscontini. (Estuve a punto de volverme loco.) Al fin leído, desagraviado, devuéltosele el esplendor de un nombre que duraba para siempre, venerado, admirado, gozando de tantos predicamentos, pero sin que le fuera satisfecha esa pequeña demanda tan fácil de complacer.
Stendhal era pobre, murió más que pobre, dijo el australiano que sentado a mi lado, cubriéndome con su paraguas, me ilustraba sobre el tema.
¿Que por qué lo admiraba tanto? Porque era la negación de lo que él más aborrecía: la tartufería. Porque era la afirmación de lo que más apreciaba en los hombres: la búsqueda de la felicidad por el sólo placer de buscarla, no de alcanzarla, lo que sin duda era una trivial y decepcionante quimera, una utopía para idiotas, una ratonera para melancólicos.
No la felicidad, dijo, ¿cómo explicarme?, sino la explosión del sentimiento, el precipitado de su ruda alegría. No la felicidad misma, sino sus rutas siempre nuevas, sus maravillosos e inesperados avatares, lo improbable, lo increíble que sólo el acaso puede brindar… En ocasiones, lo consideraba su santo, en la medida en que un descreído podía considerar santas las nobles almas que le servían de guía. Sí, madame, mi santo, mi faro, el ideal que me honra. Y ante él se postraba, ante su ingenio, ante su euforia, ante su fuego. ¿Podía él ser tan necio e insensible como para no rendirse? ¿Ser indiferente a sus talentos, a su desenfado, a sus caprichos y rarezas? ¡Cómo no maravillarse ante la suma y compendio de todo lo que podía encontrarse de grande! ¡Qué espléndido era Stendhal! ¡Qué espléndidas sus novelas! ¡Qué pluma, mi Dios, qué portentosa pluma!
Ahora venga conmigo.
Me tomó de la mano arrastrándome un buen trecho, alejándonos, retornando a aquel tronar del Metro, internándonos en parajes más oscuros, enredándonos con el paraguas, decididos, animados, siguiendo el plano que mantenía desplegado.
Qué mejor, dijo irguiéndose sobre la empuñadura de su paraguas, para un escogido necrófilo, para un concienzudo exhumador de los que estando muertos seguían vivos, para un amante del pasado y de aquellos que habían logrado la victoria sobre la muerte (la victoria sobre la muerte, recalcado), para un poseído por la idea de inmortalidad, para un fanático explorador del enigma, tal como él mismo se definía con la mayor naturalidad de este mundo: el de Charleville, en el seno de cuya tierra había sido enterrado el ángel del exilio, el proscrito de sí mismo, Arthur Rimbaud, el de Battignoles, donde reposaba su maestro en perversidad, el más que lírico Verlaine, el de Montparnasse, que guardaba los despojos mortales de la cima de las cimas, el más alto trasunto de la poesía creada por el hombre, Charles Baudelaire (y a César Vallejo, me digo ahora, cuando esto escribo), el cementerio de Picpus, bajo cuyas imperturbables sombras amaba recogerse Rilke a la hora incierta del crepúsculo, y donde había sido arrojado, entre los últimos decapitados del Terror, el cuerpo de toda evidencia acéfalo del poeta André Chénier, el de la Villete, el de Bagneux, el de Montrouge, el de Auteil, el de Passy, el de Belleville y el gran feudo de 44 hectáreas donde fueron enterrados Papá Goriot, Ester Gobseck, Lucien de Rubempré, el Primo Pons, Santiago Collin, la última encarnación de Vautrin, y en cuya zona más alta reinaba el señor Marcel, ese campo fértil que recogía lo peor y lo mejor de Francia, y en el que, por fin revueltas y emparejadas, en la paz común del sudario, se hallaban, reducidos a una escasa libra de impalpables cenizas Eloísa y su esposo el peripatético, el incontrovertible Pedro Abelardo.
A propósito de cenizas, dijo, había una carta, unas cuantas líneas de una carta que el docto Abelardo le había enviado a su doliente Eloísa, tanto más amante cuanto menos saciada, que eran, enfatizó, absolutamente impagables por el gran desprecio que le valieron las desdichas de su amor y de su brutal emasculación. Y era tal la fascinación que le producían esas líneas, que incluso había osado transcribir el pasaje al clavicordio, pero como era de esperarse en un diletante desprovisto de talento, por más que invocara al demonio musical, por más que invirtiera días y noches en el intento, había fracasado vergonzosamente.
Lanzó una piedrita contra el charco. ¡Qué fantasías se me ocurren de tanto en tanto! ¿Músico, yo?, exclamó. Es como para morirse de risa… Otro capítulo de mis chifladuras. ¡Ay, la horrible impotencia del crear para el creador! No basta afincarse en la humana tarea, no basta trabajar, no bastan los deseos. Ciertamente, no. Todavía estaría faltando lo esencial. El coraje. El coraje y el talento. El coraje más el talento, sumado, multiplicado por todo lo demás.
Hizo silencio, un silencio que me pareció durar un tiempo infinito, y de pronto, con la vista tercamente fija hacia adelante, entreabrió sus labios al dulce canturreo de: Che farò senza Euridice…Euridice, Euridice, sombra cara, ove sei…
¿Le gustaría oír? Y yo que no comprendía, que en mi atolondramiento preguntaba: Oír, ¿qué?
A Pedro Abelardo, por supuesto.
Sí, quiero.
Juntando las manos e inclinando hacia mí su bello rostro: ¿Really? ¿Do you?
Sentándose en el banco, del bolsillo interior de su chaqueta sacó una libreta negra y gruesa como un breviario. Héla aquí, exclamó, y con una voz de hermosas y palpitantes inflexiones en la que se concentraba toda su persona, fue leyendo, conforme su dedo iba tras las letras —fogosas, impulsivas, encabalgadas, como pude apreciar, atisbando por encima de su hombro—, conforme su mano iba bajando de renglón en renglón: Entonces me verás, no para derramar lágrimas, que ya no será tiempo: viértelas ahora para apagar en ellas ardores criminales: entonces me verás, para fortificar tu piedad con el horror de un cadáver, y mi muerte, más elocuente que yo, te dirá qué es lo que se ama cuando se ama a un hombre.
Me miró de soslayo, llevándose la mano a la barbilla. Temblaba ligeramente. ¿Un poco de coñac? Hace frío.
De su saco de viaje extrajo una botellita, la desenroscó. Antes de ofrecérmela, la olió recorriendo sus labios con la punta de la lengua. ¿Será coñac o una poción mágica? Bebí. ¿Será coñac o un filtro de amor? Volví a beber. Una agradable sensación me fue invadiendo, como si un cálido arrebol distendiese mis venas para la liberación del torrente.
Olvidado de mí y de todo, pasándose la mano por el rostro, hundido en su bufanda de lana, a cuadros rojos y azules, repitió: Y mi muerte, más elocuente que yo, te dirá qué es lo que se ama cuando se ama a un hombre, dos veces, tres, hasta cuatro veces, subiendo cada vez de medio grado en la intensidad del sentimiento.
Casi sin transición, con una gran sonrisa que le iluminaba los ojos rotundamente azules, guardándose en el bolsillo de su impermeable Burberry’s la botellita y la libreta de cuero negro, a la que llamó mi tesoro, mi vademécum, mi Baedecker, mi libro de horas, mi muy apreciada arquita, mi cofrecito de la memoria, en la que, además de tantas otras cosas, citas, máximas, efemérides, datos, fechas, consignaba anotaciones al margen de sus pensamientos y todo aquello que fuera surgiendo de sus lecturas diarias (viajaba con varios kilos de libros, veinte, treinta kilos de los que no había aprendido a prescindir, sus libros eran su conciencia y debían ir adonde él iba, para bien o para mal, por cortos o largos que fueran sus recorridos), me informó que esa misma noche tomaría el tren para Florencia, donde, en la iglesia de la Santa Croce, se encontraban codo con codo Galileo, Maquiavelo, Alfieri y Miguel Angel, el maestro de la piedra viva, y, en la nave de la capilla de los Sepulcros, en la iglesia de San Lorenzo, los huesos de los grandes duques en sus sepulturas de jaspe, pórfido y granito.
Su estadía se prolongaría unas dos semanas. O el tiempo que le fuera preciso para consultar algunos manuscritos en los archivos de la biblioteca Laurentiana. Revisar los archivos y pasearse por el Arno, pasearse a la luz del Arno y disfrutar, una vez más, delDescendimiento de Cristo al Limbo, del Bronzino, de los Ticianos de la Galería Pitti, en particular El hombre de los ojos grises y El Aretino, indudablemente no sus mejores retratos, pero los que él más estimaba. De Florencia a Nápoles para darse una vuelta por el mausoleo de Virgilio, y de Nápoles a Herculano y Pompeya. No quería desperdiciar la oportunidad de conocer esa zona de la Campania, en la cual, según una antigua leyenda, se hallaban las puertas del Averno. Allí donde, bajo negras nubes de piedra pómez, en el año 79 de nuestra era, había perdido la vida, víctima de la curiosidad científica, Plinio el Viejo, ese espíritu un poco a la Julio Verne, por quien sentía una particular adoración, al punto de haberse gastado una pequeña fortuna en la compra de los treinta y siete libros de su historia natural: se paga caro lo que se ama.
De seguidas, tal como estaba previsto en su itinerario, subiría al norte. Siempre en trenes suburbanos y del lado de la ventanilla (jirones de verde, fragmentos de troncos, ramas carbonizadas, nieve en los caminos, algunas nubes, túneles, casitas medianeras, andenes, relojes, paradas y sus buenos momentos de fastidio), que le proporcionaban, además del sosiego requerido para desarrollar las necesidades de su espíritu y tener de la brida un corazón colmado por la tensión de los viajes —a falta de carrozas, o algún otro medio de locomoción de la misma índole morosa y retardada—, la sensación de sentirse topográfica y corporalmente transportado en las coordenadas del espacio. Y si ningún imprevisto se oponía, esto es, si no cambiaba de parecer, tentado por la ventura, o por quién sabe qué accesos de humor, depresiones incluidas, como a veces le sucedía, entonces, seguiría hasta el cementerio de Wahring, donde, al lado de Beethoven, golpeado en el órgano indispensable a su arte, yacía el buenazo de Schubert, el mejor y el más sencillo de los hombres, y al pequeño camposanto de las montañas del Valais, que albergaba bajo espesores de frío y silencio al gazmoño e intolerablemente puro, para su gusto, pero con todo notable Rainer Maria Rilke. Entonces se tomaría un breve descanso en algún hotelito de las montañas suizas, frente al Lago de Los Cuatro Cantones, paisaje, atmósfera, claridad, aire —ese aire alpino que limpia los pulmones para la respiración total—, pujantes espigas, yerbazales de fin de estío, campos arados, alhelíes, campanillas, profundas torrenteras, cumbres coronadas de nieve, glaciares, puestas de sangrante sol sobre el lago, una imagen, qué digo, dijo, múltiples imágenes de inmodificada belleza que lo presionaban, que lo empujaban, que lo arrastraban desde que había estado allí con sus padres cuando era un niño, un niño muy pequeño. Con sus infortunados padres que murieron jóvenes, tan jóvenes como para serle completamente desconocidos. También ellos casi unos niños. Octubre de 1949, muertos en un siniestro accidente. ¿Le devolvería el lago el trasunto de sus padres vivos? ¿Exorcizaría el lago la fuerza de atracción de esa ausencia? Madre. Padre. ¿Acudirían juntos o por separado?
Se hacía preguntas para las que no tenía respuesta… Formulaba preguntas para las que no había respuesta. Pero si no iba nunca despejaría la duda (la duda, repitió, el peor bacilo que ataca el alma, excepción hecha del sabor a fruto envenenado del desengaño). ¿Iré? ¿No iré? ¿Cómo vivir en esa incertidumbre? ¿Optaría por hacer depender el fallo de la suerte de un dado? ¿Del albur de una moneda? Inflaba burbujas que habrían de reventar.
A continuación, sin más demora, a Amberes, a la capilla de la iglesia de Santiago, donde estaba el gran Rubens, entre los dioses mayores de ese siglo tan pródigo en pintores, y por vía marítima, dejando atrás el continente, una vez más a Inglaterra. A Coniston para ir a la tumba del loco de las piedras, el señor Ruskin, a Canterbury, en cuya tierra había echado el ancla Joseph Conrad, a Bunhill Fields, la necrópolis de las víctimas de la Gran Peste, que por una de esas extraordinarias intervenciones de Némesis, la misma que hizo que Swift construyera el manicomio en que sería internado en su vejez, de su también cronista, el diligente señor Daniel Defoe, y al cementerio de Ashton—Kent, donde dormía en la plenitud del gran sueño la pequeña Simone Weil, y a la iglesita campesina de Nottimghamshire donde habían sido trasladados desde Missolonghi, en el bergantín Florida, empapados en alcohol y preservados ya de toda injuria póstuma, los restos del incomparable Byron, el atleta, el cantor de las libertades, del cual poseía un viejo busto de bronce, colocado de cara al mar, en la biblioteca—santuario de su casita de Newcastle, sobre un montón de partituras. ¿De quién? De Schumann. Otro ídolo difunto.
Y ya le había rendido homenaje a Leonardo en el jardín de Francia, es decir, en Turena, a Chateaubriand en el islote del Gran Bé, en la rada de Saint—Malo. Un sitio absolutamente soberbio, como un deseo, como un sueño imposible, y alguna vez, se lo tenía prometido, su peregrinaje lo llevaría al cementerio de la ciudad santa de Hira, donde, Omar Khayyam, el puro contemplador de las estrellas, estaba sepultado al pie del muro de un jardín, por encima del cual asomaban sus copas varios perales y melocotoneros, que lo mantenían, en su alabanza, como a un vergel florido, siempre cubierto de flores.
Al llegar, lo primero que haría sería embriagarse de vino. Entonces entraría al recinto repartiendo limosnas entre los mendigos y se echaría plácidamente en la tierra, desnudo, de ser posible, y a riesgo de ser apaleado, a esperar la noche, la fiesta de su noche persa constelada de estrellas, y saludaría el día naciente con la partida de la luna, con el rebuzno del asno, con el canto del gallo, con la aparición del rayo clarificador del sol en su pedestal de cumbres, al grito de: ¡Alá! ¡Alá! ¡Akbar Alá!
Poniéndose de pie de un salto, escandiendo mucho las sílabas, la mano firme en el corazón, la cabeza proyectada hacia adelante, en la posición reglamentaria de los declamadores, recitó algunas entre los más escogidos rubaiyat de vino, mujeres y cantos a la fugacidad de la vida. De pronto, con su gozosa sonrisa de blanquísimos dientes y su estilo pujante, con los que matizaba (¿o debo decir desmentía?) sus lóbregos humores y con los que, revelándose en toda su particularidad humana, hacía la sublime ironía de su propio desatino, me preguntó si tenía conocimiento de que en Atenas y Esparta se les cortaba a los suicidas la mano con la que se habían dado muerte y se la enterraba aparte. Así, pues, era de suponer que la mano de Sócrates y el cuerpo de Sócrates se hallaban separados en la demótica Atenas, debajo del polvo de los mercados y de las suelas de los nuevos griegos. Tal vez nutriendo la hierba de algún sucio arrabal, tal vez cruzándose en el camino de algún caballo, de alguna cabra. O entre las ruedas de los autos, saltando al son de las bocinas. Las manos desparejadas, cada una por su lado, arrastradas por la increíble fuerza de la brisa marina, lejos de su tierra ingrata.
Y tomando el paraguas, al tiempo que se echaba su elegante bolso de viaje al hombro prorrumpió: ¡Lástima de vida ésta que no admite el estar en dos lugares al mismo tiempo! ¡No poder estar aquí y en las colinas de Newcastle, en Brisbane y en Ginebra, en Viena y en Siracusa, en Hyde Park y en el Cuzco, en Veracruz y en River Blue, en Ceilán y en la bahía de Mombasa, en Paramaribo y en el Cabo de Hornos, en San Francisco y en La Haya, en el Turquestán y en el Mar Muerto, en el Danubio y a orillas del Volga, en un risco en Génova y en otro, que él se sabía muy bien, en la tierra de la que era retoño! ¡En los acantilados de Funchal y en Bretaña, en el Puente Rialto y en el puente Galata, en el Brooklyn—Bridge y en el Golden Gate, en el puente peatonal de la ciudad natal de Sheakeaspeare y en el de la Bahía de Sydney, en la Vía Tusculana, junto a la tumba del panadero Eurisaces, y en Ravena y en la piazza San Marco, en Kabul y en las islas del mar homérico y en las islas de Clarence, en la Bahía Inútil, en el Puerto del Hambre, en la Tierra de la Desolación, en el extremo sur del continente americano, en Detroit, en Chicago, en Damasco, la ciudad más vieja del mundo, y en Trebisonda y en Esmirna, en el Nepal y en Alejandría, en el British Museum y en el kiosco de la esquina, en las Tullerías y en la Bastilla, en el corazón de Londres y en el corazón del corazón de la selva, rodeados de esquimales y de ornitorrincos, de indios comanches y vikingos, de griegos y tártaros, de malayos y guaraníes, de cafres y fueguinos, de la mejor sociedad del presente y de la intimidad de los grandes muertos! Etcétera, etcétera, etcétera… ¡No poder estar pescando en los muelles del Sena y en las riberas del Hudson, cazando leopardos en Kenia e hipopótamos en Hawache. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡No poder estar aquí y al sol del círculo polar ártico, no poder unir el día con la noche, no poder ser uno a un mismo tiempo nómada y sedentario!
No poder estar simultáneamente aquí y en cualquier otra parte. Si se está aquí, no se está allá, y si se está allá, se quiere estar aquí… Siempre teniendo que renunciar a algo. ¡Ay, cómo remontar el río de esa frustrante nostalgia de no perdernos de nada! Siempre teniendo que escoger. Siempre en el disparadero. Lo uno o lo otro. Siempre teniendo que diferir, siempre algo que sacrificar. Siempre en discordia con nuestros más caros deseos. Siempre buscando lo que no se encuentra. ¿Qué nos quedaba, entonces? Puesto que no podíamos quebrar el tiempo, ni volcar la vida sobre el mapamundi, sólo los viajes. Los viajes como sucedáneos de esa avidez contemplativa, de esa suerte de endemia del alma. La errancia y la libertad. Eso sí, sólo si se estaba eximido de la ignominia del trabajo remunerado.
Quien no dispone de los dos tercios de su jornada es un esclavo, martillaba su maestro Federico Nietzsche. Una verdad que hasta los monos suscribirían con su mano izquierda… No hay más: gozar de los viajes… Bien entendido, si uno era lo bastante rico como para permitírselo, lo que sin duda era su caso. Yo soy un hombre que vive en la más completa holganza, dijo. Yo no me gano la vida, yo estoy ganado para la vida. ¡Ay, los viajes en que nuestra imaginación se ocupaba de antemano de la próxima escala, al cosquilleo, a los efectos, a las maravillas de esos sucesos plenos de significación que eran por sí solos el encanto de la vida. ¡Dios, nunca había aspirado a otra cosa! ¡Los viajes que añadían vida a la vida! , no él sino el señor de Nerval era quien lo había dicho.
J’ai fait trois fois le tour du monde dans me voyage, canturreó. J’ai fait trois fois le tour du monde dans me voyages…
Si por él fuera nadie lo vería dos meses en el mismo lugar. Al menos él, George Bilfinger, ciudadano del mundo, vale decir, de ninguna ciudad, de todas, oriundo de Australia, un país más grande que cien países juntos, Oceanía, una isla, un continente, el mar más grande del globo, un horizonte tensado, tensado en toda su superficie líquida, era lo que procuraba hacer…
Pero no infamemos el mundo, ¿qué puede importarle a él que se nos deban otras tantas vidas, tantos paisajes y experiencias, que se nos hayan cerrado tantas puertas y que no hayan vuelto a abrirse? ¿Qué puede importarle al cerezo que nos gusten o no sus frutos? ¿Qué le importa al zorzal que amemos o no sus trinos? ¿Qué puede importarle al mundo que sus ocupantes sucesivos sean llevados a la muerte? ¿Qué puede importarle al mundo este combate nuestro desigual y continuo contra la mezquina y opaca vida? ¿El ridículo naufragio de las criaturas de la agonía? No, dijo, no quiero que se me malentienda. Le advierto que en cuanto al mundo lo acepto tal cual es… No me quejo. No hay agravio. Comprender es perdonar, olvidar es perdonar, como dijo Spinoza. Ego te absolvo. La realidad siempre se impone. Yo también soy filósofo y me descubro ante los triunfos de su fuerza indicativa.
¿Y ahora, qué tal si nos acercamos a un pequeño bistró por los lados de la Rue de Petits—Champs, ese resto medieval de la antigua ciudad del lodo, a la vuelta de la esquina del Banco de Francia? Un lugar muy acogedor, una atención impecable. Sirven una deliciosa brochette de riñones, unas maravillosas chuletas à la Barnave, sangrantes. En cuanto al vino, del mejor. Allons, allons, ya se nos va haciendo tarde, hay que darse prisa… Cuando hay hambre no hay conflicto… Presuponiendo, eso sí, que pueda ser saciado. ¿Le importaría a usted ir conmigo de la mano? ¿Do you? ¿Really? Me muero de ganas de una seña de su amistad. ¡Estas ciudades tan grandes! Y la soledad que es siempre mayor. Y mi vida que está llena de personas que seguramente nunca volveré a ver. ¿Alors, oui ou non?
En los alrededores de la plaza de Clichy, huyéndole al vaivén de danzas y campanillas de una romería de bonzos, de auténticos bonzos de Tonkín, en naranja y en marrón, nos colamos por una callecita lateral. En mitad de la carrera, como si le hubiera venido a la mente un recuerdo retrasado, se detuvo en seco: El señor Talleyrand gustaba decir al levantarse de la mesa que el destino no podría alcanzarlo porque ya había comido. Dentro de unas horas habremos comido. Nosotros también estaremos fuera de su alcance.
Sucedió que yo reí. Reí muy fuerte. Descendíamos las escaleras del subterráneo, y yo reía, reía aún sin contenerme. Improvisamente me soltó la mano y se puso a bailar una descosidísima danza de piernas y brazos en alto. Sentí de pronto levantarse enorme y profunda dentro de mí esa explosión de placer en que rodamos por una pendiente invisible y todo lo que nos circunda se desvanece. ¡Dios mío, quién sabe cómo acabará esto! Por mi parte, sólo tengo una vida, una vida… una vida que no quiero que se me escape como el chorro del agua. No tan deprisa, no tan deprisa, chorro de vida.
Es una jiga escocesa, gritó lanzando al aire su bufanda de lana a cuadros rojos y azules.
Saliendo del túnel las pisadas apuradas de los imperturbables franceses pasaron de largo. Sólo una mirada, la de los ojos ávidos, enmarcados por ojeras, de un niño, y el temblor convulso, apuntando arriba y a los lados, de la barbilla de un arpista ciego echado en el piso, mientras la hilera de huesos de sus manos agitaban las monedas en el plato del sombrero.
¡Oh, oh, ah, ah! He quedado exhausto. Este cancán lo aprendí para bailarlo ante la losa tumbal del señor Joyce en el cementerio de Fluntern, desde el que se descubre una maravillosa panorámica de la ciudad de Zurich. ¿Que si la bailé? ¡Oh sí, oh sí! ¡Y cómo! A falta de gaitas con sus flecos y cintajos, acompañado por la armónica y el tercer violín de una orquestita cantonal. Pensaron que era locura llevarle música al difunto. Me tomé el trabajo de explicarles que si bien el señor Joyce estaba muerto era del linaje de aquellos que no habían cesado de estar vivos. ¿Acaso Cristo, la segunda persona de la Trinidad, está muerto por el hecho de no estar vivo y presente en su vestidura de carne? ¡Después de todo, Cristo está en los cielos, pero el emérito señor Joyce debajo de la tierra!, replicaron, como para demostrarme cuán imperfectamente habían aplicado sus sesos no sólo a las minucias teológicas sino también a los altos vuelos de la dialéctica. No me quedó más remedio que atenerme al consejo de Yago: Poned más dinero en su bolsa. Eso lo comprenderán sin duda, me dije. Todo el mundo entiende la verdad de ese idioma. Dinero contante y sonante, dinero tonante y cantante, dinero votante, dinero conturbante, dinero perturbante, dinero refrescante y regocijante… Buena la poesía, pero no tanto. Buena la poesía, pero mejores, infinitamente mejores los francos.
Se aproximó y me miró fijamente a los ojos. N’ayez pas peur, ma chère, dijo. Yo soy tímido, usted es tímida. Seremos osados… Hoy me siento romántico. No, no la defraudaré. Hasta ahora no he hecho demostración más que de una parte mínima del caudal inmenso que llevo en mi cabeza…
Historias de la marcha a pie (Oscar Todtmann, 1997)
Número de lecturas a este post 5009

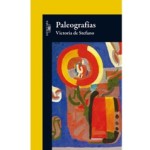










Una hermosa novela trepidante, cargada de sentimiento y realismo histórico. Fascinante, vale la pena leer un trabajo tan bien logrado como este.