Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
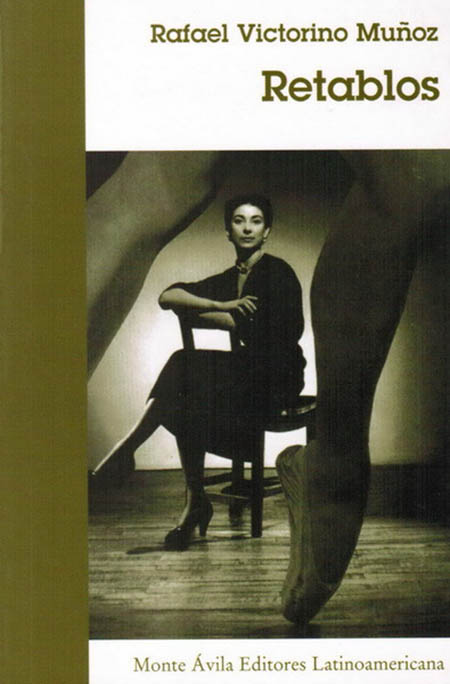
Esa cosa que con absurdas pretensiones se hacía llamar edificio, además de carecer del ascensor (estaba sólo el nicho, pero no el aparato), tenía dos pisos adicionales: el del comercio y la mezannina; en consecuencia, yo debía subir y bajar siete en lugar de cinco pisos, para llegar al vergonzoso trabajo en Bencomo y Asociados (nunca conocí a los asociados, sólo al tal Bencomo). A mediodía, ya en los umbrales, del segundo (o del cuarto) piso, oía la fanática voz:
—Porque Salmos 17.3 dice: “he resuelto que mi boca no haga trasgresión”, pero los políticos que gobiernan este país, hermanos, desconocen la palabra divina y sus grandes pecados ofenden al Señor.
Yo seguía bajando, con premeditada distracción, tratando de prestarle más atención, por ejemplo, al teclear de las estudiantes de CEVEPRO (siglas de Centro Venezolano de…), inclinadas sobre sus máquinas, con diligente estupidez. Pero la voz seguía allí, pegada al aire, con la viscosidad de un tubérculo pelado:
—Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red (Mateo, 13.47).
Cuando llegaba a la entrada del edificio, no sabía evitar mirar hacia el centro del corro. El sujeto, cuya voz superaba varias veces su tamaño, siempre tenía el cabello húmedo y viscoso y sonreía al verme, mostrando unos dientes nada esterilizados.
En una ocasión, una de esas muchas oportunidades que debía bajar a ver a algún cliente que, por razones obvias, se negaba a subir, el predicador trató de acercárseme, mientras clamaba contra los impíos (supuse que desconocía el significado de la palabra). Le pedí al cliente (un joven que estaba demandando a una empresa por haber perdido una mano durante sus labores) que nos alejáramos. El predicador me preguntó si ya había buscado a Dios. Yo fui sincero: no sabía que se había perdido. El predicador invocó al cielo para que se me castigase, para que jamás conociera las maravillas que el señor tiene reservadas a quienes no se apartan de su lado. A partir de entonces su sonrisa de nicotina y su voz gelatinosa me perseguían como una bandada de murciélagos, hasta que yo desaparecía, en la esquina de la joyería.
Empecé a creer que Dios castiga de verdad a sus falsos profetas cuando bajé aquel día: la mañana había sido de asueto, ningún cliente molestando con el título supletorio de un rancho. Sólo Jazmín me sorprendió. Había venido a visitarme, me dijo, después de darse cuenta de que su novio la había plantado. Tuve que mandarla al diablo. Le dije que yo no era plato de segunda mesa (o viceversa) y que su nombre era horrísono, como los dibujos animados en blanco y negro, lo cual no entendió.
Aunque no me importaba (besaba bien, era lo único que sabía hacer), venía un poco turbado, como sucede cuando algo habitual cambia. Pensé que había sido la distracción por los sucesos, pero al llegar abajo lo confirmé: voz y predicador habían desaparecido. Más que alegría o alivio, respiré por vez primera el aroma de la plaza.
Al pasar frente a la joyería recordé el cumpleaños de Jazmín, la semana siguiente, el 20, día domingo. Me había pedido que le regalara un reloj. Yo había pensado dárselo. Pero, ahora, pensaba en lo que haría con ese dinero: me hacían falta unas gafas oscuras.
Por un sentimiento de extraña lealtad, llegó la quincena y no gasté el dinero. El lunes 21, cuando sonó el teléfono, preví que era ella: me dijo que me quería mucho y yo le dije que subiera; pero ella sugirió vernos en la casa de mi madre, mi motel diurno favorito, en virtud de la ausencia de testigos y de mi inteligente decisión de conservar la llave después de la mudanza. Convinimos que al día siguiente, allí mismo en la oficina. Así tendría tiempo de comprar el reloj.
Ese día, 21, no había llegado aún al piso cuarto (o sexto) cuando una voz, que parecía la de un ser mitológico, me interrumpió en la planificación del discurso que acompañaría la solemne entrega del reloj:
—Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos (Ezequiel, 23.37).
No me atreví mirar el sitio donde el nuevo predicador hacía que se cimbrara, en su enhiesto monolito, el impertérrito padre de la patria.
Jazmín se puso tan contenta con el reloj que me besó como sólo ella. Hicimos el amor en el sillón de Bencomo. Luego quedé exhausto y meditabundo: a intervalos oía el sermón, desde el quinto piso. (Ni siquiera el perfume que ella usaba podía alejarlo.) Jazmín me preguntó si me pasaba algo. Inventé algunas cosas, pero quedé con la culpable impresión de haber empleado términos bíblicos (como fornicio, por ejemplo). Inventé una preocupación por la situación (pecaminosa) en que estábamos: ella no podía tener relaciones con dos hombres (aunque, según me juraba, no se acostaba con su novio), tenía que tomar una decisión (no recuerdo si usé la palabra “adulterio”). Con una vulgaridad sólo comparable con el origen de su verdadero nombre (que aquí omito, por razones de eufonía), propio de los habitantes del remoto sur de esta ciudad, me preguntó:
—¿Qué quieres, que deje a Mario para empatarme contigo? Estás loco.
La mandé al diablo, pero esta vez le dije que se quedara por allá. Iba a completar una inmensa familia de epítetos infamantes y denigratorios, cuando sonó el teléfono: la aún más insoportable Anabel que, pese a verme todos los días en la universidad, también tenía que llamarme para saber cómo estaba yo, si había desayunado, qué tal estaba del tobillo, si iba a clases (qué más remedio), si habría disturbios, a qué hora llegaría (preferiría que nunca), si teníamos Historia del Español, si iría la profe, si también Lingüística, si no estaba el abogado en la oficina (ojalá no regrese), si no estaba con alguna mujer (no, mi amor, claro que no), que estaba un poco aburrida y como no tenía nada que hacer (lo cual ocurre todas las mañanas de su vida) me llamaba para saber cómo estaba, o sea, volvía a empezar. Yo la frené: no, todo está bien, nos vemos en la tarde (ahí te pudras).
Jazmín, entretanto, esperaba, con sus zapatos de apúrate, mijito, que tengo cosas que hacer. Como no recordaba lo último que le había dicho, le pregunté si iba a volver. Tal vez. Abrí la puerta.
No había luz en la oficina: el dueño del edificio, para correr a los inquilinos, que pagaban cánones irrisorios, los dejaba sin ascensor, luz, agua. Me molestaba la falta de electricidad: el ruido del aire acondicionado, en concordancia con lo desvencijado del resto, me habría protegido de esa voz que casi podía palparse.
Revisé los periódicos y revistas viejos. En un diario de la semana anterior me llamó la atención una nota sobre un posible paro de trabajadores tribunalicios. Eso significaba que tendría vacaciones; aunque yo quería renunciar: no quería estar allí cuando llegara la cuenta del teléfono y se supiera el número exacto de las 24 llamadas a Cristina. También faltaba uno de los escasos libros de la oficina: una amiga había tomado prestado un diccionario, desgraciadamente Cuyás, y yo me había peleado con ella.
El resto de esa mañana estuve con la vista fija en el hueco de la biblioteca donde alguna vez, tiempo ha, estaba un diccionario. Casi en la misma posición me llegó el 28 (cuando comenzó la huelga) y el fin de mes. Bencomo me pidió que trabajara sólo hasta el viernes 02: estaba cesante. Pero el desgraciado me pagaría hasta el último; quería robarme dos días.
Después de cobrar mi último sueldo, y sin esperanzas de indemnización (ya conocía lo marginal que era el sujeto), decidí no regresar más. Pero un profundo atavismo me atrajo a las costas donde el monolito de la plaza mayor luce como un faro que orienta a los borrachos, policías, músicos ambulantes, limpiabotas, meretrices y chulos de poca monta, paqueteros chilenos, estudiantes y, también, predicadores. Así me vi, conversando con el humo de los cigarrillos que había retomado y repitiendo el sabor a lluvia de otras veces, en uno de los bancos de aquella plaza tantas veces maldita.
Nunca, hasta esa mañana (con la excusa de regresar las llaves, pero con la esperanza de ver a Jazmín), supe la hora de llegada del predicador: las diez treinta, hora del reloj de la catedral, una hora olorosa a excremento de palomas. A su alrededor se reunieron los adeptos. Doce minutos más tarde reapareció el pequeño: tenía el cabello húmedo, como si se hubiera caído en la fuente cuando aún había agua. Venía con su columna de romeros o cruzados.
Una línea, imaginaria pero palpable, separaba los dos semicírculos en cuyos inexactos centros los dos predicadores, como si estuvieran entrenando, recorrían a velocidades desiguales sendas biblias: la del predicador bajito era negra; la del otro, roja. Este último, el de la voz insondable, en realidad no miraba las páginas que se sucedían en sus manos, miraba a su rival como si fuera a embestirlo. Fue él quien primero habló:
—Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? (Mt 12.27).
El segundo, dirigiéndose más a los seguidores de su contrario que a éste:
—Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado (Ex 32.8)
Yo, instalado en la estructura de la retreta, observaba a un sujeto de cabello liso y aindiado, que no se sabía en cuál de los dos bandos estaba: además de tener un pie a cada lado de la línea imaginaria, cada vez que cualquiera de los dos predicadores soltaba un versículo, levantaba un puño y movía la cabeza, como si estuviera en un concierto de rock.
Los dos predicadores se acercaban el uno al otro. Se estrechaban los círculos, ya casi concéntricos. El becerro señaló al enano y dijo:
—Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen (Dt 18.14).
El pequeño, que tenía el cabello aún más viscoso, dio la orden esperada:
—Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos (Dt 20.3).
Voz a la cual los dos bandos se echaron uno encima del otro. Pese a mi posición privilegiada no pude distinguir si se golpeaban o si sólo se endilgaban citas y latinazos. Se movían con la lentitud y la fantasmagoría de ciertos sueños, y con el mismo silencio algodonoso. La refriega duró un tiempo impreciso, hasta que llegó la policía y fue haciendo derivar la masa multiforme hacia las patrullas que estaban en la esquina del cine Imperio. Mientras era arreado hacia allá, el headbangers tenía la cara demudada y los ojos en blanco.
Bajé de donde estaba y caminé hacia el sitio de la batalla. Una biblia, pequeña y azul, semidestrozada, era el recuerdo mudo de aquella escena inverosímil. Leí algunas líneas subrayadas, del Apocalipsis: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Junto con la biblia, arrojé al cesto de la basura las llaves de la oficina de Bencomo, como si estuviera en la escena final de Casa tomada.
Del libro Retablos (Monte Ávila Editores, 2006)