Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
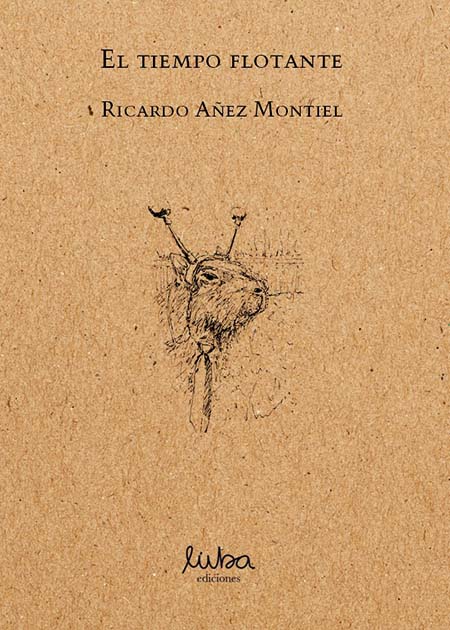
Si algo lo estremece de las fiestas infantiles es el momento en que empiezan a desinflar el castillo. Le gusta ese instante de implosión lenta, cómo la representación de algo duro, fortificado, imponente, capaz de resistir muchos siglos, en cuestión de minutos se vuelve una sábana plástica en el piso, que dos hombres pliegan y guardan en el espacio del baúl de una camioneta. No hay otra cosa que le haga permanecer en ese tipo de fiestas; si al llegar a estas él reparara en la ausencia del castillo inflable, se daría vuelta y se iría de inmediato sin justificarse, se iría con un enojo y una decepción secreta. Los peloteros no serían un consuelo; los magos y los payasos no serían un consuelo. No lo serían porque el pelotero, el mago o el payaso no se desinflan, no implosionan, no se vuelven portátiles y trasladables, y esta flexibilidad que sí tienen los castillos inflables a él no sólo le permite soportar el bullicio y el caos de las fiestas infantiles, sino que además le azuza la memoria. Cuando Bermúdez ve un castillo implosionar, él lo hace hacia un nuevo recuerdo.
En la fiesta de ayer, mientras bebía una cerveza en una de las mesas destinadas a los adultos, recordó la vez que, por un motivo que le es difícil explicar, acompañó a su madre a la escuela estatal en la que ella trabajaba por las mañanas. Recordó que su madre era maestra de preescolar, y que ese día en que la había acompañado él no entró al salón de clases con ella; se quedó deambulando en aquel patio inmenso y gris, donde había pocos bancos y pocos árboles. Aburrido al no tener una pelota, un columpio a disposición, algún alumno amigable (en el recuerdo él vio también el patio desolado, tan estático como un paisaje en bajo relieve, tan silencioso como no era la fiesta de ayer), Bermúdez decidió colarse por el camino de arena que bordeaba el pabellón del fondo. Avanzó entre la cerca de bloques a la vista y la pared, atraído por un murmullo poroso que le recordaba a una playa repleta. Desembocó en la cancha multiuso de la escuela, que estaba atiborrada de alumnos. Era la hora de educación física y Bermúdez, que había ido vestido de particular, era un intruso perfectamente visible entre aquellos alumnos igualados por el mono deportivo y la franela blanca con la insignia de la escuela; sin embargo, al menos en el recuerdo, nadie pareció reparar en él. Trepó los peldaños de la grada techada en uno de los laterales de la cancha y se instaló en lo más alto; podía ver la horda de alumnos bajo el sol que ya empezaba a incinerar si mantenía la vista inclinada, pero si la llevaba al frente podía ver la cerca de bloques, el límite de la cancha y de la escuela, lo que había más allá de ese límite.
Años después supo el nombre de ese cementerio: Sagrado Corazón de Jesús; y años después, en una conversación atípica con su madre, supo que sus familiares fallecidos habían sido enterrados en los otros dos cementerios de la ciudad, ninguno en ese. Mientras daba sorbos al vaso de cerveza en la mesa de los adultos, Bermúdez recordó que cuando vio aquellas cruces que se erguían como cactus en un desierto percibió un movimiento sobre una de esas cruces; una sonrisa discreta lo invadió de repente. ¿Acaso era posible distinguir un movimiento a semejante distancia? Pudo tratarse de un gato, pensó Bermúdez, o de esa vibración que produce el calor en los días soleados sobre los objetos, y aquel, pensó, posiblemente fuera uno de esos días, porque todos los días en esa ciudad lo eran.
Cree Bermúdez que aquella fue la primera vez que vio un cementerio por dentro, curiosamente a vista de pájaro o de ángel, de ángel perezoso que no se anima a sobrevolar aquel lugar y prefiere quedarse contemplándolo desde una grada. Confundía Bermúdez el escándalo de la fiesta con el de aquella cancha tan próxima a los huesos al otro lado de la escuela, no así las voces de los otros adultos que ocupaban aquella mesa redonda repleta de latas de cerveza vacías.
Escuchó que hablaban sobre cómo fueron sus cumpleaños, sus fiestas infantiles, la coincidencia de que todos en esa mesa habían tenido al menos una vez un castillo inflable, menos él. Bermúdez asentía con una sonrisa cortés pero de ojos apagados, de ojos de ángel perezoso y discretamente un poco curdo. Los cumpleaños del pasado, según entendía él, solían ser más en casas que en salones, y la música, al menos la que sonaba en las fiestas de esos ahora adultos en la mesa de los adultos, era la de María Elena Walsh. Bermúdez entonces abrió la boca para decir que en los cumpleaños (dijo “los cumpleaños”, no “sus cumpleaños”) que él recordaba lo más intelectual que sonaba eran las Payasitas Nifu Nifa, o a lo sumo Serenata Guayanesa y su quemado hit “La pulga y el piojo”, sin embargo lo que predominaba era el merengue, la salsa y más tarde el reguetón y todo aquello parecido al reguetón. La música que sonaba en la fiesta infantil era precisamente esa, el reguetón, en una playlist en la que también había trap. Bermúdez escuchó que alguien dijo “ritmos tropicales”. Y ahí él quiso agregar que el futuro era sin duda tropical. O narco. Pero no dijo nada de esto y siguió asintiendo con la mente puesta en el Sagrado Corazón de Jesús.
Lo cierto es que ese recuerdo no era del todo nuevo; la novedad ayer estribaba en que Bermúdez había recuperado ese preámbulo antes de subir a la grada, como se recuperan los huesos sueltos de un enorme mamut. Es posible que hubiera más piezas sueltas que recordar, pero a él no le importaban esas piezas porque la imagen que necesitaba era esa: la del cementerio colindando con la clase de educación física; o la del cementerio con la infancia; o la de la muerte con el inicio de la vida, con la vida en los primeros años de la primaria. Hubo un pensamiento posterior que lo desconcertó: ¿y si ese niño que veía desde lo alto de la grada no fuera un niño sino un solitario cuarentón? ¿Más que un recuerdo no era la imagen de un sentimiento presente? No. Si de algo estaba seguro es de que él había estado en esa grada viendo aquello. De lo que no estaba seguro es de que estuviera solo, de si no habría alumnos desertores del ejercicio físico u otros de los salones de clases. Para esos alumnos que iban todos los días a esa escuela tal vez fuera normal estudiar al lado de un cementerio. Bermúdez pensó que tal vez fuera normal también para las maestras, incluida su madre.
Le dio por imaginar que esos adultos con quien compartía la mesa eran ni más ni menos que exalumnos de esa escuela estatal, y que él nuevamente yacía en lo alto de una grada imaginaria, viendo al otro lado no un cementerio sino el castillo que volvían a inflar. No le producía absolutamente nada la secuencia inversa (para él inversa) en que las extremidades de plástico van adquiriendo la forma de las torres, del puente y demás… Como alguien que va levantándose lentamente después de un largo sueño, un longevo fallecido enterrado en el Sagrado Corazón de Jesús, pensó mientras se dirigía al baño, esquivando el aluvión de chicos que corrían a saltar por los aires. Volvió a la mesa y pensó en descalzarse, quedarse en medias como los chicos. Luego aprovechó que la mesa se había vaciado para apoyar sus piernas en otra silla, ocultando sus medias bajo la caída del mantel. Bebió un poco de gaseosa y comió dos sanguchitos de matambre, mientras observaba a los exalumnos de aquella escuela estatal acompañar a sus hijos en la fila para ingresar al castillo; cómo en ese trámite, a diferencia de cuando estaban en la mesa, se ignoraban olímpicamente entre sí, y sus caras se metamorfoseaban hacia un cansancio envejecedor, hacia la expresión de un pedido de ayuda que ni pudo ser verbalizado por falta de tiempo. Algunos de esos chicos podían treparse solos al castillo y otros debían ser elevados por la cintura, depositados cuidadosamente en el interior como si fueran de cristal; había uno que Bermúdez había visto impulsarse, volar y caer adentro en posición fetal como en una pileta, y ahora pretendía hacer lo mismo pero fue interceptado a tiempo por su madre. El chico, notablemente grandulón, había generado una colisión múltiple como una bola de bowling contra los pines, y ahí un par se llevó la peor parte; tuvieron los padres que descalzarse y meterse a rescatar a los heridos. Son accidentes que en una fiesta infantil no pueden faltar, pensó Bermúdez volviendo a la cerveza, y enseguida echó en falta a la señora con problemas en la cadera, imprudente con las mozas y los chicos desconocidos que se cansó de ver en su infancia y que en la fiesta de ayer brillaba por su ausencia, como también brillaría por su ausencia el palo para darle a la piñata. Ya había visto en otras fiestas cómo el empleado del salón abría con sus manos la piñata con tal precocidad que volvía aquel momento prescindible, inherentemente miserable porque de esas piñatas, pensó Bermúdez, lo que llovía eran puros caramelos, sobre unos niños que obviamente esperaban más. Recordó los soldaditos de plástico, los yoyos, los yaquis, ¡los hot wheels!, además de los consabidos caramelos y otras chucherías que llovían de las piñatas de su infancia. Sin embargo él, que creció con esas fiestas y ese ensañamiento de romper uno mismo para obtener una recompensa, recordó que el que tenía el palo y daba el golpe final —generalmente el cumpleañero— se quedaba siempre con las manos vacías; aun la rápida zambullida tirando el palo a cualquier parte era insuficiente. Bermúdez lo recuerda bien porque en sus fiestas no hubo castillos inflables pero sí piñatas; cuando finalmente caía, el piso se hallaba limpio como si fuera el día después. La versión de las piñatas de esta ciudad al final le parece más equitativa, a costa, claro, de una recompensa más precaria. O de una recompensa parcial, complementada luego con la bolsita que dan a la salida.
De la edición de Luba Ediciones, 2025
Un comentario en "El tiempo flotante"