Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
A Igor Alberto E.
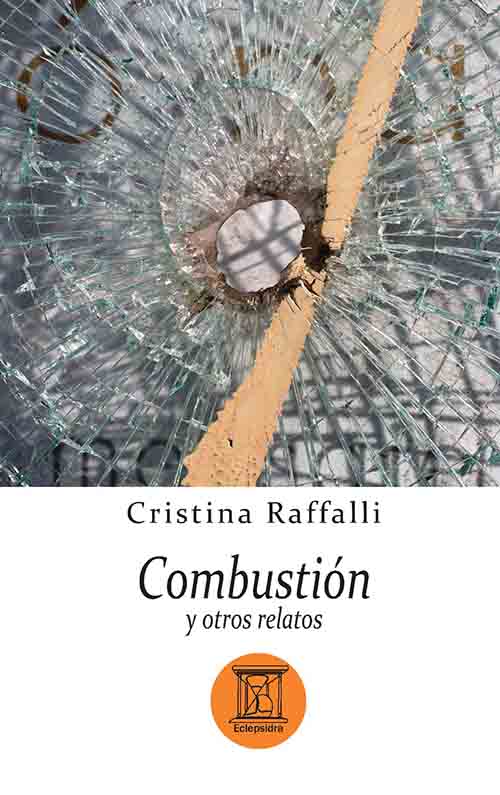
El hombre detenido en la policía de tránsito era de nacionalidad dominicana. Su piel, a medio camino entre el tinte mestizo y el trato frecuente con el sol del Caribe, tamizaba una abundante transpiración nerviosa.
—¿Qué me van a hacer? —me dijo apenas le indiqué que lo acompañaría en el interrogatorio. Era una pregunta, pero sonaba a ruego. Me hablaba mirándome a los ojos, como queriendo excavar en mí una mejor versión de lo que estaba pasándole.
—No lo sé, señor. Yo solo soy la intérprete.
El oficial a cargo era un hombre que rondaba los treinta y cinco años, en quien convergían nariz y pómulos de emperador romano, cuerpo de gladiador y una jovialidad inesperada. Su viril estampa no se encontraba usurpada por un uniforme policial, sino ceñida en jeans y untada de franela negra, el pecho a salvo tras un escudo de Batman.
El detenido manejaba un auto alquilado. Se dirigía de Francia a Suiza por la autopista A41, conocida como «la alpina» cuando, habiendo excedido el límite de velocidad, chocó al coche que venía adelante. La policía de circulación ya lo estaba siguiendo y había puesto la señal sonora que lo conminaba a detenerse. Al producirse el choque, los dos involucrados no tuvieron otra alternativa que quedarse inmóviles, ahí donde la calamidad los había convocado. Dylan Durán, el detenido, fue el primero en salir del carro en actitud serena, sumiso ante el esplendor de su infracción. El otro conductor, tras liberarse del balón de aire, salió ileso del automóvil. Ambos vehículos fueron trasladados en grúa y sus conductores partieron del lugar en patrullas separadas.
—Nombre completo.
—Dylan José Durán Mejías.
—Profesión.
—Representante artístico.
—¿En qué consiste su trabajo? —el oficial lo miró con auténtica curiosidad. Era evidente que esa profesión no evocaba nada claro para él.
—Yo represento a varios grupos de música de la República Dominicana. Me encargo de conseguir eventos, festivales y locales donde puedan tocar —respondió Durán pronunciando con elegancia los plurales.
—¡Ah! ¡La salsa! —dijo Batman entusiasta, abandonando el teclado para agitar los brazos en ademán de baile.
—Bueno, más o menos… Sí, merengue, merengue, bachata… Salsa también, un poco.
—¿Hacia dónde se dirigía? —retomó el policía aplacando su sonrisa.
—Iba camino a Ginebra para alcanzar a uno de los grupos que represento, que esta noche toca en una discoteca.
—¿Y por qué conducía a exceso de velocidad? ¿Temía que comenzara la fiesta sin usted? —dijo entre risas sin dejar de teclear la minuta.
—Ay, bendito… —suspiró desalentado—. Yo reconozco mi falla, oficial. Estoy consciente de que cometí un error.
—¿Podría decirme cómo se produjo el impacto?
—Me descuidé mirando el retrovisor.
—¿Y qué veía por el retrovisor? —lo fijó con la mirada, de pronto adusto.
—La patrulla que me estaba dando el alto. Me puse nervioso.
—¿Y por qué se puso nervioso?
—Porque no me había dado cuenta de la velocidad tan alta que llevaba.
—¿Tiene usted familia?
—Sí, señor, alabado sea Dios. Tengo a mi esposa y a mi hija en Santo Domingo.
—¿A qué se dedican ellas?
Dylan José respiró hondo. Declaró que la esposa era cantante y su hija, Génesis Vanessa, estudiante de ingeniería.
—¡Ah, ¡qué bien! —dijo el policía con una sonrisa diáfana y afectiva.
—Sí, ella es muy lista —agregó satisfecho el detenido, pero al mismo tiempo más tenso y angustiado a medida que el interrogatorio avanzaba.
—Entonces no va a continuar la carrera de papá. ¿La única que no es artista en la familia?
—Así es —dijo el empresario musical, secándose el sudor de la frente y dejando correr por sus facciones tensas una corriente de dulzura.
El policía seguía haciendo preguntas y tecleando todo. Rehacía algunas, esperando una contradicción que no llegaba. Durán persistía en su relato sencillo y congruente, el único que tenía, y me preguntaba por qué querían ponerle trampas, por qué le hacían la misma pregunta tres veces. «Es normal, siempre lo hacen», era mi respuesta de contrabando, veloz y mimética al final de las frases traducidas. Cada vez que otro funcionario entraba a la oficina o tenía lugar una conversación telefónica, el detenido me miraba con ansiedad y me preguntaba si lo que acababa de decirse, en el escritorio contiguo o en el pasillo, tenía que ver con él. «No, señor, están hablando de otras cosas, quédese tranquilo. Que no, señor, hay otros detenidos además de usted… ».
Me aventuré en una primera hipótesis para comprender su angustia: Durán era un macho latino acostumbrado a tener el control y se encontraba, ahora, en un medio donde todo le era esquivo. Pero esta suposición se quedaba corta ante la humedad de sus ojos, a punto de ser incontenible. Después de tres o cuatro respuestas que intenté (saltándome las normas del interrogatorio) dar a su inquietud, llegué a una conjetura más plausible. Ese hombre que tenía tanto miedo era la memoria de una región del mundo donde el abuso de poder ha roído la confianza. En su frente fruncida y sus manos apretadas, en su mirada temblorosa, palpitaban décadas de atropello policial, de violencia carcelaria, de instituciones corruptas alzadas contra el individuo. Sí, cómo negarlo: yo también sabía de eso. A su desconfianza atávica se sumaba quizás un problema adicional: en el mejor de los casos, si no lo dejaban detenido, le harían pagar una multa en euros. ¿Tendría el dinero? ¿Qué le diría a su mujer y a su hija cuando volviera a casa con las manos vacías? Y su conjunto de merengue, que ahora estaba tocando en Ginebra… ¿podría pagarle honorarios después de salir de esto? Quise darle alguna palabra de apoyo. Decirle, por ejemplo, que aquí en Francia la policía no era como en nuestros países. Que nadie lo iba a agredir, que no temiera amenazas ni vejaciones. Pero ya me habían llamado la atención cuando respondí las preguntas de Durán, y hasta me habían pedido, sin cordialidad alguna, que tradujera todo lo que acababa de decirle al detenido porque debía constar en la minuta. Me sentía amordazada y mi empatía solo podía permitirse algún gesto de la mano, como quien apacigua, o un parpadeo lento que pudiera infundirle un poco de tranquilidad.
Dos uniformados irrumpieron en la oficina y, con exasperación, instaron al oficial a cargo a darse prisa. Que este asunto estaba tomando más tiempo del necesario y la policía de tránsito tenía casos más importantes por atender. Que dejara de jugar a Batman. El policía asintió y encaminó el final del expediente:
—Señor Durán, hay dos maneras en las que este problema puede resolverse y la decisión es suya. Si lo desea, tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado de oficio, sin costo para usted, y llevar esto a tribunales. El juicio tomará algunas semanas, pero si lo gana no tendría que pagar ninguna multa. Esa es la opción uno. La opción dos es reconocer ahora mismo que usted conducía a exceso de velocidad, cosa que ya ha dicho, pagar una multa de alrededor de mil euros, firmar su declaración, y listo. Como no hay heridos y el otro conductor no desea demandar, el caso será cerrado.
Durán se aseguró de haber comprendido cabalmente lo que acababa de traducirle. Repitió dos veces cada una de las opciones, esperando, dos veces, mi confirmación.
—¿Firmo la declaración, pago y me voy? ¿Usted qué me recomienda?
Ya yo había estado en situaciones similares. La experiencia me ha enseñado a resolverlas de la manera más diáfana. Con Batman jovial como interlocutor, era aún más fácil:
—Oficial, el detenido me pide consejo. ¿Me autoriza a decirle que le recomiendo pagar la multa y firmar la minuta?
—Sí, se lo agradecería.
—Señor Durán, lo mejor es que reconozca, pague y se vaya tranquilo.
Dylan José asintió con la cabeza e inhaló profundamente por primera vez. Su gesto grave comenzaba a diluirse en la paz recobrada. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Se irguió en la silla, se aplacó el bigote con el pulgar y el índice y, con cierta solemnidad, declaró que, aunque sin intención y de eso Dios era testigo, reconocía haber infringido la ley. Que lo lamentaba profundamente y que estaba dispuesto a pagar la multa, consecuencia justa de su error.
—Muy bien, señor Durán, firme aquí. Y ahora, madame, infórmele al detenido que este caso está cerrado.
La sonrisa de Dylan era un canto. Al fin terminaba el suplicio de tantos kilómetros y tantas horas. Se levantó de la silla, se peinó con los dedos, retuvo la respiración para poder estirar su chaqueta de cuero apretada en la cintura. Estrechó la mano de Batman. La vida recomenzaba.
—¿Puedo irme, oficial? —centellaban sus ojos negros.
—Sí, puede irse. Afuera lo está esperando una patrulla.
—¿Van a llevarme a buscar el auto alquilado?
—No, señor. Van a llevarlo a la división de narcóticos.
Dylan José cerró los ojos. El sol de Santo Domingo se le fugó de la piel. Solo le quedaba aliento para un susurro: «Ay bendito… la encontraron».
Del libro Combustión y otros relatos (Editorial Eclepsidra, 2025)