Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
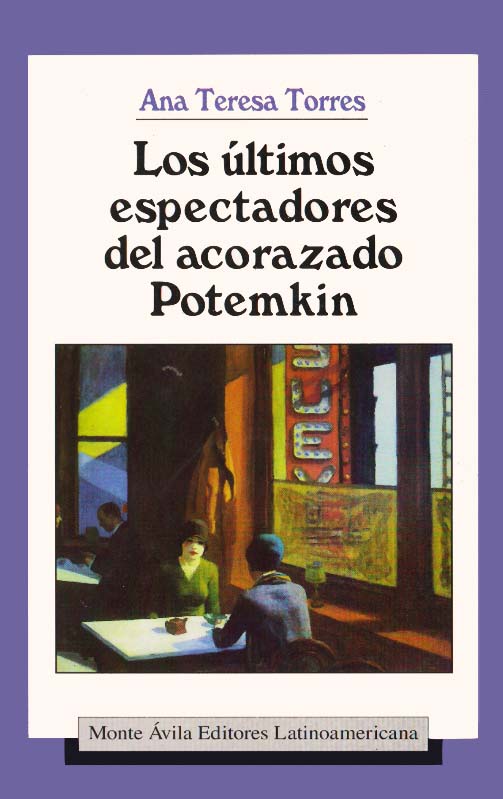
1
No había escapatoria, yo sería el testigo forzoso del despliegue de los escombros de la alegría y la tristeza de su vida en aquel bar llamado La Fragata. Acudí a la cita sabiendo que era absurdo porque ya había perdido el interés, si es que en algún momento lo tuve, de escuchar a una desconocida divagar acerca del vago proyecto que seguramente no llevaría a cabo. Al llegar, dudé, volví sobre mis pasos como quien se ha metido en una calle sin salida o ha equivocado la dirección, y luego regresé, entré en el bar y busqué la mesa en la que quizá no estaría. Al fondo, sentada, estaba la mujer que había conocido la noche anterior. Entonces, con gran seguridad en mis gestos, me dirigí hacia ella.
Llevaba un impermeable oscuro, de mala calidad, que no recuerdo si tenía la noche anterior, unos zapatos más bien toscos y un maletín gastado. No puedo dejar de observar los maletines gastados ni los impermeables de mala calidad. Inmediatamente pienso que lloverá muy fuerte, que del maletín se saldrán unas hojas que se desparramarán y perderán para siempre, que los toscos zapatos tropezarán bajo la lluvia. Me desanimaba pensar que mientras ella hablase, yo intentaría reconstruir su probable atractivo de años atrás, cuando en verdad no podía evitar la descripción que ya había detallado de aquella mujer con maletín. Por otra parte, detesto la conmiseración.
Me pregunté qué posibles razones me situaban en una obligación adquirida sin mi consentimiento o cuando menos mi aprobación. Repasando lo sucedido la noche anterior, recordaba que había salido de una reunión o fiesta o saco de gatos, con algunos tragos de más, lo que es francamente inusual en mi rutina, pero en este caso así había ocurrido. Sentía una mansa tristeza por todos ellos, y por mí mismo, por todos los que nos desplazábamos solitarios en las calles oscuras y abandonadas, quizá más abandonados que las propias calles, y vuelvo a decir, tristes, para acogernos en nuestras televisiones y nuestras sábanas. La noche terminada, la fiesta terminada, los ojos abiertos a la noche terminada.
Todo nos había dejado y eso nos unía, nada nos quedaba, sólo la conciencia de nuestro espurio destino. Miré el reloj con un deseo impreciso de seguir la noche, y cuando me acercaba a mi casa, de pronto me vi frente a un bar que nunca había oído mencionar ni tampoco frecuentado, pero que permanecía abierto, y entré en él sin mucha esperanza, pensando encontrar unos mesoneros implacables que volteaban las mesas dejándoles las patas hacia arriba como antipáticas arañas, o bien, enfurecidos, servir un último vaso en la barra, mientras limpiaban afanosamente alrededor para indicar el cierre inmediato. Pero ya los mesoneros no estaban y sólo pude distinguir a tres personas: una mujer, con el pelo mal teñido de rubio, que acariciaba la máquina registradora y revisaba cifras con unos lentes de media luna; parecía haberse quitado el vestido que colgaba del pomo de una puerta y llevaba ahora una bata como de andar por casa. Un hombre, presumiblemente el marido, que secaba vasos y los colocaba frente a la barra, y al fondo la figura de una mujer sentada en una mesa que conservaba el mantelito rojo, a diferencia del resto, a las que ya el dueño se los había retirado y cuidadosamente doblado. Me acerqué a él con discreción porque no me gusta molestar y le pregunté muy dubitativamente si podía servirme algo. A su vez me miró con tono de pregunta y le contesté, un whisky con agua. Lo sirvió de inmediato mientras yo trataba de percibir el grado de irritación que mi presencia pudiera ocasionar, y estuve a punto de comunicarle que no buscaba quedarme más de lo razonable ni era un borracho inoportuno, sino sólo un hombre solo que quería tomarse un último trago de madrugada para olvidar, como lo hace todo el mundo, algún fracaso.
Soy lo que se dice un personaje bastante corriente, que nunca ha querido darle a su vida un sello de particularidad, ni mucho menos pertenezco a la raza de los que cuando beben se hacen locuaces o pendencieros o graciosos o quieren embargar a los demás con historias que consideran insólitas, por su grado extremo de desgracia o de humor o de jactancia, sino alguien que se atribuye modestamente el haber recorrido las experiencias comunes de un hombre de mi edad. Mis intenciones no sobrepasaban ese trago que quería tomar antes de encaminarme a mi casa con la misma tranquilidad con que había entrado, sin esperar nada del azar ni de la noche, ni mucho menos de él, y si había empujado la puerta del bar era para no encerrarme todavía en la mínima dimensión del estudio con balcón que transitoriamente había alquilado hacía diecisiete transitorios años. Pero no soy el tipo de persona que lanza sus pensamientos a los demás, aunque sí es cierto que puedo producirlos con gran rapidez, tanto así que me fueron interrumpidos por un gesto del dueño, algo sorpresivo o que por lo menos no esperaba. El hombre, una vez servido mi vaso, salió del mostrador y lo depositó en la mesa que ocupaba la mujer. El problema de ser discreto es que a uno puede sucederle este tipo de situaciones. Mi hermano, de inmediato y con gran espontaneidad, le hubiera explicado que prefería estar solo en la barra. Seguramente el hombre le hubiera dejado el vaso enfrente sin comentarios y sin importancia, como corresponde a esos ademanes triviales que permanentemente realizamos. Pero yo no me parezco a mi hermano, eso es claro; tengo una mansedumbre, una ductilidad que ha permitido a la vida irme colocando en las más diversas posiciones, no del todo deseables, y siempre he sospechado que la vida me ha vivido, en vez de lo contrario, como supongo debe ser. Pero cuando terminé estos pensamientos estaba ya sentado en la mesa frente a mi vaso y a la mujer.
En una pequeña cocina de gas la mujer de la caja registradora freía unos huevos, sin prestarme ninguna atención, lo que me hacía sentir cómodo, como si formara parte del mobiliario. Por un momento me cruzó una idea vulgar, quiero decir vulgarmente lógica, y supuse que el dueño había creído entender que yo buscaba compañía femenina, y que la mujer sentada en la mesa estaba en el acuerdo. Esta hipótesis, que no era totalmente arbitraria, se desvanecía frente a la mujer que continuaba sin mirarme, y que por su aspecto no parecía estar relacionada con ningún tipo de comercio y menos el de su compañía. Pero no soy alguien que se atribuya capacidades que no tiene, y desde luego estoy seguro de no haber adivinado nada en la vida. Soy de los que consultan los horarios de tiendas y transportes porque no dejo a la intuición el más mínimo detalle, aunque eso tampoco me ha evitado ningún error. Lo que quiero subrayar es que indago las señales evidentes de las cosas y las personas antes de tomar alguna iniciativa. Por otra parte, si buscaba compañía femenina, no era desde luego la de ella; quizás otra que se me había quedado en algún recodo al que era difícil volver por razones que no parecen del caso explicar, y desde su ausencia, que no sabría si calificar de decisiva, inmotivada, irremediable o torpe, las mujeres que había encontrado me parecían apéndices muy colaterales de mi existencia, por lo que había dejado de sentir el apremio de incluirlas dentro de mis propios pasos, limitándome a algunos instantes que podría llamar placenteros, aunque quizás el placer sea otra cosa, pero creo que es bastante claro lo que quiero decir sin más detalles. Ese tipo de instante no me parecía que sería evocado por la mujer que se sentaba frente a mí, o mejor dicho, frente a la cual me habían sentado, o para ser aún más exacto, la mujer que, como yo, era sentada. En ese momento pensé que la violencia que para mí constituía el hecho de estar allí contra mi voluntad era igualmente determinante para ella y me surgió un odio callado contra un dueño de bar que decidía así sobre el destino de nuestras vidas. Pero ya dije que soy de naturaleza tranquila y no tenía ganas de perderme en una explicación que no conduciría a nada; al fin y al cabo mi intención había sido tomarme otro trago, como en efecto estaba haciendo, y pronto me iría a mi apartamento de acuerdo a lo que había previsto.
La mujer me sorprendió con una pregunta. La sensación de estar sentado al lado de una siniestra muñeca de cera (todas las muñecas de cera son siniestras, creo) o de un objeto abandonado allí, me había hecho olvidar que podía hablar.
-¿Vive usted cerca?
La hipótesis según la cual la mujer estaba enlazada comercialmente con el negocio cobraba fuerza y eso comprobaba una vez más que mi destino es muy coherente, con desenlaces del tipo cajita de música, de melodía repetida y eternamente similar.
-Sí -le contesté-, a dos cuadras.
Caí en cuenta entonces de que, aun estando muy cercano a mi apartamento, nunca había tropezado con el bar porque para dirigirme a mi trabajo sigo la calle de la izquierda y el bar queda hacia la derecha.
-Yo, en cambio, vivo muy lejos.
Me pareció que lo decía para que le preguntara dónde pero la verdad es que inquirir sobre direcciones me parece muy aburrido, especialmente una dirección a la que no pensaba ir nunca, y además, cuando me las explican, siento una ceguera espacial total y no logro imaginarme las izquierdas y derechas o las cuadras más arriba o más abajo, de lo que resulta que prefiero las avenidas principales para cualquier tipo de movilización. Observé que no tenía para nada ese tipo falsamente seductor que podría esperarse, si es que estuviera tanteando las posibilidades de un encuentro, que como prospecto resultaría poco brillante porque daba la impresión de ser una mujer bastante despeinada por los aires de la vida, y yo tampoco puede decirse que luzco como un galán. Tengo, eso sí, un tono desaliñado y medio abandonado que evoca en algunas mujeres un maternalismo que las lleva a comprarme camisas más modernas y corbatas más vistosas, y tengo también un ligerísimo defecto en la pierna izquierda: cojeo como recuerdo de una polio infantil; es casi imperceptible pero también contribuye a ese deseo de prodigarme cuidados.
Me pareció que había llegado el momento de entablar un falso diálogo acerca de por qué estábamos donde estábamos pero no me era fácil, sobre todo porque no lo sabía, y tampoco, para decir la verdad, me importaba mucho. Le dije, sin embargo, que había entrado en el bar no sólo por querer tomarme un whisky sino porque el nombre de La Fragata me resultó atractivo.
-Yo nunca he conocido una fragata de verdad, o quizá sí y lo ignoro porque con frecuencia hemos sabido de objetos que no podemos describir por desconocer su nombre, y de esa manera atraviesan ante nosotros como fantasmas vacíos en espera de nominación. Así, por ejemplo, lo que verdaderamente constituye una fragata para mí es la imagen de Errol Flynn y Maureen O’Hara en una película de corsarios por los años cincuenta. Veo claramente a Errol Flynn con una camisa blanca desgarrada subiéndose al palo mayor con una bella mujer de pelo rojo y largo, también falsamente sucia y rota, entre los brazos, y escucho la música de fondo en un acorde triunfal dentro de un título que pudo ser ―El corsario de los siete mares‖. Veo la silueta esplendorosa del barco desafiando el naufragio, a los corsarios malos, a los tiburones y otros peligros diversos, hasta que finalmente la fragata se hunde en las rocas de un acantilado, que es el final de todas las fragatas que para mí existen. Son bellos objetos que cruzan el mar para siempre, traspasando los pliegues de la existencia hasta su total desvanecimiento, el colapso estruendoso del que quedarán los despojos del viaje en los que un buen observador podrá encontrar las señales de la belleza perdida. Contemplar la belleza es siempre contemplar la muerte, dijo alguien, pero no recuerdo quién.
Quedé detenido porque no esperaba que la mujer me dirigiera esas palabras, y le contesté que me parecía recordar la película, aunque en verdad no creo haberla visto.
-Ser la mujer de Errol Flynn en ese momento era la posibilidad de trascender todo lo real. ¿Usted se imagina un orgasmo en el palo de una fragata? Era el momento del clímax donde los corsarios malos atacaban a los corsarios buenos, y él la salvaba a ella del peligro, ¿de cuál peligro sería?, del peligro de desaparecer de la existencia, quizás. Él la elevaba no sólo en el aire sino sobre la vida, la llevaba a la condición de heroína por encima del mar, a fuerza de la absoluta imposibilidad de que Errol Flynn, con un cuchillo entre los dientes, sostuviese con un brazo a Maureen O’Hara mientras la fragata se hundía y reaparecía, se levantaba por un lado y se ocultaba por el otro. Una fragata debe ser bastante inservible hoy en día. ¿Dónde estará la fragata de Errol Flynn? Podría quizá verse el cascarón, y a su lado los palos reposando sobre una arena blanca, y en su interior con seguridad habrá un cofre de joyas, de colores muy rojos y verdes, como son las joyas de los piratas que Errol Flynn nunca encontró. Pero ha muerto la fragata, desfragatada para siempre, ha perdido su belleza desarticulada, corroída, horadada, descolorida, quebrada, ensañada de la vida que se odia en su propio espejo y lo rompe, insatisfecha de su imagen. Nunca más sus velas espléndidas se estremecerán en el espacio irreal del mar, nunca más ese momento de belleza destructiva en que la fragata vencida por el oleaje zozobra contra las rocas, ese instante de pasión que es querer vivir irrumpiendo del naufragio, de querer morir contra la vida. La vida como una gran roca contra la cual estamos dispuestos a deshacernos de amor y a dejar en ella las marcas fútiles de lo que fuimos; morir contra la vida a fuerza de querernos vivir, y que todos los pedazos salten hacia una playa eterna que los recogerá en un abrazo infinito y odioso, final de la fragata estallada de su propia vida contra la muerte arenosa y tranquila, que de ahí en adelante retendrá el movimiento que una vez surcó los mares del Sur o del Caribe, y quedará así en las imágenes de otros. Siempre, curiosamente, la muerte organiza nuestras vidas pero pertenece a los otros, a aquellos que serán sus espectadores, afectados o indiferentes, pero finalmente dueños de nuestro acabamiento, como ahora recuerdo yo el final de la película mientras Errol Flynn descansa en una villa californiana (¿dónde se murió Errol Flynn?) y se toma un gin tonic en una silla de extensión frente a una piscina de agua templada, gordo y envejecido, contemplando no sé qué porque nunca he estado en una villa en California, ni espero estarlo.
-Yo tampoco -le dije con calor-, yo tampoco quiero morirme nunca en
California.
Nos reímos a la vez.
-¿Por qué habríamos de morir en California, en la villa de un actor retirado, frente a una piscina de agua templada? Se ha dejado contagiar de mis evocaciones porque no me da usted la impresión de ser alguien con villas ni castillos -se rió de nuevo la mujer.
Al hacerlo mostraba las arrugas de su edad incierta pero implacable, mirándome a mí, que soy poco discernible entre las multitudes, dado mi aspecto bastante común, y tuve el desacierto de querer continuar allí sentado.
-Usted está comprobando ahora la imposibilidad de la fragata, y como nos pasa siempre, quiere recomponerla, recuperar su tensión, el despliegue de sus velas. Quiere encontrar en mí lo que era antes del naufragio, pero he ahí precisamente la trampa. Usted también habrá protagonizado sus escenas que han ido cayendo en las bajadas de telón, dejándonos como actores principalísimos que somos, en permanente búsqueda de nuestro autor, pero reencontrarnos en ellas sería tan ridículo como preguntarle a Errol Flynn (en el caso improbable de que estuviese vivo) si sostiene ahora su amor por Maureen O’Hara (en el caso de que fuera ella), o preguntarle al dueño de este bar por qué nos sentó juntos, o más aún, preguntarnos a nosotros por qué hemos coincidido esta noche, detalle que en pocos días olvidaremos o confundiremos con otros encuentros, parcialidades que nos sitúan como las señales a los barcos en la oscuridad. Usted encuentra la tentación del tiempo perdido y quiere entrar en mis recuerdos pero yo no puedo permitírselo porque es lo único que verdaderamente poseo, y eso no todos los días sino cuando ellos me buscan desde la neblina, como hoy Errol Flynn. En esas piezas esparcidas apenas quedan los escombros de la vida, derribada y alterada, que a veces imprevisiblemente nos asalta.
Decirle que entrar en su tiempo perdido era el más lejano de mis propósitos me pareció una crueldad. Por otra parte, el extraño tono de su conversación me había divertido, puesto que resultaba un claro indicador de que debía estar completamente borracha. Lo más prudente era dar por terminada aquella estrambótica situación.
No recuerdo bien si ella salió primero del bar o fui yo. Cuando llegué a mi apartamento había amanecido y me vestí con ropa limpia para ir al trabajo. No soy de los que se excusan por cualquier cosa ni de los que cambian sus planes al encontrar un imprevisto. Quiero decir que el cansancio o la perplejidad no me resultan móviles suficientes para modificar el curso de mis actos y por eso he sido siempre consecuente con mis obligaciones y nunca he dado bandazos ni hecho movimientos en falso; sigo mis pasos como los he predeterminado, por las avenidas rectas sin torcer en los cruces. En este caso, sin embargo, antes de salir de La Fragata, había cedido a la curiosidad y le había preguntado a qué se dedicaba.
-Tengo varios meses trabajando en un proyecto pero no logro la sensación de algo terminado -me contestó-. Voy a emprender un viaje y a mi vuelta daré el acabado final. Sé que falta algo que de alguna manera resuelva el vacío en que ahora me encuentro, pero no puedo hallarlo dentro de mí. Pienso que un cambio de ambiente y de ideas podría proporcionármelo, necesito encontrar un recurso de cierre para poderle dar un sentido al resto. Busco una imagen perdida, creo que es más o menos eso.
-¿Puedo ayudarla? -dije estúpidamente como si se tratara de buscar unos anteojos que se hubiesen caído de la mesa.
-No, no creo, es decir, no lo sé. No tengo la menor idea de qué papel ocupa usted en todo esto, salvo la jugarreta que nos hizo el dueño del bar al sentarnos juntos. ¿Se le ocurre por qué lo hizo? Yo lo observé cuando usted entraba, observé detenidamente la situación y pude ver cómo se desarrollaba el breve intercambio de palabras que sostuvo con él, y cómo sin dudar un momento, hizo que nos sentáramos juntos.
La noté no sólo sobria sino tan sorprendida como yo de nuestro encuentro y decidí opinar algo sensato.
-Creo que están cerrando y no quieren que se ensucien más mesas, quizá no es más que eso, el sentido común. Pero ya que nos hemos conocido… -Me interrumpí porque me pareció una tontería decir que ya que nos habíamos conocido deberíamos seguir haciéndolo. En verdad no creo que el hecho de haber encontrado a alguien indique la conveniencia de entrar en su vida o permitir que ese alguien lo haga en la nuestra. Ella se dio cuenta de mis dudas y se sonrió.
-Hagámosle un homenaje al azar, después de todo, cuántas cosas importantes no nos han sucedido por azar. Es más, pienso que todos nuestros vínculos no son más que un azar que hemos decidido perpetuar, y que también azarosamente otro ha decidido perpetuar con nosotros. Usted, de pronto, sentado en esta mesa, podría ser la imagen furtiva de una persona a la que nunca volveré a ver y que nunca me habrá visto, pero podría ser también alguien significativo, alguien que interviene, que habla en mi vida, cuyas palabras operan algún efecto en mí. Es cuestión a veces de segundos lo que decide que hayamos conocido o no a alguien. Cuando usted entró yo estaba pidiendo la cuenta, el dueño no vio mi gesto porque en ese momento la puerta se abrió y eso llamó su atención. Me obsesiona la idea de un dios insensato que puede decidir tanto sobre nosotros.
Fue entonces cuando me preguntó si estaría dispuesto a continuar nuestra conversación, y para mi sorpresa, accedí. Establecimos una cita para el día siguiente, en el mismo sitio, más temprano.
De la edición de Monte Ávila Editores (1999)