Cuentos
Todos los cuentos publicados
Buscar
Todos los cuentos publicados
Capítulos de novelas disponibles
Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar
A Benhur Sánchez, Eutiquio Leal e Isaías Peña Gutiérrez, en Bogotá
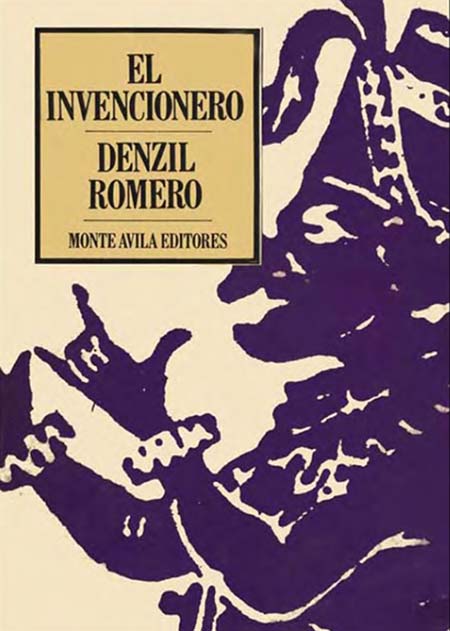
Cuando entró al mercado de Coche, Elvira sintió todo el frenesí de los días prenavideños, y al detener la mirada en las intermitencias de las luces de colores ofrecidas en venta por ; buhoneros, vivió otra vez su angustia; era ella como una de esas lucecitas; su espíritu se alumbraba, de pronto, ante un impulso soterrado, transformado por una súbita alegría, pero apagándose después, y se quedaba a oscuras, mucho tiempo; como en los días de la infancia, al lado del padre borrachín y de la madre paciente.
Sí, su vida de la infancia era como para no recordarla. Cada noche llegaba el padre tarambana, obnubilado por el aguardiente, a exigirle nuevos y nuevos favores a la madre indefensa. Le exigía comida, amor, nuevos tragos; más amor, y hasta la ligereza de una que otra práctica deshonesta. La madre siempre terminaba aceptando, tan pobre de alma, desvalida, casi boba, pedestre.
Clavándose las uñas empuñadas en las palmas de las manos, al borde del sangramiento, asustadiza, lívida, pensaba impotente: algún día le mataré, liberaré a mi madre, le echaré de la casa, o, quizás mejor, le – en una clínica para dipsómanos, se sanará, haré de – hombre nuevo, volverá a ser gente y, como en una fábula de final feliz, todos viviremos contentos,
Recordaba los gestos vacilantes del padre. Recordaba su lengua trastocada. Recordaba su lengua lamiendo a la madre exhausta, de los pies a la cabeza. Recordaba, sin embargo, a la madre, siempre gozosa al final.
Recordaba la botella de ron a medio consumir derramada sobre la mesa del comedor, la comida recalentada una y otra vez, y su odio por la sevicia del padre babeando gula ante los senos flácidos.
Recordaba el ardor de su sexo virginal, humedecido, latiente, ante la violencia de aquellas escenas, diríase que nunca vistas por ninguna otra niña del mundo.
Recordaba la noche en que su padre intentó violarla; ¿sería, acaso, un intento de violación, o la simple muestra de un cariño paterno?; la noche en que se acercó hasta ella y le palpó los senitos que apenas brotaban, y le acarició el pelo lacio, y le dio un beso repelente en la mejilla. Recordaba su miedo, sobre todo, su miedo.
Y recordaba otra noche. Aquella en la que apareció Roberto y ella se deslumbró ante su sonrisa de dientes blanquísimos y parejos, ante sus gestos de muchacho temerario, con su carro deportivo ocho caballos en V, descapotable, con rines de magnesio y faros neblineros, cuando, desenfadado, le dijo me gustas y dame tú número de teléfono.
El noviazgo fue de encanto. Uno de esos momentos luminosos en los que ella, trémula lucecita, había brillado y rebrillado ante la gloria de la vida; convertida toda en un inmenso árbol de navidad, lleno de bambalinas, lucerías y pelitriques, llevada desde la sordidez de su apartamento triste, desde el estropicio y el lastre de una pravedad, por senderos de fulgores, hasta el propio centro de una plaza de feria, entre nacimientos vivos, coheterías de placer en lo alto de las nubes, gaitas y villancicos, risas y murmullos, y muchachos patinando como diestros bailarines watusi en la ejecución de una danza guerrera.
Caminó hacia una tiendecita lateral, se entretuvo mirando la vitrina guarnecida y pensó que quería comprar un presente muy bello para Roberto, algún recuerdo para su madre y hasta un regalejo cualquiera para el padre malqueriente.
Un negro alto, de brillo metálico, con suaves inflexiones en la postura y en los gestos, colombiano de la Costa, quizás, la miraba desde cierta distancia. Mientras repasaba con la vista las ollas rutilantes, los artefactos eléctricos y esos slips y camisetas Jim, monísimos, en puro algodón, la fibra natural más confortable, que tan bien se verían en el fornido cuerpo de Roberto, sentía que la mirada del negro no se despegaba de sus espaldas. Morosa, íntima, subía a todo lo largo de la columna vertebral, bajaba y subía, se detenía ahora en las nalgas empinadas. Razón tiene Roberto, pensó, no debería ponerme pantalones ajustados. Por si acaso, asió fuerte, contra sí, la cartera.
En el extremo derecho de la exhibición, descubrió, después, algunos regalos insospechados: un bastón con empuñadura de plata, una copa de cristal tallado, una sombrilla Vips, un sombrero Ferquin, una nueva agenda Ascot, el último perfume de Givenchy; cualquiera de esos regalos le agradaría con seguridad a Roberto, siempre tan snob, tan dispuesto a ponerse un chaleco húngaro bordado o un bombín de fieltro o un muguet en el ojal para llamar la atención de los pasantes, tan dado a saborear un pink champagne, su pato frío, y sus bombones de menta.
Y vuelta a pensar en el noviazgo, fija frente el escaparate abigarrado, olvidándose del negro cartagenero y su mirada impertinente. No, no compraría nada ahora Estaba turbada.
En su mente se agolpaban los recuerdos de los días felices, agasajos y paseos, las flores no compradas en floristerías, sino recogidas al borde de los caminos, las búsquedas de caracoles y conchas de nautilus en playas solitarias; las andanzas, de tarde, por Sabana Grande, Roberto oliente a Eau Sauvage, deteniéndose en la Suma para preguntar por el último tomo del Diario de Anaís Nin o la última novela de Mario Puzo o de Anthony Burgess; la estada en Il Piccolo, frente a una taza de té hirviente, descifrando anagramas y palíndromas de difícil factura, o la entrada al cine de sesión continuada para ver la misma película de Pasolini, tres veces en un mismo día.
Era aquel un noviazgo etéreo, como un hechizo, frágil y distante, diríase que nada tenía que ver con lo físico. Algún viernes por la noche iban al Juan Sebastián Bar que, entonces, estaba muy de moda. Elvira recuerda el Virgilio Trío, al muchacho de la batería, siempre tan galante, y los playboys con sus víctimas escogidas al gusto, muchachas de melenas platinadas, chicas de la televisión o de los grupos de teatro o de las portadas de muchas revistas, secretarias ingenuas de alguna empresa mediana, aprovechados, posesivos, sojuzgantes.
Cuando Elvira entraba al pequeño vestuario para acicalarse, encontraba siempre a varias de aquellas mujeres, en una atmósfera impregnada de polvos faciales, olor a cosméticos y colonias carísimas, comentando entre ellas, ruidosas, lascivas, tremolantes, los ardores y destrezas de los compañeros de turno, la buena dotación de éste, la habilidad manual de aquel otro, la manía fetichista del de más allá. Entre chanzas y veras, recontaban las estimulaciones clitoridianas recibidas esa noche, los besos dispensados, las fantasías sexuales que abrigaban expectantes.
Horrible. No, no era ese el amor que ella disfrutaba, porque le abría camino al recuerdo del padre zarabando y al odio de tantas noches. Su amor era el de Roberto, sutil, mágico, aproximado por un efluvio de íntima distancia, por preferencias comunes y juegos compartidos, aunque no exento de tenues contactos corporales, pero contactos furtivos, rápidos, administrados con cuidadosa armonía, sin choques ni encontronazos, sin apropiaciones pertinaces, ni atragamientos, ni exigencias perentorias.
Cuando caminaban por la calle y él le extendía la mano sobre el hombro para conducirla, ella se volvía puro hombro, un enorme omoplato, flotante, descarnado, luciente solo, sobre una pradera agreste bajo un cielo limpísimo, como en un cuadro de Dalí. A veces, bastaba una leve caída de párpados, o el esbozo de una sonrisa, para transmitir un reproche o la aprobación pedida. Y era que, día por día, habían ido construyendo una particularísima manera de comunicación y cortejamiento, una convivencia extraña de rituales secretos, pasiones literarias, frases musicales apenas susurradas, desdoblamientos de personalidad y disociaciones de pensamiento, vagos estados crepusculares, telepatías y fugas de alma y cambiantes pasatiempos.
Avanza un poco. Más allá hay otra vitrina abarrotada de muñecos de felpa. Unos vendedores ambulantes de discos, arremolinados junto a un picot portátil, celebran las estridencias y chistes de una gaita. El negro permanece, impávido, en su mismo lugar.
Claro, después vino el matrimonio y fue el rompimiento del encanto. El vigor de Roberto. Otro Roberto, o el mismo Roberto, quizás, pero dispuesto a cobrar sus tributos. Qué sabía ella de sexualidad sana y de goces corporales y de movimientos estimulantes. Le acompañó como pudo, rígida, pasiva, con las manos agarrotadas, simulando, de pronto, en la hostilidad de la semipenumbra, el agobio de un sueño advenedizo.
Mucho tiempo tuvo que pasar antes de que tomara conciencia plena de su frigidez. Deprimida, sin poder sentir el placer tan glorificado, cerrada a todo, imperdurable, sin rendirse, fingiendo a veces, por Roberto, únicamente por Roberto.
Cómo le gustaría poder entregársele a plenitud, morir y sollozar con él, reír a carcajada batiente, loar y bendecir, darse y recibir con entusiasmo, prodigarse en la descarga, responder apoteósica a cada una de sus palabras desmesuradas, a cada uno de sus actos impulsivos, a cada uno de sus deseos.
Pero no, sólo Dios podía calibrar cuánto había sufrido. Sólo Dios sabía cuánto empeño había puesto en superarse, apoyándose en la voluntad, girando y cambiando, autómata, ante la menor insinuación del consorte, procurando derretirse, exultarse, alcanzar el clímax, para lograr sólo un nuevo fracaso, como si fuera la única persona de la fiesta condenada a comerse el pastel sin nevado, como si fuera un arbusto macho, incapaz de fructificar, como si fuera una culpa ácida royéndose los huesos, como todo eso, ¡coño!, sin poder realizarse.
Y después, el disgusto, los largos insomnios, la desazón en el vientre y el dolor en la punta de los pechos (tal como si los tuviera demasiado llenos), y la agitación, el sentimiento frustráneo y el desasosiego.
Y a la mañana siguiente, tan pronto se quedaba sola en la casa, las lecturas nerviosas de Master & Johnson y de cuanta novela erótica cayera en sus manos para ver, si de algún modo, aprendía a volverse orgásmica.
Y, a mediodía, con el sopor de la siesta (las masturbaciones también fracasadas), horas y horas frotándose para, siempre, terminar pensando en cualquier cosa.
Y al crepúsculo, la crisis impostergable, el soponcio amoratado, los disturbios violentos, el llanto histeroide frente al espejo y las palabras anudadas en la garganta, el no sirvo para nada, el soy incompleta, soy una desgraciada, algo anda mal en mí, quiero coserme el sexo, quiero internarme en un convento de carmelitas descalzas, someterme a los suplicios más horribles, morir, morir de una buena vez. Si me atreviera a pedirle dinero a Roberto para visitar una clínica sexual. Si me atreviera a ensayar con otro hombre. Y conste que, con Roberto, lo he practicado todo, todo menos el coito anal.
Y el llanto otra vez, la vitrina de los muñecos convertida en una sola felpa de colores difusos. Curiosamente, no gimoteaba demasiado fuerte. Era el suyo de ahora un llanto tranquilo, hacia adentro, con el puño metido en la boca. Un llanto que, a pesar de su silencio, lograba sobreponerse a la bulla del derredor.
Su tribulación era tan grande que no alcanzó a percatarse de la proximidad del negro. Ya lo tenía junto a sí, asiéndola fuerte por el brazo izquierdo. Se trata de un atraco, preciosa, y esto que tengo aquí mata, cuando se levantó el pulóver amarillo canario de la universidad de Denver y le mostró la cacha de la pistola, una Sig-201, automática, de grueso calibre para tiros de competición, idéntica a la usada por Roberto en sus prácticas del polígono.
Compórtate como si nos conociéramos desde siempre, como si fuéramos novios, agregó. Es mucho mejor que colabores, porque entonces no te pasará nada; pero, si por el contrario, te me pones zafada, a pegar lecos y a llamar la atención, viajarás directo a la morgue. Lo dijo con tiránica convicción, envalentonado por el anonadamiento de su víctima.
Elvira lo miró de frente, caídos los párpados, él, como simulando enamoramiento, el rostro todo rezumándole gula y avaricia, una pizca de sonrisa en la expresión, y el negro le acarició la nuca, levantándole el pelo, irisándole la piel, para quitarle de un solo arrebatón, el mazo de cadenas, esas que ahora se llevan de a cuatro y de a cinco.
Lento, sin demostrar prisa alguna, paseando sus ojillos tragones por el atractivo cuerpo de la muchacha, entreabriéndole la blusa, palpándole el nacimiento de los senos, sobreseguro de su sangre fría, de su cara dura, más que dura, durísima, a lo Humphrey Bogart de los años cuarenta, de la infalibilidad de sus procedimientos y de su destreza profesional, le abre ahora el bolso colgante, hurgando entre los papeles y los cosméticos y las zarandajas múltiples propias de una cartera de mujer, en busca del dinero, Elvira facilitándole la operación, con ese apresuramiento que delata el nerviosismo, o mejor, el miedo, setecientos bolívares completos, algunos billetes menores, unas cuantas monedas sueltas.
Todo muy natural, perfecta simulación de un encuentro amoroso encubriendo las amenazas reiteradas y las tímidas demandas de clemencia, sin mover la atención de la muchedumbre; sumisa y asustada, presta a todos los excesos, ella; prepotente y resuelto, éstas son mis razones, éstos son mis poderes, desposeyéndola de su Vacheron é Constantin, de oro blanco, extraplano, de un aro de compromiso, de su esclava martillada, de sus aretes, de su solitario de brillante, regalo de Roberto en el último onomástico, de sus granates eslavos, de sus topacios brasileños, él; ambos, muy cerca el uno del otro, entendiéndose a medias palabras, a interjecciones y con simples gestos.
Ahora, la despedida y debes darme un beso, un beso bien dado, de mujer queriente. Después del beso, puedes marcharte, sin chillidos ni apatuscos, en sentido opuesto al que traías, y sin decir pío a nadie, le remarca. Pero no, con el beso, el hombre cambia de deseo. La toma por un brazo y la conduce, como a una meretriz barata, al urinario más próximo, un cuartucho sucio procaz, a medio iluminar, hediondo a orines rancios y a heces y a desechos que brotaban de los inodoros y se espesaban en el aire, afrentando hasta el estornudo olfatos y lagrimales.
Allí, resbalando sobre el aserrín humedecido, la recuesta contra la pared, chupándole los senos, acariciando por encima de la tela aquel sexo de fogajes, atizado, chispeante, a punto de combustión, liberando el propio con ánimo de introducirlo, una verga africana, como el sueño de una droga asiática, espantosamente grande, para corroborar el mito; diciendo, a su vez, con susurros porfiantes, bájate los calzones, pronto, colabora, colabora, coño, cada vez con más incoherencia.
Y la aceptación progresiva, un deseo de abrir bien las piernas, de rendirse ante el estímulo, de dejarse hacer, hasta terminar, patiabierta, con el pantalón a media rodilla, accediendo directamente, la boca de él lengüeteando contra su vulva, succionante, explorando las mucosas más recónditas, adentrándose, ahondándose, expandiéndose.
Y después de la mamada, una mamada increíble, semántica y físicamente distinta a cualquier lamida, la verga africana ensanchándole el útero, entrañas adentro, con un movimiento rotatorio prestante, novísimo, hasta entonces desconocido, algo que excluía cualquier posibilidad de indiferencia, y la reciedumbre creciente de las arremetidas, suelo y techo vibrando con los empellones, los bufidos resoplantes acuchillando sus oídos, gemidos y ayes salivosos, hasta la descarga final, contagiosa, afluente, compartida.
Sin temor, sabiéndose al fin redimida – lo sentía con una extraña mezcla de júbilo y descreimiento – permaneció un rato más junto a él, laxa, negándose a pensar, entera y absoluta dentro de aquel abrazo, con un desbordamiento de contentura igual al de una lluvia recia, al de una parranda de navidad, a la plaza bullente de sus sueños.
Repentinamente, confiada de su victoria tan esperada y tan fortuita, al abrir los ojos vio que se habían separado. Ni rastro quedaba de su magnífico bienhechor. Recompuso su atuendo. Con las manos, se alisó el cabello y, resplandeciente, buscó la salida. Solo al llegar a su casa advirtió que en el bolsillo del blazer traía de vuelta el dinero y las prendas.
Del libro El invencionero (Monte Ávila Editores, 1982)