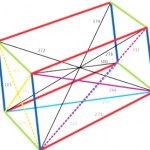Concierto para fusil solo, de Javier Miranda Luque
27/ 02/ 2013 | Categorías: Cuentos, Lo más reciente«Los entusiasmos son individuales;
la hostilidad, colectiva.»
(Luis Goytisolo)
Resquebrajaron con júbilo las vitrinas de los comercios. Deshilacharon las santamarías. Saquearon a gusto. Volvieron añicos lo que no pudieron cargar. Con los automóviles que constituían su botín, tumbaron las rejas sucesivas del estacionamiento. Sortearon los muros perimetrales con siniestra destreza. Arrancaron los alambres electrificados cuyas púas exhiben restos de miembros putrefactos. Retinto en sangre ennegrecida, un dedo devenido en veleta se debate entre el sur y el oeste.
Pero las entrañas del Llaeco son fortaleza inexpugnable. Inspirado por las pirámides egipcias, las catacumbas romanas, la muralla china, los bunkers germanos. Así fue concebido por mi padre el inmigrante. Un monumento funerario viviente. Con diversas plantas eléctricas que funcionan alimentadas por paneles de energía solar instalados en el techo y pequeños tanques de agua distribuidos estratégicamente. Un refugio de autonomía sustentable. Laberinto de escaleras verticales a través de conductos, túneles y pasadizos secretos. Puertas camufladas. Paredes reforzadas con gruesas láminas de acero. Accesos abovedados. Ventanales blindados ensandwichados por rejas galvanizadas. Materiales de construcción autoextinguibles o de inflamación controlada. Cámaras de vigilancia. Detectores de movimiento. Sirenas dirigidas de altísimos decibeles. Faros antibalas de luminosidad focalizable mediante seguidores que operan por fotocélulas. Rejillas que expelen humo. Bombas de perdigones. Mecanismos de defensa para repeler. Apaciguar. Advertir. Disuadir. Contrarrestar intentos de invasión forzada. Se habla de una supuesta vía de escape que comunica bajo tierra al Llaeco con un edificio de la calle El Convento.
Hay aquí 43 años de trabajo forzado. De tensión sostenida. Forte. Piu forte. Operática. Cantábile. El castillo de Barbazul. Allegro bárbaro de Bela Bartok. De implacables negociaciones. De oler las oportunidades y lanzarse al vacío. Siempre con el paracaídas de emergencia sujeto a la espalda, la red camuflada del trapecista, el riesgo controlado. De comprar justo después del terremoto y vender al filo de las expropiaciones del Metro. De comprometerse con cargas crediticias insostenibles. De volverse temerario. De hipotecar. De hacerse de cientos de miles de dólares a Bs. 4,30 el viernes previo a la devaluación y el control de cambio. De invertir en ignotos lotes de terreno que décadas después estrenarán urbanizaciones hipercotizadas. De adquirir una flotilla de Corollas dos días antes de que aumenten su PVP. De saciar impulsos y carcajearse triunfalmente al comprobar que la intuición no le falla. De apropiarse del Llaeco entero de estricto contado y por un monto irrisorio. 5.364 m2 de construcción distribuidos originalmente en 80 apartamentos de 4 tipos distintos. De deconstruirlo y re—edificarlo por completo. De mojar con saliva su meñique izquierdo y, en lo alto de la azotea de su edificio, indagar la dirección del viento. Oteando el Ávila. Girando sobre sí. Señalando los puntos cardinales. Todas las tardes del mundo. Saludando el ocaso. Sin fronteras visuales que limiten el desplazamiento de su mirada. Más cerca o más lejos. Montañas. Montañas. Montañas. Nubes inoportunas manchando el paisaje. La bandada habitual de escandalosas guacamayas anunciando su tránsito aéreo. Un avión rezagado que intenta colearse en La Carlota. Cielo abierto. Con la idea de cubrir gastos operativos, alquiló el estacionamiento y los 12 locales comerciales. El 86% restante del edificio lo reservó para exclusivo uso familiar, incluida la zona de parqueo techada con acceso a dos calles colindantes. Ubicó la conserjería anexa a la garita de vigilancia.
Olaf me entrenó en el tiro al blanco. Primero fue el arco y la flecha. Para tensar el pulso y afinar la puntería. Después la ballesta, el flower, la escopeta, el rifle. A los 21 mi browning. El arsenal no cesa de crecer. Cualitativa y cuantitativamente. La seguridad se torna obsesiva. Mi padre viaja a seminarios internacionales de vigilancia y protección. Evita destinos puntuales. Cumplo con mi promesa de no preguntar. Blinda los carros familiares y nos obsequia elegantes chaquetas deportivas, de uso obligatorio, forradas en kevlar. Ninguno quiere contrariarlo. Pioneros de la comunicación inalámbrica, llevamos discretos radios portátiles que nos mantienen en contacto permanente. Y armas disuasivas. Gas paralizante que actúa sobre el sistema nervioso del agresor, logrando que pierda temporal y reversiblemente el sentido de la vista, el oído, la ubicación espacio—temporal y el equilibrio; en adición, el sujeto se hace sus necesidades fisiológicas encima, presentando síntomas evidentes de conjuntivitis y dermatosis urticante. Minibastón de descarga eléctrica que invalida al asaltante, provocándole un desmayo; el radio de acción varía entre 1 y 3 metros.
El Doria, el Troya, el Giovanna, el Lourdes, el Rebeca, el Trianón y demás edificios vecinos han sido invadidos. El incendio de la cervecería América se propagó a las instalaciones circundantes. Alcanzó Victoria Motors y Cars—Tocars. La explosión de los automóviles fue un evento memorable. El estallido de los vidrios y el posterior humo negro está grabado en mi handycam. La farmacia Aurora quedó arrasada.
¿Dónde están los gatos callejeros y las palomas?
En la ciudad ya no hay bombeo de agua ni suministro de electricidad. No pasa un segundo sin que los míos bendigan a mi padre por sus previsiones aparentemente desproporcionadas. Los paneles de energía solar nos permiten mantener en funcionamiento la enorme cava refrigerada que preserva su cadáver. Y los cientos de kilogramos de alimentos perecederos con su concienzudo inventario de fechas de expiración, para comidas y medicamentos. Contamos además con un almacén de enlatados y envases UHT. La bodega de vinos. Y un huerto hidropónico que se extiende por los balcones y terrazas de los pisos superiores. Los vastos tanques subterráneos de agua totalizan más de 50.000 litros. El problema del bombeo aún se resuelve con los generadores que funcionan a diesel. Después, usaremos los pequeños tanques de cada apartamento, uno por uno. Un sistema iraquí de recolección de lluvia nos permite abastecernos deficitariamente. Racionalizamos nuestros consumos al borde de la obsesión. Potabilizamos el agua gracias a filtros holandeses y reciclamos la del lavado de ropa, duchas, fregaderos y lavamanos, utilizándola en las pocetas. El ingenio se agudiza con la crisis. Los mecanismos de supervivencia se disparan con la desesperación y la carestía. No desperdiciamos ni el tiempo que nos sobra.
No pasamos nada por alto.
Ni por bajo.
Las hordas atacan. A plena luz del día. Se acercan de a 2 y 3 por moto. ¿Habrán descubierto un nuevo combustible? ¿Cómo les alcanza y de dónde sacan la gasolina? Esgrimen sus armas sin dispararlas. ¿Les quedarán balas?
Yo soy el responsable de la seguridad. Duermo de día y vigilo de noche. A media tarde me despiertan. Me enfundo mis lentes de sol y mi gorra de visera exagerada. Tras derribar a los invasores que cada vez conquistan posiciones más adelantadas en el perímetro del edificio, mi familia apuesta a que no logro acertar los objetivos más lejanos. Siempre pierden y yo me hago de raciones extra de comida, bebida, cigarrillos, agua para bañarme, horas de sueño. La puntería de mis hermanos es pésima. No son capaces de darle a blancos en movimiento y no quiero derrochar municiones.
A las siete de la noche comienzo mi guardia. Acompañado por la mitad de los perros y por la insomne de mi prima Margarët. Hacemos el amor rápida y furiosamente. Con la ropa puesta. En alerta por los parientes, más peligrosos que la jauría humana que nos acecha. Cuidándonos de los hunos. Y los otros. Los demás son siempre una amenaza. Estamos reusando preservativos. Hasta 6 veces. Para que nos alcancen. En silencio, recorremos la terraza en forma de «L», a dos niveles. Desde aquí dominamos 360º. Al norte, lo que resta de la ciudad universitaria; el edificio rojo de la biblioteca; una de las torres de parque central; el Avila con sus cientos de pequeñas fogatas que parpadean en la oscuridad. Al sur, el desierto de la autopista a veces surcada por bicicletas, carritos de supermercado empujados por patineteros; el puente derruido que comunicaba a Valle Abajo con Santa Mónica; las quintas en penumbras de las colinas. Al este, las moles de los hoteles y malls en silencio. Al oeste, médanos inquietantes; aullidos que espantan a mis canes; texturas de incertidumbre. Armados con binoculares de visión nocturna y rifles con miras láser, alternamos el espionaje de sombras verdinegras y fulgurancias infrarrojas con la contemplación de los cuerpos siderales que, a punta de gravedad newtoniana, amenazan con caernos encima, desprendiéndose de la bóveda celeste. La cena de medianoche, única comida caliente, concluye con el café cuyo humo se confunde, eólico, con la exhalación nicotínica del cigarrillo que compartimos apurando el alba.
No se reciben transmisiones de radio. Ni de televisión por satélite. No insistimos en gastar electricidad. Ni baterías que priorizamos en nuestras linternas.
Hoy, jugando con la bazuca, Margarët hace estallar un Volkswagen que zigzagueaba por la calle Codazzi. Dice que siempre ha detestado esa marca de auto. Tan feo y ruidoso. Como un mamut enano sin colmillos que se ha incrustado en la fachada del liceo público. No hay señales de vida. Ni del conductor o pasajeros.
Nos hemos acostumbrado al silencio. Y sin embargo es tan opresivo. No se escucha música por ninguna parte. Ni el solo de un instrumento. Tarareamos melodías para no olvidarlas. Tratamos de identificarlas. Título. Intérprete. Género. Año. Nombre del disco o si es el tema de una película o programa de televisión o el jingle de un anuncio publicitario. Ni modo. La memoria es resbaladiza y mentirosa. Nos confundimos y le ponemos la letra de una canción al ritmo de otra.
¿Las palabras conservarán su significado? ¿Azul será siempre azul, azúcar, azucena? ¿Seguiremos comunicándonos con sonidos o se impondrán los ademanes, los gestos lejanos, las señales? ¿Sobrevivirá el lenguaje? ¿Este lenguaje que usamos?
Margarët me pide que le recuerde cuando todo era normal. Que se lo cuente como si fuera una película. Que intercambiemos vivencias. A full color. En estéreo. ¿Te acuerdas del sabor de las cotufas y como crujían al masticarlas? Ah, y el dulzor del chocolate derritiéndose en tu boca y las burbujas del refresco cosquilleando tu garganta…
Anoche, no sé cómo, llegaron hasta el tercer piso. Mataron a uno de los perros y lo trocearon para comérselo. Un descuido imperdonable. En junta familiar, decidimos reforzar la seguridad colocando a dos vigilantes haciendo recorridos por el quinto piso de la torre «A» y a otro par en el piso 4 de la torre «B». Todos armados con subametralladoras y equipo de visión nocturna. Además, se nos unirá otro vigía en la terraza. Margarët y yo en cada extremo de la «L». El tercero en discordia cubrirá el vértice. Turnos diarios de doce horas. Y que no falle nadie.
Logro dormirme después del mediodía. Sueño con mi padre. Me alecciona en lo referente al aniquilamiento del ofensor. Me urge a que extreme el entrenamiento de mis primos y hermanos. Que incorpore a las hembras. Me previene sobre los peligros del devenir. Hay que salvaguardar todo por lo que hemos luchado. Debo recordar que ahora yo soy quien comanda un pequeño ejército que lucha por preservar su territorio. Nuestro edificio es la embajada del gentilicio familiar. Inscrito en nuestro escudo heráldico. La espada. El fuego. La torre. El halcón. Ya no es posible bajar la guardia. No vivimos tiempos de paz. Al contendiente no se le da tregua. Mi nombre significa invicto. Mi apellido belicoso no transige ni renuncia o se entrega. La rendición no existe. El arsenal está repleto. Yo soy el heredero y conozco las reglas. ¿Por qué vivimos todavía esta situación privilegiada? A comer, beber y festejar. Dominando el horizonte. Amándonos. Nuestro destino es la gloria. Sin decaer de ninguna forma. Preparados. Alertas. Inmutables. Altivos. La belleza es serena. El placer nos dibuja sonrisas en el rostro. Finalmente, cuando la situación lo amerite, mi padre contempla la autodestrucción absoluta de la instalación mediante la activación irreversible de cargas explosivas sujetas a las bases y puntos—clave de la estructura arquitectónica. Similar a un sismo de 9.4 en la escala de Richter, la fuerza expansiva de la deflagración no permitirá la reutilización de ninguno de los escombros, calculándose un perímetro de destrucción que oscila entre 0,3 y 0,5 kilómetros, dependiendo de las variables atmosféricas. El sistema opera con fuentes de energía autónoma. El botón de ignición me aguarda en la azotea.
El primer impacto lo tumba. Retumba el eco entre las paredes aledañas. La multitud avanza compacta. Hombres. Mujeres. Niños. Por suerte no hay ancianos. Un solo hombro (sic) avanza. Distingo sus rostros y disparo. Harapos multicolores se salpican de rojo. Apunto a la cabeza. Limpio, rápido, certero. Caen. Los libero de la enfermedad, el tormento, el hambre, la desesperanza. Avanzan. Dibujo desplazamientos verticales. Mis proyectiles van despoblando este lienzo vivo de Cézanne que avanza. De la A a la Z, abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz, AvanZan. Mayoritariamente, barro consonantes. Como en aquella tonada infantil, desafinado, canto. Derribo la a. Acierto la b. Elijo la c, la d, la e, la f, la g, la h, la i, la j, la k, tra la la la ri ra la ri ra la ra li ra. Llevo veintitrés. Y quedan aún. Y llegan más. Que tun. Que tun. Y dále betún. Y cuántos serán. Calculo otros cien. Recargo el fusil. Pil pil pil pil. Que vengan cien mil.
Mis primos y hermanos engrosan el coro. Supongo que Olaf sostiene la batuta. Concierto para fusil solo, ensamble caprichoso de subametralladoras y orquesta onomatopéyica. Al aire libre de esta tarde de invierno seco. Sin nubes. Iluminación propicia a cargo del sol ocre de las cinco y media. Proyección de sombras diagonales que se alargan, se estilizan, se acuestan. La audiencia fallece de gusto. Margarët diseña la escenografía. Con su bazuca, distribuye cráteres lunares sobre el pavimento.
Del libro: Tatuajes de ciudad (Sacven, 2007)
Número de lecturas a este post 4354