La otra isla, de Francisco Suniaga
09/ 01/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelasI
Dieter Schlegel se acercó a la baranda, observó por largo rato el paisaje marino que tenía enfrente y concluyó que el dios creador de aquel pedazo de naturaleza no podía ser alemán. El dios que dio origen a ese espacio no tuvo escuela ni siguió método alguno, carecía de un sentido armonioso de la composición y era evidente que privilegiaba sus caprichos por encima de cualquier principio estético. Debió tratarse de una deidad caribeña que, arrebatada por algún delirio tropical de los tiempos cuando el arte no existía, compuso un paraje hermosamente absurdo: el mar, el cielo y hasta el olor del aire, azules. Aunque no del mismo tono. El corte que hizo para separar el marino del celeste era nítido, abrupto y tan interminablemente recto que quien lo mire no tiene más remedio que volver a creer que la tierra es plana y termina, como cortada con una navaja, en la línea del horizonte. En el centro, lejano y difuso por la calina que aún no había levantado, como por olvido, colocó un islote de rocas pardas demasiado solo y demasiado grande, rodeado por una rompiente incansable. En el extremo izquierdo, más cerca, creó un morro de aguas tranquilas que proyectaba una media luna de arena, muy blanca, una playa extensa salpicada de sargazos tostados por el sol, en la que descansan, proa a la mar, los peñeros multicolores de los pescadores. En el otro extremo, en la lejanía, detrás del verde profundo de unas palmeras que daban sombra a la orilla de la playa, prolongó la tierra mar adentro para que los mortales, eras más tarde, construyeran una ciudad y un puerto. En el aire, azul, pintó gaviotas, alcatraces y otros pájaros cuyos nombres Dieter ignoraba, en incesante ejecución de piruetas tras los reflejos de las escamas en el agua.
Un peñero de pescadores entró en la bahía y Dieter lo siguió con la mirada hasta que sus tripulantes bajaron en la playa y se dispusieron a vararlo. Sus voces, mezcladas con la brisa, llegaron a él venciendo el rumor del mar, pero no se tomó el trabajo de tratar de entender lo que decían. Ni parado a su lado habría podido descifrar aquel español pagano e impenetrable, próximo a un código secreto, que habla la gente de mar. Entre admirado y estupefacto, se contentó con observar cómo, aunque gritaban al unísono y cada cual parecía hacer lo que le daba la gana, arrastraron la embarcación por la arena hasta colocarla a distancia segura de la marejada más atrevida. Admiración por la destreza con la que ejecutaron sus artes y estupor, porque el resultado no dejaba de ser un contrasentido que con terquedad se empeñaba en demoler su herencia cultural y genética: una vez más había tenido ante su vista la comprobación empírica de que las empresas colectivas pueden resolverse bien y con gran eficiencia, en medio de un caos en el que todos dan órdenes que nadie sigue. En esa maniobra marinera, a su entender, estaba la síntesis de aquella tierra y sus habitantes, el rasgo que consideraba más preciso para definírsela a los alemanes que no la conocían: Margarita, la isla de la utopía, el único lugar del planeta donde todos mandan y nadie obedece.
Eran cuatro y realizaron su trabajo con armoniosa fluidez; una faena continua, artística, como si ejecutaran un ballet ancestral que conocían de memoria. Dos tomaron el motor fuera de borda, lo desencajaron de la popa del peñero y lo dejaron sobre los hombros de un tercero, aquél que a la distancia lucía más robusto, luego, sin interrupciones en sus movimientos, sacaron del fondo del bote una cesta rebosada de pescados, la cubrieron con un pedazo de lona y cargaron con ella sosteniéndola por las agarraderas. El cuarto, el que parecía ser más viejo, tomó el balde donde estaban los aperos de pesca y el tanque metálico vacío de la gasolina, y emprendió la marcha, unos pasos detrás de sus compañeros. Dieter los miró pasar frente a su terraza envueltos en el alegre tropel de sus voces y sus risas y, sin que tal cosa le hubiera pasado antes por la cabeza, pensó que si hubiese nacido en ese lugar, bien podría ser uno de ellos. Un pescador artesanal, impenitente recolector, curtido de tanto mar, con su sombrero de hojas de dátil y su vestimenta desteñida que, en la latitud y longitud de esa hora de su existencia, pasaba con sus compañeros frente a la terraza de un restaurante, desde donde un extranjero gordo y rubio le observaba con curiosidad. La idea de trocarse por uno cualquiera de aquellos pescadores le intrigó gratamente y le empujó a continuar la proyección de la parábola vital de esa otra posibilidad de ser él, que acababa de descubrir. Si él fuera uno de aquellos hombres de la mar, en unos diez minutos estaría en la ranchería, en la choza con techo de zinc que servía de bar y de centro de acopio de la pesca, para acordar el precio de la captura con los compradores mayoristas. Llegaría a ese precio después de un largo tira y encoge que habría irritado a cualquier otro ser humano, un regateo lleno de maniobras distraccionistas que irían desde un aparente desinterés en el negocio hasta enconadas discusiones rayanas en el insulto. Luego se tomaría varias cervezas, las que quisiera, aunque todavía no eran las 11 de la mañana. Al terminar la jornada, con el dinero de la pesca en el bolsillo, intercambiaría bromas y novedades marineras con sus colegas antes de irse a casa, a sacarse la sal del pellejo y completar el rito ancestral de los recolectores: comer, dormir y hacer el amor. El trabajo habría terminado y no volvería al mar a probar su suerte de nómada hasta el día siguiente en la madrugada. Y Dieter, el otro, el cocinero alemán que se quedó recostado de la baranda, suspiró de envidia.
La terraza desde donde Dieter el alemán miraba pasar a Dieter el pescador era su rincón favorito en el “Hans”, el restaurante que montó recién llegado a Margarita, cuando las perspectivas indicaban que los turistas europeos la visitarían con el mismo furor con el que cada verano invaden Mallorca. Le compró el sitio a un comerciante libanés que se preocupaba más por los juegos de azar que por la comida y a quien, según le confesó al ofrecérselo en venta, ya no le quedaban sueños, aparte de irse a Nueva York. El local del libanés era una suerte de garito clandestino, un cuchitril sucio con una atmósfera terminal, irrespirable, que se condensaba bajo el techo de asbesto rojo recalentado por el sol y a donde solamente iban hombres a apostar en los caballos, el boxeo y los juegos de pelota. Unas sillas y mesas plásticas de colores disparejos, que aparentaban ser mucho más viejas de lo que podían ser, desparramadas sin orden alguno por el salón, componían todo el mobiliario. Era un varadero humano deprimente donde los náufragos de la fortuna se emborrachaban mitad con alcohol y mitad con la estridencia de un aparato de televisión y los lamentos de amor barato de una rockola, prisionera en una caja de barrotes oxidados, que sonaba mal. El tugurio estaba, además, infestado de gatos raquíticos y llenos de mataduras, venidos de las rancherías vecina, que se disputaban con los clientes los trozos de sardina frita que el libanés les servía junto con los tercios de cerveza.
Apenas formalizó la compra y tomó posesión del negocio, Dieter lo cerró al público y comenzó las labores de refacción. Lo primero que hizo, convencido de que con ello le cambiaba el alma, fue cambiarle el nombre. Mandó a retirar el anuncio de hojalata, descolorido y asediado por el salitre, promoción de una marca de cervezas ya inexistente en el mercado, que anunciaba al “Mesón Libanés-Venezolano del Caribe Cervecería Tasca Bar Restaurante” . En su lugar colocó, provisionalmente, una tabla cortada en forma de pez que, con fondo blanco y letras verdes anunciaba la nueva denominación del sitio: “ Dieter’s”. Mas, pasadas un par de semanas, aun cuando tener un restaurante con su nombre era la concreción de un viejo sueño, tuvo ante sí un problema que no había considerado. Era una complicación menor, pero podía causar efectos comerciales importantes: no encontraba a una persona que pronunciara Dieter correctamente. Empleados, trabajadores de las obras, contratistas, autoridades civiles y vecinos, a pesar de sus repetidos esfuerzos pedagógicos, acentuaban con énfasis la primera e y se afincaban hasta el fondo en la ere final. El resultado, Diéterrrrrrr, era horrible, de una fonética ferrosa, dura incluso en español, que le sonaba demasiado desafinada para ser alemana y le obligaba a esforzarse para reconocer su propio nombre.
La solución se la sugirió un paisano que tenía un negocio de alquiler de equipos de buceo en una marina cercana. Se llamaba Winfried Apfelbaum, decano de los comerciantes alemanes residentes en la isla, quien, ante un problema similar, se había rebautizado “Manzanillo”, nombre dado a un árbol que maduraba unas pequeñas frutas verdes, unas manzanas minúsculas y venenosas, próximo a una traducción española de su apellido. Ante esa celada de la lingüística, a Dieter no le quedó más alternativa que rendir su vanidad y optar por otro nombre para su negocio. Se inclinó por “Hans”, denominación con gancho en un lugar donde la mayoría de los turistas extranjeros proviene de Alemania y que se castellanizaba más fácilmente, “jans”. Los isleños, que anteponen la contracción “case” a casi todos los lugares, terminaron llamándolo “casejan y, pasados unos pocos meses, “vamos pa’casejan” devino en una expresión tan corriente que Dieter la usó como lema publicitario a través de la radio local. El acierto, sin embargo, trajo consigo una consecuencia indeseable e irreversible contra la que nada pudo hacer: a él también lo llamaron Hans y con esa gracia se quedó para siempre.
Dieter transformó de raíz el local del libanés. Le sembró enfrente palmeras y uveros de playa, un árbol muy hermoso de hojas grandes y redondas que conoció en Margarita y con un fruto que, en el color, se parece a las variedades pequeñas de la uva roja. Lo amuebló con piezas estilo indonesio que pudo conseguir en los almacenes del puerto libre y lo decoró con viejos instrumentos margariteños de pesca y partes de barcos antiguos que encontró en un mercado de pulgas de Hamburgo, en uno de sus viajes a Alemania. Demolió la pared del fondo para abrirlo al mar y, aprovechando el desnivel con la calle, hizo construir una terraza de madera que reproducía fielmente la popa de los barcos margariteños que van a las guayanas y a la desembocadura del Amazonas a pescar pargos. Trabajo que encargó a un viejo carpintero de ribera, Pigmalión Zabala, se llamaba, quien en honor a su nombre y una vez concluida su obra, se enamoró de ella y vivía lamentándose de que el “Hans” no saliera a navegar. Con algo de razón, concedía Dieter, porque visto desde la playa, el “Han’s” no parecía un restaurante sino el barco parguero más grande del Caribe encallado caprichosamente en el terraplén de la costa. Nave en la que Dieter, el cocinero alemán que pudo haber sido pescador si hubiera nacido allí, que se mareaba hasta en un trasatlántico pero que se moría por cruzar los mares, podía zarpar en travesías oceánicas por las mañanas, con amarre en puerto antes de que comenzara el frenesí del almuerzo, y vespertinas, con ron y tabaco, a la deriva de los vientos bajo los colores encendidos del ocaso.
Unos cien metros más allá de su terraza, los cuatro pescadores dejaron la orilla del mar para internarse en la ranchería y salieron de su campo visual. Ya no sería sino hasta la mañana siguiente cuando podría echar otra mirada al Dieter pescador, aquél que alcanzó a ver en el momento en que pasaba por la playa y que, ahora en la ranchería, estaba quitándose la sed con una cerveza aunque ni siquiera eran las once de la mañana. Y Dieter, el cocinero alemán y lobo marino de tierra, sintió un vacío inédito, una pena a contramano por esa otra existencia que suponía más plena y de la que sin haber vivido siquiera un día, comenzó a sentir nostalgia.
Los rayos del sol se filtraban a través de una celosía improvisada por el cruce de las hojas de los cocoteros y lo alcanzaban con un calor tibio y sereno que supuso sería igual a aquél que le diera origen a la vida. Se estiró con lentitud y pereza, abrió los brazos y se expuso a la luz con el mismo regocijo de los alcatraces de la playa. Imagen que le dibujó una idea benévola de su pereza y le hizo sentir que la voluptuosidad que irradiaba el entorno le había llegado al tuétano de los huesos. Como solía ocurrirle al dejarse atrapar por esa sensación, y movido por la tendencia humana a contrastar todas las cosas, se puso a pensar en Alemania, en Fráncfort del Meno, su ciudad natal. Allá serían cerca de las cuatro de la tarde, y probablemente sería un día de invierno oscuro y húmedo. El viento helado de febrero barrería las calles por donde trashumaría poca gente: hombres y mujeres con las caras tirantes y las coyunturas de los huesos atiesadas por el frío, que apurarían el paso para llegar a cualquier lugar cubierto; empleados de las oficinas y negocios del centro que a esa hora saldrían de trabajar, apurados por ganar las bocas del metro; multitudes que esperarían impacientes por los trenes en las plataformas de la estación, abrigados de oscuro, silenciosos de invierno, añorando esa primavera que tarda tanto en llegar. El contraste no podía ser más favorable, pensó jocoso, al mirar el azul brillante a su alrededor y a su vestimenta de esa mañana: pantalones hasta las rodillas, sandalias y camisa de mangas cortas abierta hasta el ombligo y sintió que lo consumía la felicidad irreflexiva del alcatraz que en la playa abre sus alas al sol.
Embelesado como estaba en sus pensamientos, no vio a la mujer que llegó a la terraza desde el interior del restaurante. Cuando la miró ya estaba muy cerca y no pudo evitar un ligero sobresalto ante lo que sintió era una materialización insólita de su imaginación: salvo que no llevaba un abrigo oscuro, la señora que tenía frente a él, era una cualquiera de las pasajeras que se aprestaba a tomar el tren en la gélida estación de Fráncfort, a miles de kilómetros de allí. Era una mujer mayor, de unos setenta años – estimó –, blanca, delgada y erecta como una bailarina clásica retirada. Tenía un aire cansino, una mezcla de insomnio con algún sentimiento parecido a la tristeza, que pronunciaba los pliegues de su piel magra y cubría de plomo los matices azules de unos ojos que revelaban una gran determinación, ojos que en un mejor día habrían competido con el mar que los rodeaba de agua por todas partes.
La otra isla (Oscar Todtman)
Número de lecturas a este post 8317



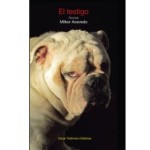








[…] (1991) entre consignas políticas y la disfuncional relación madre e hijo. Asimismo, En la novela La otra isla (2005) de Francisco Suniaga, ubicamos la celebración de “los treinta años del álbum […]
La Otra Isla. Debo leerla. me la recomendo un amigo JAVIER CAÑIZALES. Espero que la lectura sea amena ligera para navegar con deleite las paginas del libro, y disfrutar al maximo su contenido.
[…] http://ficcionbreve.org/la-otra-isla-de-francisco-suniaga/ […]
Estudiar para la próxima clase