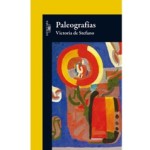El desolvido, de Victoria de Stefano
12/ 03/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más recienteLas casas tenían doble fachada, una hacia el mar y otra hacia la calle. En el límite de la playa estaban los cocoteros; frente a nosotros, los almendrones, los laureles y las trinitarias. Era mejor no darle la espalda a la playa. No había que mirar al oeste porque esa otra parte, tierra adentro, era árida, sucia, descolorida.
Desde el mediodía las nubes comenzaron a hincharse hasta que al fin no quedaba en el cielo más que una capa gris, espesa, uniforme. Recité en silencio «El cementerio marino». Por una vez dejé de sentirme un pobre muchacho solitario y ansioso. Es una lástima recordar que se vive sólo una vez. Es tan poco, tan rápido.
—Quisiera no irme nunca de aquí. Quedarme toda la vida.
Le estreché la mano en señal de agradecimiento.
Esas palabras significaban muchas cosas. En principio, que me quería. Que se sentía tan a gusto conmigo como yo nunca me había sentido. Era sorprendente que alguien me apreciara hasta ese punto, a mí que me sabía tonto, tonto de corazón. Me eché el pelo hacia atrás.
—Nunca te quedarás calvo. Tienes tanto pelo… serás un viejo de cabellera blanca.
Yo, de repente entristecido, viéndome viejo, con los tobillos rígidos y el cuello flácido. Quizás como mi padre.
La última vez que discutimos le dije que era un viejo asqueroso. Vives metido en burdeles. Y él dijo: allí no hago nada malo. Sólo que en ese ambiente me olvido de que estoy viejo. Yo le decía piensa un poco en mamá, ¿no te da vergüenza? También pienso en ella. Sí, me da vergüenza y no la olvido. Pero tú no me vas a entender. Esa fue su respuesta, entonces tuve que callarme y olvidar. Siempre he estado tratando de olvidar las cosas que me hieren. ¿Será lo mejor olvidarlas? Puede que no, pero yo tenía una idea profiláctica al respecto.
Consideraba que debía cuidarme para el futuro y para las tareas inmediatas que me tocaría desempeñar. Quería ser un hombre de acción, un hombre puro, el hombre nuevo; permanecer incontaminado. Impedir que me destruyeran, que me devolvieran a ellos con su tristeza contagiosa.
No valía la pena pensar en la vejez porque dentro de dos días estaríamos de vuelta. El plan de la fosforera estaba listo. Todos los detalles cuadrados. Lo único que esperábamos era la orden de arriba. Y tampoco eso era tan apremiante, el Catire había dicho que si no llegaba nos abríamos por nuestra cuenta. Era un plan perfecto, pero de todos modos se podía perder la vida.
Llegamos al final sorbiendo el viento fuerte. En la última casa había un bar. Pedí dos rones.
—No, se me sube a la cabeza, se me aflojan las piernas.
Insistía y yo la persuadí de que hacía frío y le temblaban los hombros. El hombre del mostrador se reía.
Miré hacia fuera y vi pasar las mulas y un perro siguiéndoles el paso. Un viejo con sombrero de fieltro las guiaba. Luego sentí el aliento del hombre del mostrador sobre mi nariz. Estaba inclinado tendiéndome los vasos. Entonces los cogí y salimos hacia la playa.
Isabel me pidió que nos quedáramos unos días más. Mientras hablaba alisaba la arena con la palma de la mano. Me pareció que estaba preocupada.
—¿Por qué ese apuro en irte? Parece como si te fastidiara estar mucho tiempo conmigo. ¿Es que no me quieres? Quién sabe cuánto tiempo te va a durar este capricho.
Le dije te quiero mucho, que nunca había estado tan enamorado. Se me oprimió el pecho. Jamás había dicho algo semejante. No me pasaba inadvertida la importancia de esas palabras. Me sonaban demasiado graves.
Con cierto desaliento sospeché que algún día me burlaría de ellas. Que me tocaría hacerlo. La experiencia me había enseñado que las situaciones y las personas que más nos afectan sentimentalmente son las que con el tiempo nos inspiran los pensamientos más amargos. Era una experiencia un poco literaria y sin embargo estaba profundamente arraigada entre mis temores. Ella me miró seriamente a los ojos hasta que yo desvié la mirada. Pero ya cada uno había comenzado a soñar por su lado.
No me podía sacar de la cabeza el asunto de la fosforera. Era la tarea más difícil que se me había encomendado. No podía acobardarme. Eso era decisivo. Si yo salía adelante en esa misión, significaba que era valiente. Si uno lo es una vez, lo es para siempre. Así pensaba y lo creía a ciegas. En el fondo me sentía tranquilo, estaba seguro de que no sentiría miedo. Los nervios eran por la espera. De pronto me dio por imaginar mi muerte, lo que pensaría y diría mi padre cuando le avisaran que su hijo había muerto, hasta el jefe de la policía se manifestaría conmovido ante el joven heroico. Esas cosas no ocurrían sino en el cine y en la imaginación de los tipos como yo. Lo sabía, pero de todos modos sentía placer en construir las frases patéticas y desconsoladas del viejo. Restearse en una vaina bien arrecha es como tocar la gloria en vida, había dicho uno de los muchachos. Eso debía ser cierto.
Cuando volvimos a la casa, Isabel se fue corriendo a la cocina.
—Es como si estuviéramos casados, ¿verdad?
Yo me quedé en el corredor tratando de leer uno de los libros que habíamos traído. Era una lectura en blanco. Pensaba en eso de estar casados. En ese momento no era conveniente, era como darle la espalda a los muchachos. Además, Isabel no estaba hecha para esa vida. Sería hacerle daño. Pero sí, en ese momento éramos un matrimonio: ella en la cocina y yo aquí esperando que lo tuviera todo listo para sentarme a la mesa y conversar sobre el día tan magnífico que habíamos tenido. Después nos iríamos a la cama, haríamos el amor y dormiríamos hasta el día siguiente, tan igual y maravilloso como el anterior.
Ninguno de los muchachos estaba casado. Calatrava tenía un hijo, pero eso era diferente. Marco Polo se había divorciado porque la lucha y el matrimonio eran incompatibles. Como uno anda de un lado para otro y no le puede cumplir a la mujer, entonces le ponen cachos.
Eso decía. Pero que a él no llegaron a ponérselos porque se dio cuenta a tiempo de que eso iba a suceder tarde o temprano. Figúrate, me decía, por un lado peleando con los gorilas, el gobierno y la policía, y por el otro enguerrillado con la mujer. Dicen que si uno llega tarde es porque anda emparrandado y no por nada político. Mi mujer decía que tenía la experiencia del papá, que con la excusa de la política se echaba escapaditas con la querida, mejor dicho, con las queridas, porque tuvo muchas. Yo le dije que no viniera a comparar a su papá conmigo. Tu papá es un vendeobreros. Me respondió que su papá sería un vendeobreros pero que antes había sido un revolucionario y que fue en ese entonces cuando se echó la primera querida. Para poder mantenerla fue que empezó a vender obreros. Pascual, te aseguro que me dolió separarme de ella. Era una muchacha ingeniosa. Inteligencia no le faltaba.
Después de cenar me quedé un rato en el jardincito esperando que ella se arreglara.
Se encendió una luz en el mar. Una señal, como si alguien llamara y dijera: ¡Ahora! ¡Arrójate a la arena! Atravesé el pasillo a la persecución de la sombra que salía oblicua debajo de la puerta, entre la madera y el piso. Me detuve. Mis párpados se cerraban bajo la fatiga, de golpe un viejo temor. La pasión tiene sus pausas, sus preguntas, vale decir, una crucifixión. Preveía el futuro como una sombra negra, ondulante, con el sentimiento decrépito a cuestas, me disolvía en el ridículo, en el horror, en las recriminaciones. Ya no me reconocía en el hombre plácido de la mañana.
La sombra de sus pies, detrás de la puerta, se alargaba sobre esa mancha luminosa que llegaba hasta la lona rayada de las sillas. Ella estaría esperando.
Abrí la puerta completamente.
Estaba sentada en el borde de la cama, vuelta hacia la pared, sobre las piernas la almohada. Oía que me acercaba y seguía en la misma posición, dándome la espalda. Una curva frágil, los hombros echados hacia delante, como si los músculos hubieran perdido su fuerza y ya no pudieran sostenerlos.
Ese temblor suavísimo de plumas de cisne, de aguas profundas, y ahora cada vez más fuerte, como el tableteo de una ametralladora, y el cuello bajaba lentamente ya descubierto el cabello. Después nuevas descargas, la cabeza sobre las rodillas. Me vi frente a un llanto, de esos que hacen intratable la situación.
La pistola y los preservativos estaban sobre el colchón, allí mismo, donde yo los había dejado.
Afuera, los cangrejos crujían como brasas al fuego.
Pasamos toda la noche echados en la cama hasta que los gallos del vecino cantaron y entonces nos dimos cuenta de que estaba amaneciendo. Miró el techo, las paredes, y después abrió la ventana, pero todavía no había salido el sol. Sólo las capas de luz grisácea que se iban esfumando y la humedad del rocío en el marco de madera. Se sentó en la silla de lona, frente a la ventana abierta, con las piernas estiradas y mirándose las puntas de los pies con aire melancólico. Cruzó las piernas y se acarició el tobillo, como si tuviera un dolor tenue y misterioso. Su pensamiento parecía estar bien sujeto, aferrado al cuerpo, ni en sueño los objetos de su mente se desvanecían.
La silla se derrumbó y de un salto quedó frente al sol, agitando los brazos. Y esto, como todos los impulsos no compartidos, me produjo miedo.
Pero ella me miraba afable, cortés. Me invitaba a acercarme al sol.
El desolvido (Ediciones Bárbara, 1971)
Número de lecturas a este post 3483