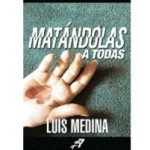El corazón del otro, de Ana Teresa Torres
07/ 05/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más reciente Desde el primer día comprendí que aquella mujer tenía un poder sobre mí, el poder de leer mis pensamientos. Esperaba el pedido en una de las mesas cercanas a la entrada, al lado de la puerta decorada con vidrios de colores que a través del neón reflejan de un modo teatral el rojo de las sillas plásticas. El Pretty China estaba casi vacío porque era muy temprano, quizá las seis y media o las siete, cuando la vi sentada en la barra. El mesonero, un chino con aire neopunketo que habla muy poco español, por no decir nada, me entregó la comida para llevar y Elvira Madigan se acercó a mí.
Desde el primer día comprendí que aquella mujer tenía un poder sobre mí, el poder de leer mis pensamientos. Esperaba el pedido en una de las mesas cercanas a la entrada, al lado de la puerta decorada con vidrios de colores que a través del neón reflejan de un modo teatral el rojo de las sillas plásticas. El Pretty China estaba casi vacío porque era muy temprano, quizá las seis y media o las siete, cuando la vi sentada en la barra. El mesonero, un chino con aire neopunketo que habla muy poco español, por no decir nada, me entregó la comida para llevar y Elvira Madigan se acercó a mí.
—Lamento mucho lo ocurrido.
Di las gracias y me levanté con mi paquete de pollo al jengibre y sopa Wanton.
—Yo conocí a Andrés y lamento que terminara así, no se lo merecía.
Le dije que de nuevo se lo agradecía y que nadie merece nada, si uno se pone a ver. No me sentía con ganas de establecer contacto con más personas. Primero, creo tener bastante completa la lista de mis amistades y conocidos, y segundo, lo ocurrido era en ese momento, y lo sigue siendo, un cambio de tuerca en mi vida y en la de todos. Algo liviano y amable se había enterrado para siempre con él.
No insistió. Era más que obvia mi falta de sociabilidad, y regresó a la barra. Yo salí del Pretty China pensando que nunca la volvería a ver.
Al día siguiente mi hermana Verónica me preguntó si yo conocía a Elvira Madigan.
—No me suena —le dije.
—Fui a la farmacia a comprar las pastillas para dormir de mamá y me la encontré, se presentó como una amiga de Andrés.
—Es posible, ¿cómo vamos a saber los nombres de todas las personas que fueron amigas de Andrés?
—Es una mujer mayor, no parece como una amiga. ¿Sería una profesora?
Hizo una descripción que me hizo pensar en la mujer del Pretty China pero la descarté.
—No tiene importancia —le contesté a Verónica—. Supongo que cuando alguien muere empiezan a aparecer personas que lo conocían.
—Me preguntó si podía venir un día a visitarnos.
—Espero que le hayas dicho que no.
—Le dije que había unas misas y que no recibíamos visitas.
Las misas por el alma de Andrés terminaron y Elvira Madigan nunca apareció. La vida comenzó a recuperar la rutina, papá volvió a su oficina, mamá a la suya, Verónica al colegio, y yo a mi tesis de doctorado. La única novedad fue que compramos un perro. La idea había sido del psiquiatra que trataba a mamá. Dijo que necesitaba una presencia viva. Sin embargo estaba equivocado. Verónica y su novio escogieron un labrador, papá lo sacaba a pasear y a mí me encargaron las visitas al veterinario. Mamá no llegó a aprenderse su nombre y lo regalamos a los pocos días, no somos una familia a quien le gusten los animales. Antes de que nos desprendiéramos de él, lo llevé a vacunar. Es demasiado sorprendente lo ocurrido para creer en la casualidad. Salía del veterinario forcejeando porque la inyección lo había dejado muy inquieto. No quería montarse en el automóvil y yo luchaba para que lo hiciera, molesta de verme sometida a aquella tontería por culpa de un psiquiatra banal. De pronto una mano sostuvo la puerta que el perro empujaba con las patas.
La mano de Elvira Madigan.
—Qué fuerte es —dijo.
Metí al animal casi que a patadas y me la quedé viendo. La había reconocido pero no quise dárselo a entender. Era la mujer del Pretty China.
—Andrés adoraba los perros —comentó.
Me senté al volante y le di las gracias pero no respondí a su comentario.
Arranqué y maldije una vez más al psiquiatra.
Estaba preocupada. Se habían producido ya tres encuentros con una persona desconocida que espiaba nuestros pasos, evidentemente me había seguido al restaurante y al veterinario, y a Verónica a la farmacia. Pensé que de la misma manera podía buscarme en otros sitios, y si el asunto continuaba tendría que hablar con mis padres. Quizás era una mujer que pensaba reclamar algo, decir que Andrés le debía dinero o que había embarazado a su hija. Me recriminé a mí misma un pensamiento tan machista pero no estaba dispuesta a permitir que una intrusa viniese a complicar más nuestros estados de ánimo. Era suficiente con lo ocurrido. Por otra parte, a Andrés nunca le gustaron mucho los perros. Aquel comentario me había sonado profundamente agresivo, como si quisiera decirme que conocía mejor que yo el mundo privado de mi hermano. Jamás pidió una mascota como hacen la mayoría de los niños, nunca tuvo un gesto que denotase amor por los animales y no recuerdo que en mi casa se hablara de tener uno hasta que aquel doctor lo había sugerido. Creo estar razonablemente segura de que Andrés no era un fanático de los perros. ¿Por qué aquella mujer se sentía en el derecho de afirmarlo? ¿Para hacerme sentir que su relación con él había sido íntima, muy íntima, quizá? Andrés tenía veinte años, Elvira Madigan aparentaba unos cuarenta largos bien llevados. Amante o no, estaba resuelta a olvidar a Elvira Madigan y a que Elvira Madigan nos olvidase a nosotros. De modo que decidí que si se presentaba una próxima oportunidad no dejaría pasar las cosas.
Tuvo lugar de nuevo en el Pretty China. Fuimos a almorzar los cinco, mis padres, Verónica, su novio y yo. Cuando estábamos terminando se acercó a nosotros. No sé si estaba desde antes o había llegado en ese momento, en todo caso no la había visto. Con gran naturalidad nos saludó a todos diciendo que había sido una gran amiga de Andrés. Mis padres la recibieron con mucha cordialidad.
Supongo que les parecía recobrar algo de él. Verónica y su novio correspondieron amablemente y yo intenté simular lo mismo. Nos levantamos para irnos y ella volvió a su mesa. Fingí que había olvidado algo y volví a entrar.
—Usted nos está siguiendo. Por razones que ignoro y que tampoco quiero saber. Trate de no hacerlo más.
—Sólo quiero ayudar.
—Se lo agradecemos mucho pero la verdad es que no hay nada en que pueda ayudarnos. Andrés está muerto y eso es todo. No
hay nada más que hacer.
—Sí lo hay y usted lo sabe. Usted no duerme pensando en las razones por las cuales un joven feliz pudo decidir terminar su vida a los veinte años. Ese pensamiento no la deja en paz ni la dejará por el resto de sus días.
—¿Es psiquiatra?
—Así es. La puedo ayudar a averiguar por qué Andrés hizo lo que hizo. Esa verdad la calmará a usted y a todos.
En ese momento mi padre asomó la cabeza por la puerta y me indicó con su gesto que me estaban esperando.
—Volveré a entrar en contacto en un momento más apropiado —dijo.
Era cierto, absolutamente cierto el tormento que ella había descrito.
Todavía me despertaba con su cuerpo estampado contra el pavimento, la última imagen porque su rostro quedó tan desfigurado que la urna permaneció tapada durante el velorio. Todos lo sentíamos aunque no lo hablásemos. Verónica y yo lo habíamos intentado entre nosotras sin llegar a nada. Con papá y mamá prefería evitarlo.
Decidimos referirnos a su muerte como «lo ocurrido», y dentro de esa palabra estaba todo comprendido. Salí del Pretty China confundida.
Algo en mí deseaba, a la vez que rechazaba, que Elvira Madigan reapareciera, pero pasaron varios días sin que lo hiciese y empecé a suponer que había olvidado su promesa. Decidí quitarme el luto y no seguir pensando en las razones de Andrés. Ignorarlas era parte del sufrimiento, saberlas no lo devolvería. Mi tesis avanzaba bien, mamá dio algunas señales de recuperación y volvió a la peluquería para hacerse el tinte y un nuevo corte, papá dejó de emborracharse todas las noches y Verónica tímidamente se atrevió a decir que quería invitar a unos amigos para celebrar su cumpleaños.
Estuvimos de acuerdo. Cumplía dieciocho y era una gran alegría para todos. Quería decir que la familia seguía viva.
—Ella va a venir también —me confesó antes de que llegasen los invitados.
—¿Quién es ella?
—Elvira, Elvira Madigan.
—¿Qué tiene que ver esa mujer con tus amigos?—. Estaba furiosa con Verónica.
—Nos la encontramos en el automercado. Me preguntó qué hacíamos y le dije que estábamos comprando unas cosas para mi cumpleaños.
—¿Y ella dijo que le gustaría venir?
—No, no dijo nada. A mí me lo pareció, pensé que a papá y mamá les alegraría conversar con ella.
—Francamente, Verónica… — no podía ocultar la rabia que sentía.
—¿Qué tienes en contra de ella?
—¿Qué tienes a favor de ella?
—Creo que a mamá y papá les gustó conocerla el día que la encontramos en el Pretty China. Por eso le dije que viniera, tampoco estoy segura de que venga, lo dije así, casual, si quieres pasa por allá. Lo más probable es que no lo haga.
—Lo más probable es que lo haga —contesté, y no me equivoqué.
Era domingo y la reunión terminó temprano. Los amigos de Verónica tuvieron mucho tacto en no darle al momento un carácter de fiesta sino de encuentro. Brindamos por Verónica, por su próxima graduación de bachillerato, conversamos de temas sin importancia.
Los invitados estaban por irse cuando Elvira Madigan tocó el timbre y entró con un regalo para Verónica; yo me fui a mi cuarto y la dejé con mis padres. Al día siguiente los dos comentaron que se habían sentido muy acompañados por ella, era fácil ver que había tenido mucho cariño por Andrés y ese tipo de presencias era reconfortante, razón por la cual la habían invitado el domingo siguiente a almorzar. No salía de mi asombro ante la habilidad de aquella mujer. Esa mañana anuncié que mi tutor de tesis era un loco furioso que me obligaba a reunirme con él los fines de semana y no estaría de regreso hasta la noche.
Cuando volví, pasadas las diez, mamá estaba en su cuarto leyendo. La noté más animada, no la había vuelto a ver con un libro en la mano. El libro era un regalo de Elvira Madigan, una novela que mamá juzgó «muy entretenida». Me sentía francamente celosa. Nunca había logrado que mi madre leyese con entusiasmo ningún libro recomendado por mí y había decidido no hacerlo más. Vi el libro, Malena de cinco mundos, probablemente con un gesto despreciativo que mamá agarró al vuelo.
—No es el tipo de libro que tú lees, pero es muy entretenido. La autora fue psicoanalizada por Elvira; es una mujer muy inteligente, sabes, y lamento que no hayas estado para hablar con ella.
Me pareció entender que no había creído que estaba con mi tutor.
—Otra vez será.
—Opina que en un caso como el nuestro la familia necesita ayuda. Le dije que yo había estado en tratamiento y le pareció muy adecuado. ¿No te parece que te haría bien? Profesionalmente, quiero decir.
—No creo.
—A tu papá le gustó mucho conversar con ella. Pasamos el día muy serenos. Como si Andrés quisiera que la conociéramos, que la tratásemos. Sentía la presencia de Andrés mientras ella estaba aquí.
He escuchado decir que las personas que tienen una pérdida tan brutal como la nuestra desarrollan a veces un pensamiento esotérico buscando un consuelo en el más allá. Me lo explicó alguien a quien le ocurrió una circunstancia similar, de modo que no quise discutirle nada a mi madre y le dije que estaba cansada y que me iba a dormir. Verdaderamente estaba agotada. Había pasado todo el día dando vueltas por la ciudad visitando exposiciones de arte que no me interesaban y paseando por nuevas urbanizaciones que no quería conocer. Finalmente me había refugiado en un lounge de moda donde coincidí con algunos amigos que no veía hacía tiempo y que tampoco tenía ganas de ver. Me acosté pero no podía dormir. El reloj me mortificaba enseñándome constantemente la hora y diciéndome cuán estropeada estaría al día siguiente cuando verdaderamente tenía una cita con mi tutor.
El viernes a mediodía estaba de nuevo en el Pretty China esperando la comida para llevar que me había encargado papá, y vi a Elvira Madigan retirando su paquete.
—Usted también es cliente de los chinos —dije.
—No me llames de usted, no soy tan anciana.
La llamaba de usted para marcar distancia, era una mujer que de pronto me pareció con menos edad que otras veces.
—¿Siempre vienes aquí? —volví sobre el estúpido tema.
—Con frecuencia.
—Mis padres te han tomado mucha simpatía.
—Yo a ellos también, me duele mucho verlos así. Tú también estás muy dolida.
—Estoy devastada.
De pronto estaba confesando mi interior. No lo había hecho con nadie.
—Es devastador lo ocurrido —corroboró.
—¿Y tú sabes por qué?
—No, no lo sé.
—Pero eso fue lo que dijiste. Que me ibas a decir por qué había ocurrido.
—Te dije que podría averiguarlo, no que lo supiera.
—Supongo que esto no es tema de investigación. Se tiró por la ventana una noche como cualquier otra.
—Siempre hay una razón para las cosas. Las personas no se suicidan casualmente, ni Andrés sufría trastornos mentales…
—Ni estaba borracho, ni estaba drogado. Ya esas hipótesis las hemos repasado mil veces.
—Si estás de acuerdo, podríamos ahondar más en las razones.
Entendí mal ese «acuerdo».
—No dispongo de dinero para eso ni creo conveniente pedírselo a mis padres.
—Saltas muy rápido a las conclusiones. No he pedido ni tengo intenciones de pedir una tarifa profesional. Quiero decir si estás de acuerdo en profundizar en lo ocurrido. Es una circunstancia que deja tantas puertas abiertas a la imaginación. Tus padres están demasiado destruidos y Verónica es muy joven. ¿Tienes a alguien? ¿Una pareja?
Me sentí yo misma como objeto de la investigación.
—Pensé que el tema era Andrés, no yo.
—Tú eres parte de Andrés, ¿no?
Sí, yo era parte de Andrés. Yo había tenido con mi hermano una relación sexual y aquella mujer lo había descubierto. En sus ojos vi que lo sabía.
—Tuve un novio con el que pensaba casarme pero el asunto terminó y decidí dejar ese tipo de proyecto más o menos totalitario que es el matrimonio, la verdad es que tampoco he encontrado a nadie con ganas de proponérmelo.
—Lo que quería saber es si en tu vida hay alguna persona íntimamente relacionada, porque en ese caso tendríamos que incluirla.
—No, no la hay.
Estaba segura de que adivinaba mis mentiras. Conocía mi automóvil, me había seguido al Pretty China, al veterinario, y probablemente a un montón de sitios más; había seguido a mi hermana a la farmacia y al automercado, le regalaba libros a mi madre. Estaba demasiado adentro como para que ignorara mis relaciones.
—¿Tengo derecho a alguna pregunta?
—Por supuesto —dijo Elvira Madigan.
—Si no es por dinero, ¿cuál es la razón que tienes para meterte en esto? Nunca he sabido de un psiquiatra que trabaje sin cobrar.
—Me gusta encontrar la verdad. La verdad merece algún lugar en el mundo. La muerte de Andrés, así como está, queda incompleta. No estuve enamorada de él, por si acaso se te había ocurrido, y no me debía nada. Ni dejó embarazada a mi hija.
Me quedé mirándola sin decir nada. Sabía todo lo que había pensado de ella.
—Te extraña, piensas que estoy loca. Lo comprendo. El mundo está tan dislocado que si alguien quiere llegar a la verdad es considerado loco. La cordura consiste en aceptar cualquier sinsentido.
—No pienso eso pero si me pidieras dinero a cambio me quedaría más tranquila.
—Haces bien en dudar de la filantropía. Ocurre que estoy trabajando en un estudio sobre el suicidio y es muy difícil conseguir familias que se presten a ello. La mayoría de las personas tiene muchos prejuicios al respecto. Necesito ampliar mi casuística, de lo contrario todo el trabajo estará perdido. En mi país les gustan las investigaciones con datos, estadísticas y esas cosas. Hay una beca en juego.
—Hablas muy buen español.
—He vivido en muchos países de América Latina y aquí llevo ya un montón de años. Pero estoy cansada, quiero volver a Canadá. Solicité una beca para este proyecto de investigación y poder vivir durante un cierto tiempo sin pacientes. Bueno, te estoy contando mi vida que probablemente no te interesa para nada.
Me dio su tarjeta y se despidió.
—Si decides algo, llámame. Te estaré esperando.
Así quedó sellado mi pacto con Elvira Madigan.
Dejó el paquete sobre la mesa de la cocina. No hay nada que deteste más que la comida china. Llamó a su gato y le ofreció el envase del arroz. Cheshire II lo olisqueó y, apenas lo probó, se alejó y volvió a echarse en su sofá preferido. Pobrecito, ni siquiera a él le gusta. Sacó unas galletas de un frasco y el gato brincó y se las comió en segundos. Si crees que voy a comprarte galletas inglesas por mucho tiempo más, estás equivocado. Se sentó y se sirvió una ginebra. Quedaban restos de comida en las ollas, vasos sucios y un olor a desorden que invadía todo el lugar. Hoy tampoco tengo ganas de limpiar. Se acostó en la cama y tomó en sus manos una pequeña fotografía que reposaba en la mesa de noche, la contempló sin emoción. Algo se ha endurecido dentro de mí, eso me protegerá para siempre.
Cerró los ojos. La voz de la contestadora le dijo que el paciente de las cuatro cancelaba la cita. Menos mal, no estoy para nadie. Sin embargo, le preocupaba. Constantemente cancelaba sus citas y era signo inequívoco de que abandonaría pronto el tratamiento. Elvira Madigan tenía muy pocos casos en marcha, de continuar en aquella penuria su presupuesto sufriría nuevos recortes. Los tiempos de la clientela rica se habían esfumado. Debo volver, no hay otra salida. Al menos contaré con seguridad médica y pensión de retiro. Recordó el frío de Calgary, el asfixiante family—room de sus padres que cumplían setenta y ocho años, se imaginó la cara de sorpresa de su madre tras la ventana borrosa de nieve al verla llegar después de su exilio voluntario en un fucking shit country. Pero todavía no. No me iré de Caracas sin saber qué le ocurrió a Tom. No se había atrevido a decirles la verdad. Les había ocultado su desaparición con la excusa de que el muchacho había decidido alargar su estadía para aprender español y se había residenciado en un pueblo sin líneas telefónicas. «Esto es incomprensible», chillaba su padre. Eso ocurre frecuentemente en el tercer mundo, mamá. «A papi le va a dar un infarto, sabes que tiene obstruidas las coronarias», gritaba su madre a punto de que el infarto le diera a ella. Es mayor de edad, había contestado Elvira intentando recordar el tono aséptico de su educación. «Tienes que obligarlo a volver, va a perder su trabajo». Mi hijo es mayor de edad. De aquella frase no la habían movido.
He conocido muchas personas, muchas familias. He vivido en dos culturas occidentales opuestas —la mía, Wasp, y la latina o hispánica como dicen los estadounidenses para referirse a todo lo que va desde el Río Grande hasta la Patagonia— y nunca he encontrado a dos seres mejores que Thomas Evans Madigan y Emily Roberts Madigan, mis padres. Thomas y Emily cumplieron sus obligaciones todos los días de su vida y yo fui testigo del profundo amor que desplegaron en sus modestas existencias. No eran personas divertidas, no tenían imaginación. Son de inteligencia mediana. Pudiera decir que mediocre y no sobrepasaron la educación básica. Hicieron de su vida algo sagrado. Luchar por su familia. Llenar sus deberes. Ser generosos con sus prójimos. Amar y respetarse el uno al otro. Dar de sí todo lo que tenían. Ésa es la lección que aprendí de ellos. Trato de recordar alguna circunstancia que me permita el rencor o el resentimiento y no la puedo encontrar. ¿Podría reclamarle a mi padre que fuera un hombre rutinario que salía y llegaba a casa siempre a la misma hora? ¿Podría quejarme de que mi madre tuviera la cena lista todos los días a las 5.15? ¿O que nos enseñara con absoluta rigurosidad a preparar el plum pudding en Navidad y se empeñara en que tejiéramos juntas los quilt que donaba todos los otoños a la organización de caridad a la que pertenecía? No he vuelto a preparar un plum pudding ni a tejer un quilt, pero estoy segura de que si lo hiciera me quedarían perfectos. Es ante ellos ante quienes debo responder y me siento avergonzada. Pero al mismo tiempo orgullosa. He visto suficientes personas haciendo el mal, provocando la infelicidad de los otros, destruyendo las almas de quienes deberían proteger, para saber que fui una niña afortunada por haber nacido entre ellos. Quisiera ser niña otra vez sólo para verlos construir la felicidad del modo en que lo hicieron. No pude duplicar sus vidas; otros tiempos, quizás. Pero algo es seguro. Todo lo que esté en mi mano para devolverles la paz lo haré.
Con o sin Tom volveré, pero no antes de saber la verdad. Elvira entendía que una desaparición prolongada era una muerte. Entonces, cuando regresara, enfrentaría la verdad y le diría a sus padres que Tom estaba muerto, o quizás ellos morían antes y no sería necesario. Con frecuencia tenía la fantasía de que sus padres morían sin que ella sufriese el dolor de decirles que en esas dos semanas de vacaciones que vino a pasar en Venezuela lo habían matado. Mientras no haya un cadáver, existe esperanza. No sería de parte de los cuerpos policiales de quienes podría obtenerla. Había dejado de intentar los procedimientos legales. Siempre era lo mismo, un policía con la camisa saliéndose de los pantalones y comiendo un sándwich le insinuaba que su hijo era probablemente un traficante de drogas y había huido a Colombia. Sólo el comisario Boris Salcedo le había hablado con respeto, un joven educado, un profesional. Le confió el número de su portátil como un trato excepcional. «Si se presenta algo me llama, aunque, le repito, doctora Madigan, no debe hacerse muchas esperanzas. Me duele hablarle así pero los turistas son víctimas fáciles». Yo vivo hace mucho tiempo en este país, había insistido Elvira, le expliqué las condiciones de inseguridad, él estaba al tanto y era, es, una persona sensata. Tom no hubiera tomado riesgos. «En esta ciudad no es necesario tomar riesgos —había dicho Boris Salcedo—, la ciudad los toma por nosotros». Era un hombre bondadoso, de vez en cuando le dejaba un mensaje en la contestadora, «seguimos sin noticias, doctora, hasta otro momento».
Boris Salcedo, sin embargo, le había dado una pista y se había aferrado a ella. «Investigue a los Saudi por su cuenta, si está en mis manos yo la ayudaré, pero no le puedo asignar detectives a ese caso. El caso está cerrado». Pero, ¿cómo cerrado si no se sabe nada? «Por eso, cerrado. No es el tipo de caso que podemos seguir». ¿Cuáles casos puede usted seguir, comisario Salcedo? «Otros, doctora Madigan, otros». De niña había querido ser escritora de novelas de misterio pero la vida tomó otros caminos. El suicidio de su hermana mayor la empujó a inscribirse en la Escuela de Medicina para especializarse después en psiquiatría. El misterio de Emma nunca se aclaró y la vida en Calgary siguió igual sin ella. «No todo se puede saber —dijo su madre—. Se quiso ir y eso es». Otro misterio a los setenta y ocho años es intolerable. La hipótesis de que Tom se hubiese suicidado también se le había ocurrido al comisario Salcedo. ¿Cree que vino a Venezuela para hacer windsurf y, de pronto, decidió matarse? No, esa no era la pista que pensaba seguir. Miró el reloj, las cuatro cincuenta. Esperó el timbre de la puerta, era la hora de la joven médica, una paciente muy regular. A las cinco y uno se hizo presente. La hizo pasar y trató de concentrarse; generalmente sus relatos eran muy confusos y versaban sobre distintas escenas de humillación que le infligían sus jefes del hospital, mezclados con episodios de acoso sexual y los ataques de pánico que sufría su compañera de guardia. Hizo un supremo esfuerzo por ponerle cuidado.
Elvira Madigan había sido la mejor alumna de su promoción. Ninguno de sus colegas entendió su decisión de abandonar Toronto. Le habían ofrecido una cátedra en la universidad, su consultorio estaba lleno, tenía un apartamento propio, un marido y un hijo, y ella quería irse al tercer mundo detrás de un estúpido con quien no aguantó demasiado tiempo. Tom tenía nueve años y se negó a formar parte de la segunda aventura matrimonial de su mamá. Ya con una, la transcurrida con su padre, había sido suficiente. Pero de todos modos ella se fue. Elvira recordaba su imagen de psiquiatra perfecta, sus trabajos impecablemente presentados, el tono seguro de su voz hablándole a los pacientes, la admiración de los colegas cuando intervenía en las reuniones clínicas, el orden y pulcritud de su conducta, la disposición exacta de su tiempo. La sensación de que su vida era una recta ascendente. Ahora apenas si lograba ponerle atención a la escasa clientela, sola, aislada, con pocos amigos, se había ido quedando por inercia. Cuando estaba recuperando la idea del regreso ocurrió aquella llamada de su hijo anunciando que un grupo de amigos pensaba ir a Venezuela para hacer windsurf en la isla de Margarita y él había decidido ir con ellos; no era un experto pero aprendería y sería la ocasión de visitarla. No se veían desde el último viaje de Elvira a Canadá, hacía ya más de tres años. Sentía vergüenza de confesar que sus honorarios, traducidos a dólares, no le permitían el pasaje. Quizá Tom había adivinado. Y entonces la vida se le había roto, estúpidamente, sin ninguna razón. Estaba habituada a pensar que las personas rompían sus vidas por causas banales, pero su hijo había desaparecido por nada y ahora ella intentaba descubrir por sus propios medios la verdad. Era éste el final de la niña que quería escribir novelas de misterio.
La paciente se despidió cortésmente como siempre lo hacía. «Hasta el miércoles, doctora Madigan». Elvira la acompañó a la puerta y le sonrió. Al menos un gesto amable, puesto que nada útil le habia podido decir. Por fin era viernes y para celebrarlo se sirvió otra ginebra. Estoy harta de trabajar, supongo que en este momento debe haber más de un millón de personas en esta ciudad diciéndose lo mismo.
El corazón del otro (Ediciones Alfadil, 2005)
Número de lecturas a este post 4314