Matándolas a todas, de Luis Medina
28/ 08/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más reciente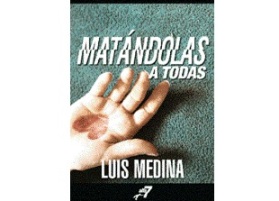 Cuando supimos que era posible ganar algún dinero por aportar información acerca del asesino del edificio Pólux, Gloria y yo luchábamos contra las circunstancias económicas, pero no contra nosotros mismos. Estábamos contentos incluso con las limitaciones para ir al supermercado, porque al fin habíamos conseguido lo que más nos importaba: un equilibrio en las emociones.
Cuando supimos que era posible ganar algún dinero por aportar información acerca del asesino del edificio Pólux, Gloria y yo luchábamos contra las circunstancias económicas, pero no contra nosotros mismos. Estábamos contentos incluso con las limitaciones para ir al supermercado, porque al fin habíamos conseguido lo que más nos importaba: un equilibrio en las emociones.Logramos una pizca de armonía justo en la época en que sólo se hablaba de «las muertas de Santa Mónica». Y es que de tanto disfrutar los buenos momentos, habíamos decidido arreglar las cosas que no ajustaban (una misión tan honesta como agotadora). Arreglar las cosas significaba encontrar el punto medio entre callarnos algunas verdades, o decirlas por crueles que fueran, para terminar en una tremenda pelea que de cualquier modo no nos llevaba a ningún lado sino al rencor. A esas alturas -yo de cuarenta, ella de 31— ambos habíamos sufrido la acidez estomacal que dejan los despechos. Ya sabíamos lo que era ver una bandada de pajaritos preñados alejándose para nunca más volver.
Lo único que necesitábamos era algo de dinero, no sólo para hacer una compra decente de víveres o papel sanitario, sino para, algún día, operarme este lunar peludo de la cara, por el cual me decían Cachete e’ cuca desde pequeño. Esta mácula que me hacía sentir poca cosa, provocaba chistes crueles, o hacía que los niños me señalaran con su natural asombro (¡mira ese hombre, papá!). Por culpa de este lunar peludo tuve que convertirme en el tipo chistoso de la escuela, del liceo, de la universidad, del edificio Pólux. Muchas veces yo era el primero en burlarme de mi fealdad para evitar que otros me dedicaran su arsenal de ofensas. Lo peor es que a todo el mundo se le ocurría el mismo apodo: Cachete e’ cuca. Sólo algunos bien educados utilizaban descripciones equivalentes, un poco más benévolas, como El de la vagina en la cara. Este lunar en la mejilla izquierda me arrinconó en el abandono, hasta que Gloria Bustamante llegó para quererme tal como soy. Para salvarme.
Una tarde, buscando saldar algunas deudas, Gloria y yo nos decidíamos entre vender libros viejos en el Ateneo de Caracas o helados de coco en la Plaza Altamira. Desde hacía tiempo nuestros títulos universitarios no servían ni para decorar una pared, las cuentas no dejaban de llegar y lo más parecido a un empleo que me quedaba, era un programa de radio con un patrocinador que nunca pagaba. Entonces Gloria recordó: «El tartamudo maricón del piso 8 acaba de proponer algo descarado en la junta de condominio. Algo que fue aprobado inmediatamente. Se ha constituido un fondo para atrapar al asesino del Pólux. Es una especie de cooperativa dedicada a lograr lo que la policía no ha sido capaz de lograr, con el ingrediente adicional de una compensación económica. En otro lugar sonaría cruel, pero, fíjate como son las cosas, en este edificio suena normal. Muchos vecinos han aportado algo de plata y cada vez se suma más gente. Ya la cifra llegó a los tres millones, y va subiendo. Son reales que irán a parar al bolsillo de quien delate al vecino que mató a La Rodillúa, La Viuda y La Enana ¿Qué te parece?»
– Bueno, tres millones no son mucho dinero.
– Pero nos sacarían de apuros.
– ¿Por qué dijiste «vecino»?
– Ya todo el mundo sabe que el tipo vive aquí. Únicamente falta saber de quién se trata.
A partir de aquel momento nos dedicamos a pensar en el loco que había acabado con el trío de personajes más odiados de Santa Mónica. Tres joyas que ni su familia extrañaba, pero que se habían convertido en una buena razón para ganar un poco de dinero. Haber sido asesinadas sin piedad les había otorgado la importancia que en vida no tuvieron. Ninguna modelo de pasarela, ninguna dirigente política, ninguna empresaria en ascenso. Esas vecinas que Gloria y yo tratábamos con cierta indiferencia, más bien con cautela.
Inicialmente había que hacer un recuento de los hechos. La Rodillúa apareció con un hueco en la frente, arrinconada en el parque infantil. A La Viuda la encontraron con los intestinos afuera, en un pipote de basura del sótano. A La Enana la hallaron desarmada en las profundidades del foso por donde transita el ascensor. El asesino no se había complicado la vida buscando un «sitio de liberación», algún paraje escondido, algún barranco en la carretera vieja de La Guaira. Acabó con ellas y las desechó por allí mismo. Era muy bruto o muy sinvergüenza.
¿Cómo se sabía que era un hombre? Por la crueldad de las muertes: un martillazo en medio de las cejas, un palo de escoba incrustado en el recto, un lanzamiento sin paracaídas por un oscuro agujero, no eran precisamente manifestaciones de delicadeza. La cosa se complicaba al buscar la respuesta a una cuestión fundamental: ¿La Rodillúa, La Viuda y La Enana tenían enemigos? Por supuesto, y ese era el problema. Las tres eran unánimemente detestadas. El Pólux estaba harto de las borracheras y escándalos madrugadores de La Rodillúa, a quien los chismes acusaban de haber dejado morir a su anciana tía para quedarse con el apartamento. Igualmente, los vecinos estaban cansados del desfile de novios quinceañeros y los gritos orgásmicos de La Viuda, a quien las malas lenguas inculpaban de haber envenenado a dos maridos. Estaban hastiados de las brujerías y el olor a tabaco de La Enana, de quien se decía estaba esparciendo enfermedades incurables por todo el edificio. Entonces había una buena cantidad de gente deseándoles la muerte. El asunto (no tan sencillo, pero entretenido) era descubrir quién había tenido finalmente las bolas para acabar con ellas.
Todo se convirtió en un nuevo motivo para que Gloria y yo la pasáramos bien, mientras nos regalábamos besos y caricias, y soñábamos con un dinero que tanta falta nos estaba haciendo para pagar un montón de deudas. Ni hablar de mi lunar, porque tres millones no daban para tanto.
Durante esos días en que se vislumbraba algo de esperanza (aunque fuera a costa de tres vecinas muertas), llegó la buena noticia. Más gente en el edificio comenzó a preocuparse. La inquietud era genuina: no sólo había tres cadáveres, sino que la policía no había podido llegar a ningún lado con sus flojas investigaciones. Mientras tanto, el homicida seguía oculto en algún apartamento. Por eso toda la comunidad del Pólux se organizó de tal manera, que a pesar de la situación económica, en un par de semanas el monto del premio se incrementó notablemente. Entre cincuenta apartamentos se habían recaudado 20 millones. Aquel que diera el nombre y ubicación del asesino tendría esos billetes asegurados. Si bien seguía siendo poco dinero en un país devaluado hasta los huesos, era una cifra nada despreciable. Ahora sí, tal vez podría operarme este lunar (ya me habían dicho que un trozo de mi nalga derecha podía convertirse en el cachete que tanto anhelaba).
De manera que los 20 millones por denunciar al asesino del Pólux se convirtieron en una nueva razón para que mi esposa y yo nos dedicáramos a descubrir al criminal. Lo primero que hicimos fue aprovechar una reunión especial de la junta de condominio para ver el rostro de aquellos que debían estar en la primera lista de sospechosos.
Al tartamudo maricón del piso 8 se le conocían algunas aberraciones, pero no tenía ni la sangre fría ni la contextura requerida para asesinatos tan brutales. La obesa de pelo anaranjado del piso 2, podía haber contratado un sicario para acabar con las vecinas. Se sabía de constantes encontronazos verbales con La Rodillúa y de una paliza que le dio al marido por haberlo visto coqueteando con La Enana.
La abogada taxista del piso 3 odiaba a La Viuda porque no estaba con la Revolución Bonita, y se chismeaba que podría haberla eliminado, pero no se le conocían razones para querer ver muertas a las otras dos mujeres. El escultor alcohólico del piso 14 había tenido una corta relación con las tres. Aunque se veía muy tranquilo, era demasiado solitario y eso lo hacía sospechoso.
El caso de mi amigo del piso 11, el negro Julio, era particular. Se le conocían varios romances escandalosos en el edificio, y en el pasado había sido culpado por un intento de violación en el ascensor. Pero ahora (también solitario), usaba su Volkswagen amarillo como transporte escolar y parecía haberse reformado, aunque, ¿quién podía saberlo?. Ni siquiera yo, que lo conocía desde el bachillerato, podía afirmar que Julio José Blanco había cambiado.
Buscando la vía más corta para averiguar lo que necesitábamos, algo me vino a la mente. En la época de los asesinatos mi programa de radio estaba a punto de perder su único patrocinador («el jazz es como el crimen: no paga», dicen los expertos). Yo estaba muy contento con la labor realizada, porque mis oyentes adoraban la música que colocaba todas las noches y no podían ver mi lunar afelpado; nadie pensaba en un Cachete e’ cuca. Admiraban los comentarios y la selección musical. Nunca se les hubiese ocurrido burlarse de mi aspecto. Continuaba produciendo este programa de radio cada medianoche, por puro amor al arte, y no había reparado en un hecho importante: yo había vuelto a casa justo a las horas en que La Rodillúa, La Viuda y La Enana habían muerto. Forzando al máximo mi pésima memoria podría recordar algún movimiento extraño, algún encuentro fuera de lo común.
Entretanto Gloria se dedicó poner atención a los chismes de pasillo, tratando de encontrar el mejor dato. Una cosa era segura: las víctimas habían repartido amor por todo el edificio y era perfectamente posible que alguno de sus queridos fuera el asesino. La lista era larga pero indispensable. Alguno de los nombres llevaría implícita la culpa de los crímenes cometidos el 18 de marzo, 23 de abril y 29 de mayo.
Apremiar la memoria comenzó a darme resultados. Según mi «agenda» (una colección de papelitos regados en una gaveta con más papelitos regados), el 18 de marzo había tenido un programa especial dedicado al saxo tenor. Esa noche las llamadas telefónicas a la cabina de transmisión pedían más música (Coltrane, Brecker, Henderson, Rollins), y tuve que quedarme por unos minutos adicionales. De regreso al edificio Pólux creo haber visto a alguien en el sótano. Alguien que venía caminando desde el fondo sin mucho apuro. Era Julio, a quien algunas viejas del edificio llamaban «el marihuanero del once». Julio José Blanco fue quien arriesgó la vida por llevarme al periférico de Coche, cuando salí herido durante los disturbios estudiantiles de 1978. Ese también fue el año en que su padre adoptivo se marchó de la casa en medio de un tremendo escándalo sexual. Veinte años después de aquellos hechos, el negro Julio aún vivía en el edificio Polux. Igual que el galán Nelson Gómez. Igual que yo.
Era pues Julio José Blanco quien venía caminando aquella noche por el sótano, justo a la hora en que se suponía había muerto La Rodillúa. Pero, podía ser casualidad. Hacía falta más. Y en el caso de confirmarse que mi viejo amigo era el asesino, yo tendría que pensarlo bastante antes de hacer una denuncia que iba a arruinarle la vida. A pesar de todo lo mal que se hablaba de Julio José, yo le tenía gran aprecio y lamentaba que se hubiera vuelto loco de tanto fumar.
De cualquier modo, no le comenté nada a mi esposa hasta tener algo significativo. En esos días los chismes de pasillo ciertamente hablaban de Julio como sospechoso, pero también del escultor alcohólico del 14. Sin embargo mi mujer debió añadir otro nombre a la lista cuando cometió el error de hablar con Maruja la conserje.
– Ay, señora Gloria, a mí me da pena, pero tengo que decirle algo…
– Dígame.
– Es que… yo sé de alguien más que estuvo con esas mujeres…
– ¿Quién?
– Su esposo.
– ¿Cómo?
Pude ubicar otro papelito regado: 23 de abril. Después de hacer un programa dedicado a tríos maravillosos (Evans, Israels y Bunker… Jarret, Peacock y DeJohnette… Garland, Chambers y Taylor…) regresé al Pólux cerca de las 2:30 de la mañana. Uno no espera encontrarse con nadie a esa hora, pero en este edificio todo el tiempo hay gente deambulando. El ascensor estaba vacío cuando me subí en el sótano, pero se detuvo en el piso 3. Allí La Viuda se montó, muy arreglada y recién bañada, para quedarse unos pisos más arriba, precisamente en e1 once. ¿Acaso iba a encontrarse con Julio? Me estaba acercando a la verdad, pero no quise comentar nada con Gloria para darle la sorpresa más adelante.
– Pero, Maruja, ¿cómo sabe usted eso?
– Bueno… yo sé que algunas noches él las visitaba.
– Acuérdese que mi esposo llega tarde de la emisora de radio.
– Sí, y desde hace tiempo se encontraba con alguna de esas sinvergüenzas. Mire, señora Gloria, antes de casarse con usted, él ya las veía. Así son los hombres… Su esposo también es así, feo y todo, con ese lunar que parece una…
No encontré el papelito correspondiente al 29 de mayo, pero creo que aquel día mi programa no pudo salir al aire porque el Comandante de la Revolución Bonita dio un discurso de siete horas en cadena nacional (además cantó, bailó, lanzó varios chistes y cayó en trance cuando tuvo una estampita de Bolívar en una mano y un ejemplar miniaturizado de la Constitución en la otra). Debo haberme quedado en casa. O tal vez fue la noche que estuve en el bar Antesol con Julio y Nelson. La verdad es que no sabía; mi memoria no daba para tanto sin la ayuda de un papelito regado.
Tres semanas después Gloria y yo estábamos inexplicablemente distanciados. No le quise preguntar lo que ocurría porque ya escuchaba en mi mente la respuesta típica: «nada» (cuando una mujer con ceño fruncido dice que no le pasa nada, hay que preocuparse). Sin embargo una noche se paró frente a mí y habló.
– Sé que tuviste tu cosa con La Rodillúa, La Viuda y La Enana.
– ¿Mi cosa?
– No te hagas el loco. Tú sabes de qué hablo. Pero hay algo peor.
– ¿Peor?
– Creo que tú sabes quién las mató, pero no has dicho nada.
– ¡Coño!
– Quiero que sepas que no seguiré viviendo contigo. Me da asco que te hayas revolcado con mujeres como esas.
– Pero, ¿cómo crees?
– No me calo ese cuento de que el programa terminaba tarde. Tú, igual que muchos hombres en el edificio, te encontrabas con esas bichas. Espero que al menos te hayas puesto un condón.
Mientras Gloria arreglaba una maleta con parte de su ropa, explicó que una gran duda la atormentaba: tal vez La Rodillúa, La Viuda y La Enana amenazaban un matrimonio que por fin había logrado armonía. Tal vez yo aprovechaba mis llegadas de madrugada para encontrarme con cada mujer. Y esta ensalada de presunciones que mi esposa había preparado con una pequeña ayuda de la conserje, tenía su toque de pimienta: las noches en que las mujeres fueron asesinadas, yo había llegado sospechosamente tarde.
Traté de explicarle, pero Gloria estaba desconsolada (en verdad le dolía más la supuesta triple infidelidad que un posible triple homicidio). Entendí que no era conveniente discutir en aquel momento. Entendí también que mi mujer no era capaz de tenerme confianza y eso me hirió muy adentro, pero tampoco me extrañó, dado su carácter explosivo. Dejé que se marchara a casa de su mamá para esperar la consecuente serenidad en las cosas. Luego la buscaría, le haría ver su equivocación y, quizá, ella volvería a quererme como antes, como ambos lo necesitábamos, como tanto nos había gustado. Y es que después de todo aquel esfuerzo, de años en intensa negociación, una pareja como la nuestra no podía acabarse sólo por una conjetura (aunque nada se podía asegurar tomando en cuenta la patológica suspicacia de Gloria). De tal forma que me olvidé hasta del dinero que podía ganar delatando al asesino del Pólux. Lo único que me importaba era reconquistar a mi mujer; tenerla a mi lado para sentirme honorable otra vez. Para pensar en días futuros. Días que sin su afecto tenían poca importancia.
Pero una semana después la policía vino a verme. La conserje me había denunciado para ganarse los veinte millones, y tres testigos (el tartamudo maricón, la obesa del pelo anaranjado y la abogada taxista) corroboraron haberme visto en actitud misteriosa las noches en que ocurrieron los crímenes. Son cosas que suceden en el edificio Pólux. Cuando uno hace la oferta adecuada puede conseguir solidaridad automática, y quien no ha visto nada, de repente «recuerda» haberse percatado de ciertos detalles.
Pasé un rato preso esperando que alguien realizara una investigación decente, o hasta que Julio José Blanco aceptara su culpa en un raro episodio de remordimiento. Pero eso era mucho esperar del negro Julio. Mientras tanto, mi amigo Nelson Gómez me visitó en esos días para aconsejarme que dijera la verdad a los investigadores: «Si tú sabes quién es, dilo. Total, son unos buenos reales que vas a ganar» (tanto Nelson como yo sospechábamos de nuestro pana del piso 11). Sin embargo, con testigos que aseguraban haberme visto en algo raro las noches de los asesinatos, ¿la policía iba a creerme así de fácil? Nelson insistía en que no me quedaba otro remedio que denunciar al asesino. Al mismo tiempo, me decía, era la única manera de regresar con Gloria, reivindicado y con los billetes de la recompensa. Pero yo tampoco podía aceptar todo lo que Gómez afirmaba, porque no se trataba de un tipo precisamente confiable. Mucho menos cuando había venido a ayudarme motivado por una diarrea espiritual.
Otra visita que me dejó extrañado fue la de Fucho Urdaneta, el esposo de La Enana (nos conocíamos desde antes de su matrimonio y me constaba que era solamente un buen tipo que había caído en malas manos). Yo esperaba verlo feliz por haberse sacado aquella tortura de encima, pero al contrario, Fucho estaba muy afectado por la falta de su mujer. No salía del apartamento y estaba volviéndose adicto a Internet. Este amigo dijo que apenas supo de mi detención, había decidido salir de casa para darme su apoyo. «Yo sé que eres incapaz de haber cometido semejante crimen. Lamento que estén echándote la culpa». Agradecí enormemente aquel gesto de Fucho Urdaneta. Sentí lástima por él y le prometí que estaríamos en contacto al salir de mi reclusión. No imaginaba que más adelante el marido de La Enana provocaría otro gran escándalo en el edificio Pólux.
Esos días en que la policía me mantuvo encerrado «por averiguaciones», yo sólo rezaba para que me liberaran pronto, antes que Maruja la conserje, el tartamudo maricón, la obesa del pelo anaranjado y la abogada taxista cobraran el dinero de la recompensa. Desde luego, también pensaba cada segundo en Gloria Bustamante. Pensaba que cuando yo estuviera libre de sospechas, ella estaría aún más distante. Inalcanzable. Esperaba que al menos no fuera en brazos de un tipo como Nelson Gómez o como Julio José Blanco, el asesino del Pólux.
Número de lecturas a este post 4101











