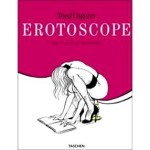La vida con Fiori, de Dayana Fraile
24/ 07/ 2013 | Categorías: Cuentos, Lo más reciente El tallo se extiende sobre la superficie de madera y da la impresión de que sus contornos han sido difuminados por las yemas de los dedos de un enano. Quien ha trazado el tallo ha tenido el pulso inseguro, nervioso, probablemente ha estado borracho, y por eso la forma de “s” distendida, de garabato que extiende las manos e intenta tocarse los pies pero se tambalea, y a último momento no lo logra. Parece vómito. La sustancia es verde, oleoginosa, resaltan los trocitos de vegetal licuado. No causa asco, ni aprensión, por el contrario, provoca tocarla: su textura es suave y recuerda a cosa fría.
El tallo se extiende sobre la superficie de madera y da la impresión de que sus contornos han sido difuminados por las yemas de los dedos de un enano. Quien ha trazado el tallo ha tenido el pulso inseguro, nervioso, probablemente ha estado borracho, y por eso la forma de “s” distendida, de garabato que extiende las manos e intenta tocarse los pies pero se tambalea, y a último momento no lo logra. Parece vómito. La sustancia es verde, oleoginosa, resaltan los trocitos de vegetal licuado. No causa asco, ni aprensión, por el contrario, provoca tocarla: su textura es suave y recuerda a cosa fría.
Sobre ese tallo, hebras gruesas de carne. Carne que ha sido hervida en agua y luego desmenuzada. Guisada por un cocinero experimentado en una olla grande con tiras de pimentón. Huele a ajos y a cebollas. Las hebras están colocadas alrededor del tallo, parecen pétalos, están distribuidas de manera impecable como líneas perpendiculares que parten de un centro y se abren al vacío. Son pétalos. Alargados, jugosos, pueden soportar un mordisco o una dentellada rabiosa. Saben a picante, a esos chiles mexicanos radiactivos que han sido cultivados en el balcón de un apartamento de alguna calle de la ciudad, esos que seguramente han reposado durante meses en un frasco de vidrio, quizás en uno de mayonesa, ahogándose en aceite, obligados a alcanzar un punto de maceración que desconocen. Un punto que sólo conoce la mano que juega con la tapa del frasco.
Donde se unen las hebras de carne y el tallo, algo parecido al suero de leche se desborda. En algún momento eso que se desborda pudo haber sido un círculo, sobre todo cuando los dedos del enano sostenían la cucharilla embadurnada de suero, segundos antes de dejarlo caer. Parece mierda de pájaro sobre el parabrisas de un carro. Tiene contornos puntiagudos, filosos, intenta derramarse en todas las direcciones. Desea. Es impulso refrenado por el peso de mil piedras que se asientan en cada una de sus partículas. El suero de leche nunca correrá como el agua y lo sabe, de allí su postura derrotada, errática, sobre las hebras de carne mechada que parten del tallo trazado con guacamole, a duras penas, por la mano de alguien que estaba aburrido y que, seguramente, había tomado demasiadas cervezas.
Así hubiese descrito la flor si llegaba al bar y la encontraba, dejada de la mano de los mesoneros, como un nombre de pila que algún desconocido escribe en la arena. Las líneas de Nazca de una civilización perdida, sin fuerza ya para transportar grandes rocas, sin espacios sagrados en donde trazar figuras, absolutamente, sin ganas de hacerle señas a los dioses o a los extraterrestres.
Así hubiese descrito la flor si Fiori y yo no la hubiésemos levantado sobre su tallo, pétalo a pétalo, con las sobras de nuestra cena. Si Fiori con sus dedos minúsculos, como los de un enano de feria, no hubiese empezado a jugar con el guacamole. Si no hubiésemos estado hasta el ojo de tequilas.
Esa noche me había dado por tomar unas copas de vino al llegar de la Escuela, y fumaba un porro, para variar, mientras me disponía a cocinar la cena. A Fiori no le gustaba mucho salir, y me pareció un poco extraño que me dijera que sentía ganas de dar una vuelta, aunque era viernes y la idea no me resultaba para nada disparatada.
Decidimos comer en la calle, eran las nueve y aún podíamos tomar un bus si nos arreglábamos rápido. Yo estuve lista a las nueve y media pero Fiori me hizo esperarla hasta las once. Se probó un pantalón de pana, luego una falda tres cuartos con una camisa de botones, luego una franelilla a tiras y un bluejeans; finalmente se decidió por un vestido hasta que cambió de opinión y se puso un mono que usaba de pijama y una camiseta ovejita. En los intermedios cambiaba el cd que sonaba en el reproductor, encendía un cigarrillo, se servía algo de vino, hacía un comentario sobre algún profesor de la escuela o sobre algún compañero de clases. Yo respiraba profundo, me entretenía hojeando mis libros y apurando el vino, sabía que era terca como una mula, mientras más le insistiera en que debía darse prisa, más se iba a tardar. Era como si se estuviera llenando de valor, la pobre Fiori, como si necesitara un tiempo prudencial para adaptarse a la idea de pisar el asfalto con sus gruesos botines de cuero, talla 40.
Terminamos tomando un taxi, ya yo estaba completamente borracha. Nos fuimos a un centro comercial, entramos en un bar donde servían margaritas y cóctelitos raros, ordenamos un plato de fajitas mixtas con guacamole y dos tequilas sunrise. Fiori se enamoró perdidamente de un cenicero negro que decía en letras blancas Marlboro, con el respectivo logo de la marca en rojo. Cuando ella se enamora de algo, digamos que de cualquier cosa, bien sea un objeto o una persona, arquea las cejas de tal manera que pareciera que dibujara un paréntesis dentro del cual sólo sus ojos y ese algo caben. Las pupilas se le achican y empiezan a titilar como las lucecitas de los árboles de navidad. Es algo lindo de ver.
A pesar de todo el vino que sacudía mi cabeza, intenté convencerla de que no lo escondiera en su cartera todavía y que lo hiciera cuando estuviéramos por irnos para que cuando los empleados notaran su falta ya estuviéramos bien lejos del lugar. Quizás por todo ese vino del cual hablo, Fiori logró convencerme de que lo mejor era dejarlo en su cartera, donde ya lo había dejado caer disimuladamente, para que los empleados se hicieran de cuenta que el cenicero nunca estuvo en nuestra mesa, por un descuido factible, circunstancial.
De inmediato me sentí un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada a robar, sentí un vacío inusual en el estómago, una sensación parecida al vértigo que se confundió con hambre a la primera tequila, ni siquiera tenía muy en claro como había llegado hasta allí, empecé a sentir que todo me resbalaba, los mesoneros, la cuenta, las tequilas, incluso la ropa. Fiori me arreglaba las tiras de la camisa porque se movían de sitio a cada rato y yo no me daba por enterada, al parecer, cualquiera podía verme las tetas, aún sin entrar en el bar, aguzando bien la vista desde el rellano de la entrada.
Creo recordar que Fiori se puso también un poco borracha porque al rato ya estábamos cantando canciones distintas a las que llegaban hasta nuestros oídos desde los amplificadores, unas gotas de vino y una tequila le bastan a Fiori porque las pastillas de Tafil, que ingiere una detrás de otra, aceleran los efectos del alcohol en su organismo, o por lo menos eso es lo que dice para justificar que al primer trago ya quede hecha porquería.
Transcribo aquí, tal como la recuerdo, la conversación que entonces sostuvimos mientras jugábamos con las sobras de nuestra cena:
–¡Qué linda la flor! –dice Fiori y acto seguido me pregunto si es que confunde el guacamole con carboncillo ya que lo restriega con el índice intentando difuminar los contornos del tallo.
–Sí marica, qué linda… vamos a ponerle más pétalos –y le aviento unas hebras de carne mechada con tan terrible puntería que se caen todas al suelo.
–Pídele mantequilla a la tipa –me intenta convencer tironeándome del brazo
–¿Para qué? –le pregunto desubicada
–Para lo amarillito en el centro –señala el punto de donde parten los pétalos
–Se lo ponemos con esto blanco –y me embadurno la mano de algo que parece suero de leche y que sabe muy bien.
–Mmmm… –hace Fiori que se ha embadurnado la mano igual que yo con eso que parece suero de leche, pero que en vez de ponérselo a la flor se lo está comiendo.
–Vamos a hacer un hombrecito ahora –dice (tiene la boca llena de eso blanco)
–Esta es la cabeza –pongo una rueda de tomate
–No estaba en Canadá –revuelve con un tenedor los sobrantes del relleno de las fajitas
(No entiendo pero no me doy cuenta de que no entiendo)
–Está en Italia –pongo cara de bolsa y señalo el tomate
–Me enfermé… pero no me acuerdo de nada
(Continúo sin entender)
–¿Estabas borracha? –pienso que hago un chiste (solo yo me río)
–¿Estás molesta conmigo? –clava los ojos en la rueda de tomate
–No –la miro raro, creo que la miro raro… no recuerdo bien
–¿Ya no quieres vivir más conmigo? –clava los ojos en una semillita de la rueda de tomate
–Deja de soñar que te dejo el hueco para ti sola –me como las preposiciones, me pongo seria.
(Ella sonríe. Pide otro tequila. Cuando se la traen me cuenta una historia rarísima, habla de una residencia estudiantil, de una clínica de reposo, de un loquero. Me siento cada vez más borracha, intuyo que lo que está contando es terrible y que le duele el hecho de contarlo, me avispo un poco, pido yo también otra tequila a ver si puedo seguirla mejor, pero todo es en vano, ella se mueve a mi alrededor como si estuviéramos jugando a la rueda y a ella le tocara girarme. La escucho hablar a lo lejos, nos acercamos apenas por fracciones de segundos. Ella no corre alrededor de la rueda, se queda en un punto y la impulsa, a veces me toca darle la espalda pero no intento voltear por miedo a caerme. Me sostengo del armazón de metal, me concentro en el tubo que gira endemoniadamente. Estoy completamente mareada. No termino de entender)
–¿Te parece si le ponemos brazos de tiras de pimentón? –señalo el hombrecito sobre el individual.
–Sí… vamos a ponerle Jorge como Jorge el de Los Perros robóticos –entonces baja el tono de voz, está mirando en todas las direcciones aunque sabe que a nadie le interesaría escucharnos, juega con un hueco en la tela de su pantalón, a la altura de la rodilla –Sí, si me pasa algo –duda unos instantes– el número de los viejos está en la primera gaveta de mi mesa de noche –suspira y recupera el volumen stereofónico– tenemos que ponerle más cebolla al pobre Jorge, fíjate que no tiene cuerpo… –ríe
Creo que yo también me reí pero no podría asegurarlo, todo giraba y giraba a mí alrededor cada vez con mayor intensidad. Creo que me caí de la rueda. Creo que salí disparada y me pegué contra algo muy duro porque se me borró la memoria y no sabría decir que pasó después.
Desperté en mi cama. Me dolía la cabeza y era horrible. Sentía que el pájaro carpintero de las comiquitas me la picoteaba desde adentro. Sentía que mi cabeza era un ladrillo y que me pesaba demasiado llevarla, recuerdo que me hubiese gustado sacármela un rato, dejarla a un lado en el clóset mientras me cambiaba la ropa de la noche anterior. Fiori aún estaba dormida, constaté que había llegado en mejor estado porque encontré una pila de sus discos regados y entendí que estuvo rato escuchándolos, quizás hasta el amanecer.
Intenté reconstruir la noche, pieza por pieza. Una sensación indefinible me movía a caminar en círculos alrededor de la cocina mientras el café borboteaba en la cafetera, era como si estuviera recogiendo pedacitos de cerámica en el suelo después de un temblor de siete grados en la escala de Richter, como si fuera posible pretender fijarlos de nuevo en su sitio con pega loca o con una de esas pistolitas que queman barras de silicón.
Me serví una taza de café y fui a sentarme en el jardín, el cielo estaba brillante, de un color azul perlado. Me cayó mal tanta magnificencia y me metí de nuevo en la cama. Estando allí me concentré en hacer un recuento de la noche y para mi sorpresa en algunos minutos pude armar la historia que me había contado Fiori.
Primero habló de un lugar que odiaba, una residencia estudiantil de donde había salido como corcho de limonada, por lo que pude entender las otras terinta chicas con las cuales compartía las áreas comunes de la casona la veían con aprensión. No querían a Fiori, le rehuían en los baños, en la cocina, en las escaleras. Luego dijo algo de una tipa morena que le robaba los pepinos para hacer no sé qué (¿para ponérselos de mascarilla?). El asunto es que todo se había puesto peor desde una vez en que se puso mal (así dijo, que se había puesto mal) y entonces la encontraron hablando sola (¿sola?) en la salita del televisor. Entonces me aclaró o creo recordar que me aclaró que no estaba drogada (como si eso pudiera escandalizarme). La vieja de la resi le dijo a su hermana que se le habían puesto las pupilas como metras y que no dejaba de decir que unos hombres la perseguían, al parecer estaba muy asustada, (aquí fue cuando pedimos las tequilas) y aunque le hablaban y le decían cualquier cosa para sacarla de aquel lugar de su cerebro en donde unos tipos horribles la perseguían y así poder traerla de vuelta a la salita del televisor, ella no reaccionaba. Nadie se atrevió a llevarla hasta su habitación. A media noche empezó a caminar por las estancias de la casa como un alma en pena.
Dijo que la vieja seguro pensaba que estaba drogada y por eso no movió un dedo, quizás esperando que se le pasara la nota para decirle que recogiera sus cosas y se largara. Pero durante el segundo día, ya bien entrada la noche, (el mesonero nos trajo las tequilas) notaron que no se manifestaba en ella ni un remoto síntoma de mejoría, y entonces decidieron revolver su clóset y su mesita de noche en busca de un teléfono en donde pudieran avisar a sus familiares. Fiori no recuerda nada de este episodio, y tampoco nada de los que siguieron, o por lo menos eso fue lo que dijo (en este momento jugaba con el huequito en la tela del pantalón).
Su padre, su hermana y un loquero, se lanzaron a la carretera desde Valencia, a su rescate (aquí adoptó el tono de quien narra una epopeya). Después empezó a hablar de una clínica de reposo, ya en este lugar siempre estaba drogada (le pregunto sobre la nota sonreída, obviamente, me ignora). El loquero que era amigo de la familia o amigo de la familia de alguien, dijo que la mala alimentación de Fiori y otros factores emocionales habían contribuido a que se gestara aquel quiebre, estaba anémica o anoréxica, o uno de esos términos que utilizan para decir que no comes y que estás como un niño de Biafra.
Para sorpresa del loquero amigo de la familia o amigo de la familia de alguien y los de la clínica, Fiori se empezó a recuperar rápidamente. (Parafraseo) La posibilidad de que permaneciera así, enajenada del mundo, por el resto de su vida, se diluía en las cremas de verduras que una enfermera le hacía tragar con cucharilla. Cuando estuvo de vuelta, habían pasado seis semanas, y tenía la sensación de que había estado desenchufada de la realidad, como un viejo televisor al que se le funde una pieza (estas palabras las recuerdo al pie de la letra, desenchufada de la realidad como un viejo televisor al que se le funde una pieza). Entonces le dije lo de los bracitos de pimentón y ella dijo lo de Jorge el de Los perros robóticos y luego lo de la emergencia y el número de sus viejos y la mesa de noche. Me caigo de la rueda, despierto en mi cama y el espiral se cierra sobre mí como el aguijón de un alacrán venenoso.
¿Qué puedo decir? Tenía dos semanas de haberme mudado con Fiori y me entero de que no está de loquero, si no de manicomio. Me asusto. Me alegro de haber estado borracha. Me levanto de la cama de un salto y empiezo a recoger los discos y a poner las cosas en orden. Reflexiono. Me entran unas ganas lindas de hacerle desayuno para que no se ponga mal de nuevo. Me tranquilizo. Me empiezo a sentir muy bien con la idea de que Fiori me lo haya contado y pienso que a fin de cuentas, Fiori era más normal que muchísimas de las personas que conocía ya que lo más normal en este mundo era volverse loco y que lo extraño era, por el contrario, mantenerse cuerdo (creo que esto lo leí en alguna parte).
Todo encajaba. Entendí finalmente lo que había pasado con Fiori cuando desapareció a mediados del tercer semestre. Había perdido las esperanzas de volver a verla y llegué a pensar que, como muchos estudiantes de Letras, había terminado por cambiarse de carrera. A principios del cuarto semestre me la encuentro en el cafetín de Humanidades y para celebrar su regreso nos escapamos del curso “La poesía y los poetas”: nos vamos al jardín botánico a perder el tiempo. Me dijo que había estado en Canadá, visitando la casa de su hermano, y como la veía con algunos kilos más pensé que el viaje le había sentado de lo mejor. También noté que se la pasaba tomando unas pastillas raras, eran pequeñitas y venían en un frasquito de vidrio, decía que se las había recetado un loquero para controlar la ansiedad. Fue cuando empezó a vivir con sus tíos.
Precisamente, nos habíamos mudado juntas porque ya no soportaba vivir con sus tíos. Yo también necesitaba mudarme. Encontramos el anuncio en el periódico pocos días antes de que me echaran de la habitación que alquilaba en Los Chaguaramos. La señora Chele ya andaba en metástasis y, como necesitaban más dinero para contratar a una enfermera que se hiciera cargo de ella, decidieron alquilar la habitación a un matrimonio que estaba dispuesto a pagar más. Lo acepté todo con dignidad, sin armar mucho barullo. Acepté un plazo irrisorio para abandonar el lugar, por primera y única vez agradecida de que me corrieran. La sola idea de que la señora Chele pudiera morir, de un momento a otro, agazapada detrás de aquella puerta pintada de azul, me ponía los nervios de punta.
El día de la entrevista con el casero, Fiori hizo que su padre viniera desde Valencia para respaldar la transacción y firmar el contrato de una vez, en caso de que nos aceptaran. Ninguna de las dos tenía empleo, referencias bancarias o tarjetas de crédito, sólo teníamos unas ansias salvajes de independencia, mucho tiempo libre, y sendas cuentas corrientes que nuestros viejos alimentaban exiguamente y, que nosotras adelgazábamos, en un abrir y cerrar de ojos, sin demasiados remordimientos.
Los motivos de fuerza mayor que respaldaban nuestra mudanza estaban ligados de manera intrínseca a motivos pendejos y sin substancia, pero que eran, precisamente, aquellos que sopesarían los índices de lo que considerábamos una independencia real. Soñábamos con la libertad, o lo que para otros sería libertinaje, en una sociedad permeada por el machismo de otras épocas y en donde fuimos criadas, de forma solapada, para convertirnos en mojigatas, o en señoritas, dos palabras distintas que suelen utilizarse para decir lo mismo.
La libertad según Fiori era poder escoger el color de las paredes sin que nadie le chistara, estaba harta del blanco, decía que rodeada de paredes blancas se sentía como flotando en la nada y que con aquella sensación encima, la de estar flotando en la nada, le entraban ganas de comerse las uñas, la pintura de las uñas e incluso la cutícula de las uñas. También soñaba con escuchar Los Perros robóticos a todo volumen tanto como quisiera, con mantener el televisor encendido hasta las cuatro am así no estuviera viéndolo y con dormir hasta las tres de la tarde sin que la gente la tratara de vaga.
La libertad para mí era poder fumar hierba sin paranoias, cocinar a altas horas de la madrugada e ir a todas las fiestas a las que se me antojara, sin detenerme a pensar en cómo iba a hacer para entrar a la casa sin encender la luz.
Aspirábamos, más o menos, a lo mismo. Pedíamos a gritos una libertad dorada, tan dorada como la cerveza… y tan transparente: un lugar en donde no tuviéramos que fingir ser las niñitas buenas de la cuadra. Como todos los jóvenes universitarios que se mudan por su cuenta, queríamos un lugar en donde pudiéramos hacer lo que se nos diera la gana. Un lugar sin prohibidos.
Claro está que el padre de Fiori no sabía nada de nuestras aspiraciones. Nos recogió en la misma Trail blazer en la que había llevado a Fiori hasta Valencia “cuando se enfermó” y seguro sintió que estaba haciendo lo correcto cuando vio a Fiori perfectamente peinada y maquillada, luciendo un saco de taller, en donde yo la había obligado a meterse, sonriendo animadísima, contando chistes malos del estilo de cuantos gallegos se necesitan para poner un bombillo o que le dijo tal animal a tal otro.
El casero era un australiano que rondaba los cincuenta. Era un tipo taciturno, hablaba poco y no hacía más que mirarme las tetas. Nos mostró el lugar sin demasiada convicción, una casita mínima que funcionaba anteriormente como depósito, ubicada en los confines del patio, con las paredes manchadas de filtraciones. Tenía un solo ambiente, apenas entrabas te topabas con el espacio que ocuparían las camas, y al fondo la puerta del baño, a un lado un clóset de pared entera, más allá un pasillo estrecho que mostraba de un lado un ventanal inmenso y del otro un mesón de cerámica que se dividía en una cocinita eléctrica empotrada de dos hornillas, un lavaplatos y algunas gavetas. La nevera estaba al final del pasillo justo al lado de la puerta que conducía a un jardincito interior, con muros altos y flores mal cuidadas.
El padre de Fiori nos miraba de soslayo mientras estudiábamos el espacio y decidíamos en donde iría tal o cual adorno, de entrada se notaba que no le gustaba el tipo, ni los hongos en las paredes, ni el baño de un metro por un metro, ni tan siquiera el precio, que era excesivo, considerando las limitaciones del espacio. El australiano se sentó en el tope de cerámica a fumar habanos, y no sé porqué se me ocurrió que de perfil se parecía a Mel Gibson en Brave heart, a lo mejor, porque tenía aspecto de no haberse bañado en días. Fiori y su padre deliberaban, secretéandose, en el jardincito interior y yo fingía no muy lejos que observaba una hilera de hormigas que arrastraban unas migajas de pan.
Nos mudamos la semana siguiente.
Si te acostumbrabas a la idea de que Los perros robóticos estuvieran ladrando todo el día en sonido stereofónico, no era difícil vivir con Fiori. Yo sólo tenía que llevarle la cuenta de los Tafil que tomaba durante el día para evitar el riesgo de una sobredosis y, luego de que me enteré de lo del quiebre, darle de comer para que no enfermara, de todo lo demás, nos encargábamos en equipo. Un día me tocaba a mí ponerle agua a Virginia Woolf y a Fiona Apple (nuestras plantas), y otro día le tocaba a ella. Una semana me tocaba la limpieza general de la casa y la siguiente semana le tocaba a ella. Íbamos a partes iguales en los gastos del alquiler y hacíamos las compras juntas porque cuando la dejaba ir sola se gastaba la totalidad de nuestro dinero en galletas de chocolate y botellas de coca cola con la excusa de que quería evitarnos el rollo de tener que cocinar diariamente… “psst… marica, qué fastidio, ¿no ves que la cocina se ensucia?” contestaba malhumorada cuando yo le reclamaba el haber olvidado la mayoría de los productos garrapateados en la lista de compras.
Lo que más me costaba al comienzo era lo de Los perros robóticos. El que toca la guitarra siempre anda sacando los mismos tres arpegios y, al parecer, no sabe hacer más trucos. Han grabado cinco discos que podrían fácilmente resumirse en uno; su estilo es como una canción que logra atravesar una década con los zapatos intactos.
Un día se dieron cuenta de que no se les ocurrían más ideas y empezaron a reciclar las viejas, así es como ponen el cartón de un lado, el vidrio del otro, lo orgánico en un tercer bote, y luego de separar meticulosamente las cosas, las revuelven a ver que sale. No les queda tan mal, son como el ready made mezclado con una propuesta plástica de vanguardia sustentada en los materiales de deshecho, sólo que no son una propuesta plástica. Cuando escucho más de tres canciones seguidas me asalta la sensación de que Los perros robóticos son una imagen, un rastrillo de jardín colocado sobre una mesa con muchas botellas de alcohol quebradas en derredor, empaques de chocolate savoy, latas de frescolita y blisters de pastillas.
No soy tampoco de esas personas que odian a Los perros robóticos. Tal vez por eso pude ir acostumbrándome a ellos casi sin darme cuenta, eran como un cuadro que siempre estaba colgado en la pared junto a nuestra litografía de la Noche estrellada de Van Gogh. Escuchar sus discos, en casa, era como escuchar nuestra respiración: siempre estaban sonando, y en algún momento llegué a pensar que el día en que no sonaran las paredes se caerían, porque cuando la casa respiraba se escuchaba como ellos. Eran el aire, y a la vez las paredes; por decirlo de alguna manera, eran el soundtrack de la vida de Fiori, y de mi vida con Fiori, por añadidura. Sin “corazón encefalítico” en eterno repeat, la casa hubiese sido, en definitiva, otra casa. Un lugar aún más chico, menos acogedor, menos nuestro.
Nunca entendí porqué, precisamente, Los perros robóticos. También estaban Las cebollas fritas, Las cabezas destrozadas, Los sin ley, Los babilonia sound system, Los tomates podridos, Los comegatos electrónicos, Los anárquicos caníbales, etcétera, etcétera.
Fiori coleccionaba todos los discos de estas bandas, los compraba y los guardaba en cajas por pilas; pocas veces llegaba a escucharlos completos y cuando le preguntaba para qué quería todos esos discos, se rascaba la cabeza, miraba un rato el techo, se daba tiempo para escoger sus palabras con pinzas aunque utilizara las mismas de siempre, y después contestaba que era una cruzada personalísima para apoyar al rock nacional. Pronto caí en cuenta de que Fiori veía en el rock nacional un sucedáneo de la religión, o más bien, del ecologismo. Esa extraña afición representaba, para ella, un acto de caridad extrema, era casi como enrolarse en Greenpeace y dedicarse a capturar especies en peligro de extinción a lo largo y ancho de la geografía nacional, que luego etiquetaba con cuidado y guardaba con celo, haciéndose a la idea de que protegía lagartos voladores, iguanas minusválidas, la historia musical de una generación.
Cuando Andrés conoció a Fiori dijo que esos benditos perros robóticos le ladraban en la cabeza y le mordían el cerebro hasta dejarla tan encefalítica como sus canciones. Andrés dijo que Fiori estaba alienada (él siempre anda pensando que todos están alienados). Es de los que opinan que los representantes del rock nacional, no son dignos representantes de nada, si no de la terrible alienación de la cual es presa la juventud contemporánea. Dice que los ojos se les ponen como platos de tanto ver MTV y que entonces ya no pueden ver el mundo que los rodea tal cual es, y que pareciera que han pescado un defecto visual irreversible o una enfermedad degenerativa de las partes blandas del cerebro. Pero estas son palabras de Andrés, y en la época de la cual hablo, aún no lo conocía, ni pensaba en conocerlo.
Para esa época, a decir verdad, ninguna de las dos teníamos amigos lo que se dice amigos. Quizás era eso lo que nos hacía sentir aún más unidas. Fiori ni se tomaba la molestia de hablarle a nadie de la escuela, se sentaba en un banco con sus audífonos puestos y se quedaba haciendo dibujos en sus cuadernos mientras esperaba que empezara su clase. Yo, por el contrario, hablaba con casi todos los de la escuela, pero aquella inclinación natural de mi carácter no convertía a aquellos chicos en mis amigos. Siempre que llegaba y saludaba a un grupo, se intercambiaban miraditas entre los del grupo, y por lo general cuando hablaba, podía atisbar alguna sonrisita burlona aplacada por urbanidad en la comisura de sus labios. Me sentía como una paria, sin embargo, aunque lo intentaba, no lograba asumir la postura autosuficiente de Fiori.
Las tribus de la escuela estaban cuidadosamente delimitadas. Los más extremos, eran aquellos que se creían beatniks, y actuaban conforme a lo que creían era ser un beatnik, iban a las clases tambaleándose de lo drogados y hablaban de orgías a vox populi. Lo cual no está tan mal si logras escribir como los ángeles, el rollo era que los muy cabrones no lograban escribir ni una línea. Sin embargo, cuando se lo proponían, podían llegar a ser gente muy divertida.
Estaban también los chicos fresas, que en sus vestimentas y peinados recordaban a los Beatles, y que tomaban poca cerveza, nada de ácidos, y se la pasaban escribiendo poemitas de amor sin pena ni gloria. Estaban los hippies orgánicos que fumaban hierba, andaban en cholas, practicaban yoga y leían el Bhagavad Gitá. Estaban los que se creían grandes intelectuales, que eran distintos a los que se creían grandes escritores, porque los primeros querían dedicarse a la crítica y miraban a todos los demás por encima de sus hombros, y los segundos hablaban poco y se sentaban en el suelo a escribir en sus diarios.
Estaban los equivocados, aquellos que decidían estudiar Letras porque sonaba interesante o porque no les gustaban las matemáticas y sentían más interés por las series del canal Sony que por La metamorfosis de Kafka, aunque absolutamente todos los demás, en extraña sincronía, deliráramos por Gregorio Samsa. Estaban los ratones de biblioteca, que no por eso eran los mejores de su clase y que se los distinguía porque iban siempre bien peinados y con la camisa metida por dentro de los pantalones.
Estaban los de la trova, esos que se sentaban con guitarras a cantar canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y presidían el centro de estudiantes, como un primer paso para cambiar el mundo. Estaban los independientes como Fiori, esos seres que nadie notaba y que sólo andaban por la facu el tiempo necesario para ir a clases. Estaban las niñas bien, las que escogían Letras por cuestión de status.
Estaban los rezagados, aquellos que llevaban diez años inscritos y menos de la cuarta parte de los créditos aprobados, y que permanecían allí, más que todo, por conservar los beneficios de los cuales gozan los estudiantes (el comedor, el medio pasaje en los buses y la atención médica gratuita).
Estaban las amas de casa, que se veían obligadas a escoger la carrera porque las clases se dictaban en horario nocturno. Estaban los que usaban la escuela de trampolín, porque no gozaba de mucha demanda y era más sencillo entrar allí y luego pedir cambio a la escuela en la que realidad querían estudiar.
Y estaba yo. Una chica que hacía malabares con la creencia infantil de que no encajaba en ningún lugar. Lo cierto es que me asimilaba como una pieza de lego fabricada con plástico de mala calidad. Sentía que era algo así como una flor parásita, una orquídea que crece colgada de un árbol selvático de nombre raro, alimentándose de los miedos, de los errores y los aciertos de aquel tronco grueso hasta crecer hermosa, erigiéndose en fragmentos de cada parte del árbol, sin ser el árbol, sin ser las hojas, las ramas o las raíces de aquel pasillo estrecho con bancos de un lado y salones de clase del otro. Mejor es si digo, que era una orquídea colgada de una pared, lamía la cal y engullía trozos de cerámica, tragaba tinta y páginas del Bhagavad gitá con verdadero placer, utilizaba las cuerdas de las guitarras de los Beatles para ahorcarme, de cuando en cuando daba un “Aullido”. No era una persona, era muchas personas al mismo tiempo, creía que los demás no lo entendían desde sus burbujitas unidimensionales y entonces yo sólo me concentraba en permanecer allí colgada, con los ojos cerrados, sin respirar.
A veces me cansaba de ser esa florecita mustia de vivero que llevaba el aire en los pies de tan colgada; me sentaba junto a Fiori, dejaba mis libros a un lado y me quedaba viéndola hacer dibujos en sus cuadernos, idiotizada, como cuando la escuchaba cantar. Y es que Fiori, aún siendo una entregadísima buena para nada, servía para algo. A través de ella entendí que la existencia de los buenos para nada está signada únicamente por una perspectiva inexistente de la vocación, que muchas de esas personas a las que tildamos de esa manera esconden algún talento extrañísimo, de esos que se encuentran en una persona de cada mil. Por ejemplo, una vez conocí a un bueno para nada al que le decían Rafito que podía ponerse una cucharilla en la nariz y dar vueltas en círculo alrededor del jardín de la facultad sin que la cucharilla se le viniera abajo. Tenía mucho de equilibrista ese Rafito, incluso podía hablar mientras hacía lo de la cucharilla sin que ésta se moviera de su sitio.
El don de Fiori era una voz de puta madre, salvaje, poco amaestrada, tan gangosa que te raspaba la piel como si estuviera hecha de lijas. Nunca aprendió a tocar la guitarra muy bien, por aquello de su especial y acentuadísima falta de vocación para la vida en general; no era de esas personas que hacen el amor con su guitarra, más bien era de esas que le dan de trancazos al pobre instrumento para que haga algún ruido, no sabía sacarle ni un solo arpegio, y lástima, la verdad es que apenas con tres le hubiese bastado y sobrado, siguiendo la línea del guitarrista de Los perros robóticos.
Lo que fascinaba de la manera en que cantaba era aquella ausencia, devastadora, de todo sentido artístico. Su voz no se agolpaba en sus cuerdas vocales. Era carencia. Daba la impresión de que no salía de su boca si no de un agujero en su garganta, era como si aquella voz tuviese vida propia y necesitara desesperadamente salirse de aquel cuerpo larguirucho, encogido en un algún rincón de la casa, con la guitarra apoyada sobre las piernas. Fiori no cantaba por placer. Cantaba para sentir alivio, y aunque cantaba para algo, se hacía imposible pensar que este detalle le confiriera algún sentido práctico al hecho de Fiori, sentada en el suelo, rasguñando las cuerdas de la guitarra hasta lastimarse los dedos y escupiendo el miedo sobre la alfombra, mientras se contorsiona y asume los gestos de un gato que escupe una bola de pelos.
Fiori cantaba cuando sentía miedo. Quiero que se entienda que el miedo en Fiori no era una sensación meramente circunstancial predeterminada por factores externos. El miedo en Fiori no era el robusto rottweiler sin cadena de algún vecino ladrándole a pocos metros de distancia, el miedo en ella era un robusto rottweiler, que caminaba de un lado a otro en su cabeza, amenazando con destrozarla con su poderosa mandíbula. He llegado a pensar que quizás por eso la pobre ponía a ladrar a Los perros robóticos todo el tiempo en sonido stereofónico, he llegado a pensar incluso que Andrés siempre ha estado equivocado y que esos perros no le muerden el cerebro a Fiori, que el cerebro de Fiori se muerde a sí mismo como una extraña criatura antropófaga, una criatura aficionada a colocar trampas para cazar ratones debido a la fascinación que experimenta al dejarse atrapar sus propios dedos en ellas. Los robóticos eran apenas un talismán que sonaba y, que de tan escandaloso, le impedía escuchar los pasos de aquello que avanzaba dentro de ella y deletreaba en su cara una sensación, a menudo, sin nombre.
Escuchando a Fiori cantar entendí lo que significaba el miedo. El miedo estaba en ella como en ella estaban su corazón y sus pulmones. Casi cumplía la función de un órgano vital, determinaba su relación con el mundo, cada una de sus palabras, todos y cada uno de sus sentimientos. El miedo en Fiori se manifestaba de tres maneras diferentes, unas veces, por ejemplo, le sobrevenían períodos de hipocondría. Lo que le asustaba provenía de su cuerpo. Se alarmaba por el más mínimo cambio que se efectuara en su organismo, exageraba los dolores de cabeza y los resfriados, se inventaba anomalías inexistentes en la piel. Acordaba citas con decenas de especialistas de distintas ramas de la medicina, les iba con cuentos raros, ponía la carita de enferma bien enmarcada en su cabello castaño cortito en degradé, y ellos caían, le recetaban pastillas que ella engullía religiosamente en las cantidades y los horarios pautados. Estos períodos disminuyeron, hasta casi desaparecer, a raíz de una medicamentosis severa. Le salieron un montón de ronchas en la piel, y se puso más paranóica que nunca pensando que había pescado una venérea. Luego de que desfilara por un puñado de consultorios, y se hiciera sacar la sangre por lo menos tres veces, un dermatólogo finalmente pilló el problema y le dio a Fiori un buen tirón de orejas.
Desde ese momento, el miedo en Fiori sólo tuvo dos facetas. O le asustaba todo lo que se encontraba fuera de ella, por ejemplo, los vecinos, Ricky Martin, el arroz chino, los espacios demasiado abiertos o lejanos, la lluvia, los gatos, la inflación, los políticos de la tele, el agua caliente, la cocina a gas directo, la silueta de mis zapatos de goma en la oscuridad, el tener que ir a clases, etcétera, etcétera. O bien, se dejaba de justificaciones absurdas y se entregaba a los ataques de pánico sin traspolar sus causas a cualquier objeto, persona, animal, situación o lugar que le pasara por la cabeza como solía hacer y entonces simplemente se abandonaba a sentir un miedo desbordado, sin coartada y sin diques, que le barría la mirada hasta escondérsela debajo la alfombra. Durante esta clase de ataques podía pasársela cantando la noche entera, sin comer, sin dormir, rasguñando la guitarra con sus deditos rotos y lastimeros.
Al contrario de lo que se pueda imaginar, el temperamento de Fiori era el de una chica valiente. Respirar profundo, contar hasta diez y fingir que nada está pasando mientras su corazón se agita como una lavadora averiada, mientras siente que la angustia le clava un lápiz en el ojo izquierdo y grita palabras obscenas en su oído, no es actitud de cobardes, por el contrario, es una prueba fehaciente de que la tipa es más dura que la deuda externa, más fuerte que Superman. Más resistente que un condón retardante.
Fiori era de esas que prefería morderse la lengua hasta hacerla sangrar con tal de que nadie notara sus ataques de pánico. Intentaba cuidarse las espaldas adoptando una actitud autosuficiente y lejana, rehuía a relacionarse con quien no fuera estrictamente necesario. Era, más que antipática, hostil. Se quedaba dormida en cualquier parte, asuntito que impedía, de entrada, que alguien pudiera intentar establecer algún vínculo con ella.
No lo hacía a propósito, en un principio ocurría más que todo porque las pastillas la tiraban en la lona, era como si la sacaran de knock out. Luego porque se habituó tanto a ellas que no podía conciliar el sueño durante las noches y, es extraño, pero a veces creo que sólo en la calle podía quedarse dormida. La casa era insomne como ella, sus horarios estaban torcidos.
El día en que el australiano nos corrió de la casa Fiori continuó cantando y sólo se interrumpía para encender cigarrillos. El hombre había golpeado la puerta con una violencia inaudita, amenazaba con abrirla con su copia de la llave pero al final no se atrevió. Yo apagué mi porro en el cenicero y lo escondí debajo de la cama. Fiori cantaba una canción de la Joplin y yo limpiaba las huellas en la escena del crimen para recibir a nuestra copia venida a menos de Mel Gibson con acento de Cocodrilo Dundee; el tipito a veces nos traía problemas, cuando nos lo topábamos en el patio nos atajaba para interrogarnos sobre nuestras vidas, horarios y costumbres. Se quejaba del ruido.
Estaba harto, gritó apenas le abrí la puerta. No pude evitar reírme de los nervios, el tipo estaba rojísimo y su cara alargada recordaba a una gamba. Llevaba unos shorts desteñidos, una camisa de botones percudida, medias de vestir azules y unas cholas gastadísimas de colores chillones. Caminó en dirección a la cocina y empezó a revisar los trastos, hablaba de olores raros. Nos tildó de putas. Nos llamó locas.
No soporto la bendita guitarra y los gritos, vociferó señalando a Fiori con un dedo mientras ella lo observaba con cara de pocos amigos, la guitarra entre las piernas, y en el clímax del coro más desgarrado de “Piece of my heart” que se haya escuchado alguna vez en esta puta ciudad. El tipo continuaba fuera de sí, yo caminé hasta la nevera, tomé dos cervezas, destapé una ante sus ojos incrédulos y le pasé la otra. Cocodrilo Dundee la cogió con sus manos sucias, manchadas de una grasa negra de la cual resultaba imposible identificar su procedencia. Hacía muchísimo calor. Eran las once de la mañana. Era domingo. Yo me bajé la cerveza en dos sorbos, cocodrilo gritó yo quiero ustedes fuera, no más contrato, antes de darse el primer sorbo de cerveza. Tenía los ojos inyectados en sangre y se pasaba la mano por la frente como limpiándose el sudor a manera de tic. Le contesté que nos iríamos. Me senté en el suelo y encendí un porro que tenía a mano. Era la mejor manera que tenía de ofenderlo sin enfrascarme en una retahíla de improperios que me harían perder, de seguro, el control de la situación. Lo hice con tanta naturalidad que Cocodrilo se quedó de una pieza.
Mañana no quiero ver ustedes aquí, vociferó mientras una vena gruesa y verdosa le sobresalía en la frente, tensa, a punto de estallar, imaginé chorros de sangre brotando de su frente como la crema batida, no pude evitar reírme. En un mes, saqué un dedo para indicarle uno. El contrato se vence en un mes, agregué. Fiori se las arreglaba para imitar los acordes de “Summertime”.
El tipo se llevó de nuevo la mano a la frente, era un triste cabroncillo que intentaba asustar a dos chicas que ya habían aprendido a convivir con el miedo. Cuando un tipo patético como Cocodrilo, uno que lleva la absurda combinación de medias de vestir y cholas de andar por casa, intenta asustar a una muchacha como Fiori que ha aprendido a superar el miedo a Ricky Martin cantando “Livin´la vida loca”, al arroz chino y a las maromas pseudocircenses de los políticos en la tele, no le queda más que hacer un papelacho, el ridículo más grande en toda la historia de las enfermedades psicofóbicas.
You’re gonna spread your wings, child, and take, take to the sky, lord, the sky.… cantaba Fiori cuando Cocodrilo colocaba la lata de cerveza vacía sobre el mesón y se perdía por la puerta con la expresión de un adolescente que corretea una piedra para patearla, y va pensando que si no alcanza la condenada piedra es capaz de matar a alguien, como si de esa forma pudiera reivindicar el tamaño de sus huevos, inflados de aire.
Le pregunté a Fiori si tenía hambre. No contestó, continuó con su canción. Busqué el frasquito de Fiori y pasé una de sus pastillas con cerveza, después me senté a comer galletas de chocolate sentada bajo el marco de la puerta que daba al jardín. Aún estaba nerviosa por lo del encontronazo con el jodido australiano y devoraba las galletas de la cajita, unas tras otra, sin masticarlas siquiera. El cielo estaba jodidamente brillante, era de un azul tan diáfano que parecía un jodido creyón Prismacolor con el jodido grabado que identifica el tono, de manera simplona, en letras minúsculas. Azul cielo.
No estaba triste, sentía que me ardían los ojos como si hubiese pasado la noche en vela trabajando en la computadora. Me fastidiaba un poco la certeza de haberme quedado otra vez sin casa, en la búsqueda y a la expectativa. Probablemente Fiori y yo tendríamos que separarnos, probablemente Cocodrilo ya estaba al teléfono, soltando escamas, contándole a su viejo lo que había ocurrido.
Las pastillas comenzaron a hacerme efecto. Me sobrevino una intensa paz interior, el jodido creyón Prismacolor me delineaba en azul cielo, estaba volando, podía morder las nubes y no sabían precisamente a algodón de azúcar. Fiori dejó la guitarra a un lado, sólo el tiempo necesario para hacer una llamada a Valencia y negar hasta el final las acusaciones del australiano. No me la paso dando gritos papá, sólo canto… argumentaba Fiori al teléfono mientras yo destapaba mi segunda caja de galletas y escuchaba su voz amplificada, sin sentir ni una pizca de asombro.
Abrí la llave del lavaplatos y me eché agua en la cara, hacía muchísimo calor. Cuando cerré los ojos me creí, por unos instantes, metida de cuerpo entero en una piscina de agua cristalina, Ricky Martin estaba en bikinis tomando piñas coladas en una silla de extensión despatarrada a la izquierda del trampolín, pero no sentía miedo y tampoco esas ganas consuetudinarias que me embargan, cada vez que lo veo en la tele, de lanzarle algún objeto contundente. Estaba quedándome dormida. Mi cuerpo era suave, como de goma espuma, se sentía suave llevarlo. Casi sentí envidia al pensar que aquella sensación acompañaba a Fiori de manera perenne.
Me arrastré hacia la cama como pude y pensé en algunas pendejadas antes de dormir. La libertad no era un lugar, y esto lo veía de forma muy nítida aunque tenía los ojos cerrados. Sentí que Fiori me cubría con la sábana y me colocaba otra almohada. Me di la vuelta y a los pocos segundos la escuché cantar a lo lejos, como tantas noches en las que yo caía rendida mientras ella se subía a los tejados y escupía bolas de pelos. En ese momento fue cuando entendí que Fiori se parecía demasiado a los gatos como para no tenerles miedo. Esta vez nada daba vueltas, pero creo que salí disparada y me pegué contra algo muy duro, creo que me caí de la rueda porque desperté al día siguiente. No me dolía la cabeza, pero era horrible.
Del libro: Joven Narrativa Venezolana III (Equinoccio, 2011)
Número de lecturas a este post 4336