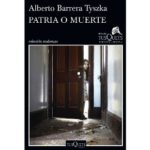Ifigenia, de Teresa de la Parra
06/ 06/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelas, Lo más recienteCuarta parte
Capítulo I
Un lunes en la madrugada
 Acaban de dar las dos de la mañana… Y estas dos campanadas al sonar, como si fueran de quejidos de silencio, se han metido de pronto en mis oídos, me han llamado con dos golpes, y dentro del alma, me han despertado el miedo…
Acaban de dar las dos de la mañana… Y estas dos campanadas al sonar, como si fueran de quejidos de silencio, se han metido de pronto en mis oídos, me han llamado con dos golpes, y dentro del alma, me han despertado el miedo…
Tengo miedo… Sí… escribo para distraer el miedo…
Fue el reloj viejo y estropeado del comedor el que dio las dos… ¿Serán realmente las dos? Ahora el reloj sigue haciendo como antes: tic, tac… tic, tac… tic, tac…
Las campanadas de los relojes en la noche son las voces del silencio que se queja… y el tic-tac de los relojes en la noche son los pasos… ¡ah! los pasos de la muerte… ¡no; no, no!… son los pasos del silencio que camina… ¡sí!… los pasos del silencio… ¡Y qué despacio, y qué lento y qué largo, Dios mío, camina el silencio por la noche!… Sobre todo cuando la noche es tan negra y tan callada como esta noche. es tan negra y tan callada, que hace apenas un instante que por ver algo de luz que no fuese la luz de esta llama que baila y baila como una bailarina loca sobre el pedestal angosto de la vela… hace un instante, por ver otra luz que no fuese la luz de esta llama loca, me levanté de mi silla y abrí uno de los postigos de la ventana; pero como en esta casa tan vieja y tan pobre todo se queja, el postigo, al abrirlo, se quejó y como yo me asusté del quejido, y como en el cielo no hay ni siquiera una estrella, el postigo se ha quedado entreabierto, y es ahora, un misterio tan negro y tan frío, que la llama ahora sobre el pedestal angosto de la vela se tuerce y se retuerce como si le dolieran las entrañas… Y ese misterio del postigo a mí también me está tocando la cara y me toca las manos, mientras las manos andan sobre el papel, junto a la pluma. Es un misterio negro, y húmedo, y frío… sí… ¡Es como el misterio de los ojos muertos! Porque hay veces que en los rostros helados, bajo los párpados blancos, los ojos negros se quedan entreabiertos… así… como está este postigo…
¡Ah! ¡La muerte!… No es el silencio quien camina en la noche, no, ¡mentira! es ella… es la muerte… ¡sí! ¡la muerte!… Y los relojes son los únicos que tiene oídos para escuchar sus pasos… Por eso los repiten siempre a todas horas. Pero en el día los repiten y nadie los oye, y los repiten en la noche, y en la noche, en medio del silencio, los oyen estos oídos que velan a los enfermos…
¡Ah, el horrible boquete de ese postigo!… ¡Qué misterio tan frío, qué misterio tan húmedo y tan negro!…
Me he levantado de mi silla y lo he cerrado. En su lugar he entornado la puerta del comedor; y ahora el reloj hace mucho más recio que antes: tic, tac; tic, tac; tic, tac… También esta hoja, la de su cuarto, está a medio abrir y su respiración va caminando a compás, como el tic-tac del reloj… Parece que caminaran juntos… por más que no… la respiración va más de prisa… ¡no!… va más despacio… no, no, va más de prisa… ¡Ah! viejo reloj del comedor, ¡ya eres tan viejo, que no sabes medir bien la premura de los pasos con que camina la muerte!…
Ahora, he vuelto a levantarme de mi silla, y por centésima vez he empujado suavemente la hoja entornada de su puerta. Sobre la blancura de la almohada su cabeza sigue inmóvil y dormida en medio de esa respiración angustiosa que corre… corre… como si no saliera de su cabeza inmóvil. Parece el caballo jadeante de algún viajero que, en el instante mismo en que ya va a llegar, tiene muchísimo empeño por llegar, y corre… corre… corre… sin poder más.
¡Ah! ¡Pobre tío! Y cómo recuerdo ahora sus ratos de extenuación cuando entraba a la casa de Abuelita y tan desencajado y tan cetrino, me decía al sentarse:
—Tráeme unas gotas de brandy, María Eugenia, a ver si me pasa esto…
Y yo le llevaba las gotas de brandy; él se las tomaba, y al momento las manos frías le entraban en calor, los ojos apagados se le animaban un poco, y comenzaba a bromear con todos sin hablar ya de fatiga y sin decirle a nadie que estaba enfermo. Pero recuerdo que cuando se levantaba para irse, se levantaba encorvado; arrastraba los pies como si llevara en los hombros algún peso terrible, y así, muy poco a poco, se venía caminando hasta su casa… ¡su casa!… ¡Pobre tío Pancho! Su casa era esta casita húmeda y angosta, donde no hay luz eléctrica, sino en dos habitaciones, y donde los cuartos, en lugar de tener papel, tienen esta cal tan blanca en las paredes.
Sí… ¡qué pobre, qué pobre era tu casa, qué pobre era tu casa, pobre tío Pancho!…
Pero… ¿qué importa ya? Con la misma velocidad con que se va ahora corriendo, sobre esa fatiga desbocada, se iría también si en lugar de la casa pobre tuviera un palacio, y si en lugar de tener cal en las paredes, las paredes tuviesen, todavía, aquellas tapicerías que, según dice Abuelita, eran una maravilla en la espléndida casa de los viejos Alonso.
En su casa húmeda, pobre y angosta, lo mismo que si fuera en un palacio, tío Pancho se muere ya irremisiblemente. Anoche al despedirse el doctor me lo dijo por segunda vez:
—Es cosa de unos días. Pueden ser dos, cinco, diez, pero no hay esperanzas ni hay remedio. Primero ese letargo, ese estado comatoso, y después ¡la agonía! Trataremos de que sufra lo menos posible.
Desde el primer momento en que le dio el ataque, Abuelito ha querido que me viniera de un todo a la casa de tío Pancho, y al despedirse me dijo:
—Que no le falta nada, María Eugenia. Aquí estoy yo para mandar cuanto se necesite. Y tú, cuídalo con muchos extremos y con el mayor cariño: ¡Acuérdate que es lo último que te queda de tu padre!
A pesar de los ofrecimientos de Abuelita, yo no he querido que mandase nada. Y es que pedirle a ella es pedirle a tío Eduardo, y no puedo sufrir que tío Pancho tenga nada que venga de las manos de tío Eduardo. Buscando en las gavetas del armario, he podido encontrar algunas prendas, algún dinero, y con eso, más lo poco que me ha quedado a mí del dinero de las esmeraldas, tendremos para todo.
Junto conmigo, tía Clara y Gregoria se han venido a la casa de tío Pancho. Pero tía Clara no puede dejar sola a Abuelita durante todo el día, y por esta razón va y viene continuamente de una casa a la otra. Como tía Clara sabe mucho de enfermería, tío Pancho está muy bien atendido, y no le falta nada. Cuando ella se ausenta, Gergoria, la enfermera, y yo, estamos al pie de la cama, y entonces me hago toda ojos y toda oídos y no me fío de nadie para dejarlo solo. Por las noches: una noche vela tía Clara, otra noche velo yo. Esta ha sido mi primera noche de vela. Me ha parecido larga, eterna, de una eternidad negra, silenciosa, y húmeda, como ésa que se esconde en las urnas soldadas debajo de la tierra.
Creo que, por fin, ahora ya comienza a amanecer. En la puerta del comedor se asoma un reflejo gris que no alumbra todavía. Es un reflejo turbio que aún no tiene luz… Se parece al reflejo turbio de los ojos, cuando en ellos se juntan la blancura de la vida, con la negrura de la muerte, en estas horas horribles en que se aguarda la agonía…
… ¿Y cuántas noches de vela me quedarán aún?…
¡Ah, tío Pancho, tío Pancho! Por medir la extensión de tu pobre vida acabo de asomarme un instante al futuro, y no sé por qué, he visto en él mi esperanza toda blanqueada de dudas, como ese cementerio verde, que allá, más abajo de la ciudad, te espera en silencio todo blanqueado de tumbas… Es que las lágrimas me ciegan los ojos, y por el cristal empañado de las lágrimas todo se mira turbio… ¡Y cómo la muerte se complace en jugar con los proyectos de vida!… ¡Ah! ya no serás tú, tío Pancho, quien me lleve del brazo ese día de mi boda, cuando vestida de novia, camine muy despacio, llevando tras de mí tendido en la alfombra oscura aquel manto largo… largo… que es como una nube larga de encaje de chantilly!…
Ifigenia (Casa Editorial Franco-Iberoamericana, 1924)
Número de lecturas a este post 11226