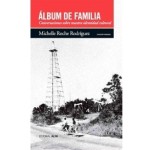Historia menuda de un país que ya no existe (fragmento), de Mirtha Rivero
27/ 01/ 2013 | Categorías: Lo más reciente, No ficciónMemoria militante
Yo te voy a pedir que vivas, simplemente, y que sigas pensando que nunca el olvido es lo mejor,aunque quizá tampoco lo sea la memoria militante.
Mempo Giardinelli, Santo Oficio de la Memoria
La vida de Manuel Trujillo Durán se partió en dos la noche de la exhibición en el Teatro Baralt. La de Teotiste Fernández de Alarcón tuvo su antes y después con el nacimiento de Armando. La de Gerardo Trujillo Alarcón no se quedó atrás. También se dividió en dos partes: su antes y su después vinieron con el Viernes Negro.
Así como Juan Vicente Gómez engendró a la generación de 1928 y Marcos Pérez Jiménez –por qué no– provocó la de 1958; Luis Herrera Campins también tuvo la suya: la clase de 1983. Aquella fue la promoción del control de cambio y los dólares preferenciales. El viernes 18 de febrero de 1983, el gobierno tuvo que enfrentar la realidad que hasta entonces había desdeñado: ya no podía seguir endeudándose a costa de un barril de petróleo siempre en alza, la baja de los precios hizo imposible seguir soportando esa forma de gobernar y –lo inminente– pagar los intereses de unos préstamos que rondaban los cincuenta mil millones de dólares. Ante la crisis, la opción de última hora fue –después de cerrar unos días el mercado de divisas– decretar un control cambiario y, de un plumazo, acabar con veinte años de estabilidad de la moneda.
Yo no sabía de problemas ni de cosas desagradables. El primer gran coñazo que recibí fue saber que la gente se moría; después, que había devaluaciones y que la gente se quedaba sin trabajo.
Yo soy de la primera generación de bachilleres postdevaluación. Me gradué en el año ochenta y tres, en julio. En ese mismo año, en febrero, había ocurrido la devaluación del bolívar. Fue un gran golpe. Mis amigos y yo teníamos un plan de vida muy distinto del que después tomamos.
Gerardo no pudo menos que crecer en un mundo feliz y respetuoso, con viajes a Disney World, misa los domingos, canarios en el patio, un dálmata como mascota y amigos desde el kinder. Vida bonita como para ponerla en un cuadro. Entorno agradable que permitió al padre importar rattan de Taiwán y comprar por cuotas una casa en Alto Prado. Horizonte predecible. Nadie imaginaba que las nubes de la deuda externa y del petróleo oscurecerían el panorama, y que al presidente Luis Herrera Campins lo recordarían por algo más que por sus refranes criollos y su afición a comer chocolates.
Cuando yo decidí ser algo en la vida, decidí ser piloto de aviones: iba a estudiar Aviación en Tulsa, Oklahoma. Y entre mis amigos, uno quería estudiar computación; otro, ingeniería civil en los Estados Unidos; otro, ingeniería de sonido en el Berklee College, y otro iba a ser médico… ¿Y qué fue lo que pasó? Ninguno hizo eso, empezando por mí.
Mi papá tenía ahorrados unos dólares, pero llegó 1983 y el sueldo se le fue a la mitad: de 4,30 a 8,50 pasó a costar la moneda americana. ¿Cómo iba a pagarme una carrera en Estados Unidos? Imposible.
En febrero de 1983 el capital de Mario Trujillo desapareció como por arte de magia. El suyo era capital a futuro, a fuerza de quince y último, contando con una moneda fuerte y la parte dos de una película: la de La Gran Venezuela.
Por unos diez años, mi papá fue gerente de administración de un importante consorcio industrial. Eso fue en la década de los setenta, durante la bonanza. El proteccionismo a la industria nacional era alto, las ventas eran muy buenas y se ganaba mucha plata. Él tenía muy buen sueldo y le iba muy bien. En 1979, decidió independizarse y comenzó con un negocio de importaciones. Al principio fue un poco difícil, pero posteriormente hizo buena plata.
En 1983, alcanzaba para mandarme a estudiar a los Estados Unidos, pero llegó el control de cambio y el negocio se trancó por el asunto de las cartas de crédito y la restricción a las importaciones.
El Viernes Negro se le metió en la intimidad a Gerardo. Nunca hasta ese día había experimentado el peso de la historia oficial en la vida diaria: se despertó de repente del sueño de bienestar para intentar armar otro a su manera. Un sueño en el que se pudiera acomodar. Antes del Viernes Negro, Gerardo veía su vida facilita. Después de ese día tuvo que empezar a construir otra. Y no estaba claro cómo.
No había hecho previsiones de nada. Yo no iba a presentar en las universidades nacionales, pero como la devaluación fue en febrero me vi en la necesidad de hacerlo. Presenté la prueba del Consejo Nacional, que era obligatoria, presenté en la Universidad Católica, en la Universidad Metropolitana. Al momento de poner lo que quería estudiar, yo no sabía qué. En la Metropolitana puse Administración; en la Católica, Ingeniería; y en la Central, Economía. Salí en la Católica, pero no en Ingeniería; me aceptaron en la Central y también me aceptaron en la Metropolitana. Pero todavía no sabía lo que iba a estudiar.
En mi casa, le pregunto a mi mamá: «¿Qué puedo estudiar?». «Estudie lo que quiera», me contesta. Mi papá piensa que Ingeniería Mecánica. Mi tía quería que fuera militar, porque en uniforme me debía ver bonito. Mi tío me dijo: «Ingeniero civil…». Yo pregunté: «¿Qué tal Economía?». «¡¡¡Nooooo!!!», dijeron todos.
Y le pregunté a mi abuela…
«Sí mi’jo, estudie Economía».
A Gerardo no le dicen nada las damas espigadas ni las delicadas figuras de porcelana. Tal vez de tanto oír historias viejas, ha sabido cultivar un gusto por cosas de antes y mujeres mayores. Su ideal femenino se parece más a Fulanita, la voluptuosa caricatura de una revista de los sesenta, que a Patricia Velásquez, la top model venezolana. Influenciado por el alboroto de mujeres entre las que se crio y que tallaron un patrón estético de otras épocas, no hay atributo físico que le atraiga más en el sexo opuesto que un buen pecho. Si alguien le hace temblar las piernas es porque tiene dos buenas razones por delante. Razones de peso.
Cuando estaba pequeño y apenas hablaba, al ver a una mujer de grandes senos, enseguida advertía la novedad. Emocionado, halaba el vestido de su mamá:
Mami, mami: rande, rande…
Amparo no podía entender esa temprana agitación, y por su cabeza no pasaba una interpretación freudiana del asunto. No estaba de moda el psicoanálisis.
Me gustaba mucho tomar pecho, y mi mamá no tenía mucha leche. Un pecho daba leche pero el otro no, y cuando yo terminaba de mamar –como no estaba lleno– empezaba un gran lío: lloraba yo, lloraba mi mamá, lloraba mi abuela, lloraba mi tía, lloraba todo el mundo… por la teta de la discordia. Entonces mi abuela, que no pedía permiso sino que ejecutaba, llamó a su pueblo y mandó a buscar una chiva, una chiva parida.
Denle leche de cabra.
Y se acabaron los llantos. Mientras Gerardo chupaba el tetero, lo arrullaba un runrún de mujeres satisfechas. Una retahíla de historias. Una conversación de mayores capaz de amoldarle el gusto hasta inclinarlo por cosas de la gente grande. Por charlas de sobremesa en donde se pudiera compartir la predilección por Joan Manuel Serrat, Pablo Neruda o Costa Gavras. Gustos añejos. Mujeres crecidas con ganas de mundo como Teotiste. O tal vez como Josefa María, hermana de la madre; o Lila, hermana del padre. Las dos solteras, las dos queridas, las dos consentidoras.
Josefa María es el héroe oculto de la trama. Ella fue la que se montó en un taburete para cocinar las caraotas mientras Teo permanecía tendida en la cama. Fue la que presionó a Armando para salir del pueblo, escribiéndole sobre el frío que entumecía más las articulaciones. También fue la que a sus cuarenta años decidió dejar los oficios del hogar, y a sus sesenta le regaló a Gerardo un carro nuevo para que fuera a la universidad.
En marzo de 1966, yo tenía dos meses de nacido. Mi mamá se estaba preparando para volver a trabajar y estaba haciendo la lista que mi tía Josefa María tenía que hacer conmigo: jugo a las diez, baño a la dos… Y, de repente, le da una lloradera y empieza con que no puedo ir al trabajo y no puedo, no puedo dejar a mi hijo.
Entonces mi tía, que nunca en su vida había trabajado, dice: «Ahora la que se va a trabajar soy yo». Mi tío Armando le pregunta: «¿En qué, si usted no sabe hacer nada?». «En lo que sea», fue la respuesta de mi tía. Y se puso a buscar trabajo.
Mujer de temple y de disposición. Al igual que Lila, la otra tía de Gerardo.
Lila es la segunda de las cuatro hembras que tuvieron Ciro e Ida Cira. Ella no se casó, pero eso no es algo nuevo entre los de su sangre.
Las mujeres Trujillo no se casan. Es como por genética: son muy renuentes a hacerlo. Mi tía Sonia, por ejemplo, se casó en 1967, y antes de eso la única Trujillo que se había casado lo hizo en 1922. En cuarenta y cinco años no hubo una que se matrimoniara. Solteras todas… y no porque se quedaron, sino porque decidieron no casarse. Eran de una familia de avanzada: en 1925 ya eran feministas. Tocaban piano, leían poesía, les gustaba Anaís Nin, Virginia Woolf. Mujeres informadas. Independientes. Que dijeron yo soy, yo trabajo y no necesito un hombre.
Lila es de esa estirpe de mujeres que nacieron para vivir sin marido. Todavía no ha encontrado un hombre que le calce con sus postgrados en Europa, le siga en sus gustos literarios y aprecie la belleza del cine francés.
Tiene una cultura general vastísima. Ella es la que me recomienda libros. Desde que yo era estudiante, discutimos y hablamos de la vida, del trabajo.
Envuelto en esa conversación de mujeres adultas, Gerardo fue creciendo y adquiriendo una sensibilidad y un sentido estético que diverge de lo acostumbrado entre sus contemporáneos. Pero eso no le mortifica. Entre gustos y colores, hay mucha naturaleza, y los amigos son una cosa y las amigas con pretensión de novia son otra.
Una mujer sin tetas es un buen amigo.
Hasta los dieciocho años, lo más cerca que había estado de una barriada popular era cuando iba a la casa de algún amigo en Alto Prado o Las Mercedes, y tenía que pasar a un lado de Santa Cruz, Las Minas o El Güire. Desde la ventana del carro veía las barriadas inmensas que se pegaban a las urbanizaciones de quintas y edificios. Sin recato y sin moderación.
En Caracas, quizá como no sucede en otra ciudad del mundo, no hay compartimentos estancos ni territorio prohibido. Las zonas elegantes se entremezclan con las populares, y viceversa. Entre unas y otras no hay áreas demarcadas sino cinturones de tolerancia en donde coinciden los jeeps de las rutas de transporte troncales, con los autos Toyota y Mitsubishi. Ese era el único barrio al que se había acercado Gerardo.
Ingresar a la Universidad Central de Venezuela fue un verdadero shock. En bachillerato, todos mis compañeros eran gente como yo. Vivían en Terrazas del Club Hípico, Alto Prado, La Trinidad. Todos teníamos cosas en común, gustos parecidos. Vida y familia semejantes. Más o menos acomodados.
Llego a la Universidad Central y empiezo a preguntar: «¿Qué hace tu papá?» y me dicen: «Mi papá es taxista». O: «No hace nada». O: «Yo no tengo papá…». Y eso era algo completamente nuevo para mí.
Yo soy de las personas que necesitan un grupo para estudiar, y al empezar en la universidad veo que tengo que formar el equipo con las primeras personas que conozco: había un muchacho que vivía en el Country, y unosdías estaba en su casa y otros, en la casa de su abuela porque su papá y su mamá tenían un parapeto de matrimonio. Otro compañero vivía en Catia, y su mamá era quien lo mantenía. Una muchacha vivía en Guarenas, y nunca podía llegar a la hora. Y había otro que no se salía de un discurso de lucha armada, de lucha de clases…
Pero el recinto universitario no era solo el espacio que encerraba gustos diferentes y padres desconocidos. Fue también el escenario para derrochar adolescencia y ejercitar el albedrío que daba un carro nuevo y dos sueldos: uno como preparador y otro como pasante en la empresa en la cual trabajaba su papá. Con el sobre de fin de mes se pudo costear unas travesuras distintas a las que ensayaba en secundaria, que nunca habían pasado de jubilarse de clases para vagar por el centro comercial o, en carnaval, lanzarle huevos podridos a las niñas del colegio de monjas.
Empecé a estudiar Economía y empezó también un ciclo de fiestas. Ganaba como dos mil bolívares, y eso era un bojote de plata para mí, que no tenía ninguna obligación. Y me lo rumbeé todo. Durante la primera mitad de la carrera la rumba fue grande. Tardé como siete años en graduarme.
Llegó un semestre en que agarré dos materias y me rasparon una, y eso me dio mucha pena. Pena conmigo mismo. Entré en un proceso de reflexión, y me dije: «Vamos a ponerle corazón a esto». Y me puse a estudiar en serio.
Se quitó el traje de juerga y lo cambió por el saco y la corbata de un empleo a tiempo completo. De día era el muchacho que llevaba las estadísticas de una entidad de ahorro y préstamo; de noche era el estudiante que trataba de recuperar las horas perdidas.
Llegar a la universidad fue enterarme de que hay gente que es más inteligente que uno, que estudia más que uno, pero que tiene menos recursos que uno. Fue mi gran descubrimiento.
Historia menuda de un país que ya no existe (Alfa)
Número de lecturas a este post 3835